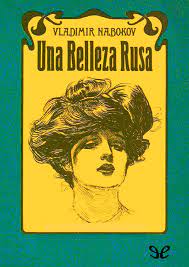José «Pepe» Bianco fue un escritor argentino, nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1908 y fallecido en la misma ciudad en 1986. Cultivó la novela, el cuento y el ensayo. Incursionó también en el periodismo y en la traducción. Fue secretario de la revista Sur por dos décadas y Jorge Luis Borges se contaba entre sus admiradores.
Comenzó su carrera literaria en marzo de 1929, con la publicación del cuento El Límite, en La Nación, en donde ya mostraba su estilo pulcro y elegante. Posteriormente publicaría La Pequeña Gyaros en 1932, con el que obtuvo el Premio Biblioteca del Jockey Club. En 1941 aparece una de sus obras maestras, Sombras suele vestir. Escrito originalmente para la antología de la literatura fantástica que realizaron Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, Bianco se demoró en la escritura y la antología se publicó sin su relato en 1940 (apareció en este libro recién en 1967, en una nueva edición). En 1943 ve la luz otra de sus obras cumbres, Las Ratas.
Algunas de sus obras fueron prologadas por Jorge Luis Borges, de quien era amigo. Formó parte del círculo de la revista Sur, fundada y dirigida por Victoria Ocampo, para luego formar parte del directorio como secretario de redacción, entre 1938 y 1961, año en que Ocampo decide separarlo de su puesto por su visita a Cuba, donde había triunfado la Revolución, y su participación como jurado en el Premio Casa de las Américas. En Sur fue donde apareció publicado por primera vez Sombras suele vestir, en su número 85 de octubre de 1941. También en las ediciones de Sur fue publicado Las Ratas. José Bianco fue muy amigo del escritor cubano Virgilio Piñera y de Juan José Hernández, cuyos herederos legaron a la Biblioteca Nacional los escritos y memorabilia de treinta años de amistad.
En 1961, comenzó con su trabajo dentro de EUDEBA, la editorial universitaria de Buenos Aires, a la que renuncia en 1967, por causa de la intervención de la dictadura de Juan Carlos Onganía, quién había accedido al poder en 1966.
En el año 1973 publicó su novela La pérdida del reino, un roman à clef que tiene como protagonistas a la alta sociedad de Buenos Aires y Córdoba, y al ambiente artístico e intelectual de la París de posguerra. Con una prosa refinada y medida, narra la historia de un escritor que se debate entre el amor y la imposibilidad de escribir. Esta obra se inscribe en la genealogía literaria que trazan dos autores faros para Bianco, Henry James y Marcel Proust. Murió en Buenos Aires, en 1986, por complicaciones respiratorias.
[fuente https://www.bibliotecapinamar.org.ar/jose-bianco-un-grande-injustamente-olvidado/ ]
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Sombras suele vestir – por José “Pepe” Bianco
El sueño, autor de representaciones,
en su teatro sobre el viento armado,
sombras suele vestir de bulto bello. GÓNGORA
-Lo echaré de menos; lo quiero como a un hijo -dijo doña Carmen. Le contestaron: -Si; usted ha sido muy buena con él. Pero es to mejor. En los últimos tiempos, cuando iba al inquilinato de la calle Paso, rehuía la mirada de doña Carmen para no turbar esa vaga somnolencia que había llegado a convertirse en su estado de ánimo definitivo. Hoy, como de costumbre, detuvo los ojos en Raúl: el muchacho ovillaba una madeja de lana dispuesta en el respaldo de dos sillas; podía aparentar veinte años, a to sumo, y tenía esa expresión atónita de las estatuas, llena de dulzura y desapego. De la cabeza de Raúl pasó al delantal de la mujer; observó los cuatro dedos tenaces, plegados sobre cada bolsillo; paulatinamente Carmen. Pensó con asombro: «Eran ilusiones mías. Nunca la he odiado, quizá.» Y también pensó, con tristeza: «No volveré a la calle Paso.» Había muchos muebles en el cuarto de doña Carmen; algunos pertenecían a Jacinta: el escritorio de caoba donde su madre hacía complicados solitaries o escribía cartas aún más complicadas a los amigos de su marido, pidiéndoles dinero; el sillón, con el relleno asomando por las aberturas… Observaba con frío interés el espectáculo de la miseria. Desde lejos parecía un bloque negro, reacio; poco a poco iban surgiendo penumbras amistosas (Jacinta no carecía de experiencia) y se distinguían las sombras claras de los nichos en donde era posible refugiarse. La miseria no estaba reñida con momentos de intensa felicidad. Recordó una época en que su hermano no quería comer. Para conseguir que probara algún bocado necesitaban esconder un plato de carne debajo del ropero, en un cajón del escritorio. .. Raúl se levantaba por la noche: al día siguiente aparecía el plato vacío, donde ellas lo dejaron.
Por eso, después de comer, mientras el muchacho tomaba fresco en la llegó al rostro de doña vereda, madre e hija discurrían algún nuevo escondite. Y Jacinta evocó una mañana de otoño. Oía gemidos en la pieza contigua. Entró, se aproximó a su madre, sentada en el sillón, le separó las manos de la cara y le vio el semblante contraído, deformado por la risa. La señora de Vélez no podía recordar donde había ocultado el plato la noche anterior. Su madre se adaptaba a todas las circunstancias con una jovial sabiduría infantil. Nada la tomaba de sorpresa y, por eso, cada nueva desgracia encontraba el terreno preparado. Imposible decir en que momento había sobrevenido, a tal punto se hacía instantáneamente familiar, y lo que fué una alteración, un vicio, pasaba de manera insensible a convertirse en ley, en norma, en propiedad connatural de la vida misma. Corno Talleyrand y Wellington, conversando en la Embajada de Inglaterra, eran para Delacroix dos pedazos rutilantes de la naturaleza visible, un hombre azul al lado de un hombre rojo, las cosas (contempladas por su madre) parecían despojarse de todo significado moral o convencional, perdían su veneno, se sustituían las unas a las otras y alcanzaban una especie de categoría metafísica, de pureza trascendente que las nivelaba. Pensaba en el aire secreto y un poco ridículo que adoptó doña Carmen cuando la condujo a casa de María Reinoso. Era un departamento interior. En la puerta había una chapa de bronce que decía: Reinoso. Comisiones. Antes de entrar, mientras caminaban por el largo pasillo, doña Carmen balbuceó unas palabras: le aconsejaba que no hablara de María Reinoso con su madre (y Jacinta, al vislumbrar un destello de inocencia en esa mujer tan astuta, reflexionó en la capacidad de ilusión, en la innata afición al melodrama que tienen las llamadas «clases bajas»). Pero ¿le hubiera importado tan poco a su madre, en realidad? Nunca lo sabría. Ya era imposible decírselo. Empezó a ir a casa de María Reinoso. Doña Carmen no tuvo que mantenerlos (desde hacía más de un año, sin que nadie supiera por qué, subvenía a las necesidades de la familia Vélez). Sin embargo, no era tarea fácil evitar a la encargada del inquilinato. Jacinta tropezaba con ella, conversando con los proveedores, en el amplio zaguán a que daban las puertas, o la encontraba instalada en su propio cuarto. ¿Cómo sacarla de allí? Por lo demás, gracias a la encargada del inquilinato había un poco de orden en las tres habitaciones que ocupaban Jacinta, su madre y su hermano. Doña Carmen, una vez por semana, lanzaba sobre la familia Vélez el embate de su actividad: abría las puertas, fregaba el piso y los muebles con una suerte de rabia contenida; en el patio, ante los ojos de los vecinos, salía a relucir el impudor de los colchones y de la dudosa ropa de coma. Ellos se sometían, entre agradecidos y avergonzados. Pasada esta ráfaga, el desorden comenzaba a envolverlos en su fútil, tibia, resistente complicación. Jacinta la encontraba tejiendo, sentada junto a su madre. El primer día que Jacinta conoció a María Reinoso, doña Carmen trató de cambiar impresiones con ella. Jacinta contestó con monosílabos; pero la presencia aún silenciosa de la encargada del inquilinato tenía la virtud de transportarla a la otra casa, de donde acababa de salir. Y Jacinta, esas tardes, después de apaciguar los deseos de algún hombre, también necesitaba apaciguarse, olvidar; necesitaba perderse a sí misma en ese mundo infinito y desolado que creaban su madre y Raúl.
La señora de Vélez sabía el Metternich o el Napoleón. Barajaba los naipes franceses y cubría la mesa de números rojos y negros, de parejas de hombres y mujeres sin cuello, llenos de coronas y estandartes, que compartían su melancólica grandeza en la breve cartulina. De tiempo en tiempo, sin dejar de jugar, aludía a minucias cuya posesión nadie hubiera deseado disputarle, o a sus parientes y amigos de otra época, que no la trataban desde hacía veinte años y (acaso) la creían muerta. A veces, Raúl se detenía junto a su madre. De pie, con la mejilla apoyada en una mano y el codo sostenido en la otra, observaba la lenta trayectoria de las cartas. La señora de Vélez, para distraerlo, lo hacía intervenir en un afectuoso monólogo entrecortado por silencios jadeantes, dentro de los cuales sus palabras parecían prolongarse y perder todo sentido. Decía, por ejemplo: -Barajemos. Aquí estáala reina. Ya podemos sacar el valet. De perfil, con el pelo negro, el valet de pique se te parece. Un hombre moreno de ojos claros, como diría doña Carmen, que echa tan bien las cartas. Una vuelta más, esta vez muy despacio. En fin, el Napoleón va en camino de salir. Y es difícil, difícil. ¿Nos sucederá algo malo? Una vez, en Aix-les-Bains, lo saqué tres veces en la misma noche y al día siguiente se declaró la guerra. Tuvimos que marcharnos a Génova y tomar un buque mercante, «tous feux éteints». Y yo seguía haciendo el Napoleón– trébol sobre trébol, ocho sobre nueve. ¿Dónde estará el diez de pique? – con un temor horrible a las minas y a los submarinos. Tu pobre padre me decía: «Tienes la esperanza de sacar el Napoleón para que naufraguemos. Confías, pero en tu mala suerte…» El narcótico empezaba a operar sobre los nervios de Jacinta. Se aquietaba el tumulto de impresiones recientes formado por tantas particular atrozmente activas que luchaban entre sí y aportaban cada una su propia evidencia, su pedacito de realidad. Jacinta sentía el cansancio apoderarse de ella, borrar los vestigios del hombre con quien estuvo dos horas antes en casa de María Reinoso, nublar el pasado inmediato con sus mil imágenes, sus olores, sus palabras, y empezaba a no distinguir la línea de demarcación entre ese cansancio al cual se entregaba un poco solemnemente y el descanso supremo.
Entreabriendo los ojos, contempló a sus dos queridos fantasmas en esa atmósfera gris. La señora de Vélez había terminado de jugar. La lámpara iluminaba sus manos inertes, todavía apoyadas en la mesa. Raúl continuaba de pie, pero las barajas, diseminadas sobre el tafilete amarillo, habían dejado de interesarlo. Doña Carmen estaría tejiendo, posiblemente a su derecha. Jacinta, para verla, hubiese necesitado volver la cabeza. ¿Estaba doña Carmen a su lado? Tenía la sensación de haber eludido su presencia, tal vez para siempre. Había entrado en un ámbito que la encargada del inquilinato no podía franquear. Y la paz se hacía por momentos más íntima, más aguda, más punzante. En plena beatitud, con la cabeza echada para atrás hasta tocar con la nuca en el respaldo, los ojos ausentes, las comisuras de los labios distendidas hacia arriba, Jacinta mostraba la expresión de un enfermo quemado, purificado por la fiebre, en el preciso instante en que la fiebre lo abandona y deja de sufrir. Doña Carmen continuaba tejiendo. De cuando en cuando el vaivén de las agujas (a través del largo hilo imperceptible) imprimía un temblor subrepticio, casi animal, al grueso ovillo de lana que yacía junto a sus pies. Como el sopor de los leones de piedra que guardan los portales, con una bocha entre las patas, su indiferencia tenía algo de engañoso y parecía destinada a descargarse en una súbita actividad. Jacinta, de pronto, advierte que la atmósfera se carga de pensamientos hostiles: doña Carmen la recupera, y María Reinoso, y los diálogos que sostienen las dos mujeres. Una tarde, cuando salía de casa de Maria Reinoso, las había sorprendido conversando desde una puerta entreabierta. Ambas callaron, pero Jacinta tuvo la certeza de que hablaban de ella. Los ojos de doña Carmen eran pequeños, con el iris tan oscuro que se confundía con la pupila. Al contemplar a las personas, éstas se advertían escudriñadas sin que pudieran defenderse, observando a su vez, porque esos ojos opacos interceptaban al tácito canje de impresiones que es una mirada recíproca. La tarde que las sorprendió, los ojos de doña Carmen se habían concedido un descanso: brillaban, muy abiertos, y a esas dos rejillas complacientes iban a parar los comentarios de María Reinoso, quien alargaba hasta la encargada del inquilinato su rostro anémico, con la boca aún torcida por las palabras obscenas que acababa de murmurar.
No aborrecía sus encuentros en casa de María Reinoso. Le permitieron independizarse de doña Carmen, mantener a su familia. Además, eran encuentros inexistentes: el silencio los aniquilaba. Jacinta sentíase libre, limpia de sus actos en el plano intelectual. Pero las cosas cambiaron a partir de esa tarde. Comprendió que alguien registraba, interpretaba sus actos; ahora el silencio mismo parecía conservarlos, y los hombres anhelosos y distantes a los cuales se prostituía empezaron a gravitar extrañamente en su conciencia. Doña Carmen hacía surgir la imagen de una Jacinta degradada, unida a ellos: quizá la imagen verdadera de Jacinta; una Jacinta creada por los otros y que por eso escapaba a su dominio, que la vencía de antemano al comunicarle la postración que invade frente a lo irreparable. Entonces, en vez de terminar con ella, Jacinta se dedicó a sufrir por ella, como si el sufrimiento fuera el único medio que tenía a su alcance para rescatarla y (a medida que sufría) obraba de tal modo que conseguía infundirle una exasperada realidad. Abandonó todo esfuerzo, toda aspiración a cambiar de género de vida. Había empezado a traducir una obra del inglés. Eran capítulos de un libro científico, en parte inédito, que aparecían conjuntamente en varias revistas médicas del mundo. Una vez por semana le entregaban alrededor de treinta páginas impresas en mimeógrafo, y cuando ella las devolvía traducidas y copiadas a máquina (compró una máquina de escribir en un remate del Banco Municipal) le entregaban otras tantas. Fue a la agencia de traducciones, devolvió los últimos capítulos, no aceptó otros. Le pidió a doña Carmen que vendiera la máquina de escribir. Llegó el día en que la señora de Vélez se acostó entre un fragante desorden de junquillos, varas de nardo, fresias y gladiolos. El médico de barrio, a quien doña Carmen arrancó del lecho esa madrugada, diagnosticó una embolia pulmonar. La ceremonia fúnebre tuvo lugar en el primer departamento, al lado de la puerta de calle, que a ese fin cedió una vecina. Los inquilinos entraban al cuarto de puntillas y una vez junto al ataúd dejaban caer sus miradas sobre el rostro de la señora de Vélez con todo el estrépito que habían contenido en sus pasos. Pero del ataúd no llegaban señales de protesta. A la señora de Vélez no parecían molestarle esas miradas, ni los cuchicheos de los condolientes (sentados en torno a Jacinta y Raúl) ni el ir y venir de doña Carmen (un rosario negro enroscado a la muñeca), que distribuía con sigilo infructuoso tazas de café, arreglaba coronas y palmas o disponía nuevos ramitos a los pies del ataúd. En un momento dado, Jacinta salió de la rueda, fue a la portería, marcó un número en el teléfono. Después dijo, en voz muy baja: -¿No ha preguntado nadie por mí? Ayer -le contestaron- habló Stocker para verla a usted hoy, a las siete. Quedó en hablar de nuevo. Me pareció inútil llamarla. -Dígale que voy a ir. Gracias.
Fué el comienzo de una tarde difícil de olvidar. Primero, en el cuarto de su madre, Jacinta permaneció largo rato con los sentados anormalmente despiertos, ajena a todo y a la vez de todo muy consciente, cernida sobre su propio cuerpo y los objetos familiares que se animaban de una vida ficticia en honor a ella, refulgían, ostentaban sus planos lógicos, sus rigurosas tres dimensiones. «Quieren ser mis amigos -no puedo menos de pensar- y hacen esfuerzos para que yo los vea», porque este aspecto inesperado parecía corresponder a la identidad secreta de los objetos mismos y a la vez coincidir con su yo profundo. Dió algunos pasos por el cuarto mientras perduraba en sus labios, con toda la agresividad de una presencia extraña, el gusto del café. «Y yo no los miraba. La costumbre me alejaba de ellos. Hoy los he visto por primera vez.» Y sin embargo, los reconocía. Ahí estaba ese extravagante mueble barroco (los dos mazos de naipes sobre el tafilete amarillo) que terminaba en una repisa con un espejo incrustado. Ahí estaban las medicinal de su madre, un frasco de digital, un vaso, una jarra con agua. Y ahí estaba ella, con su cara de planos vacilantes, sus rasgos inocentes y finos. Todavía joven. Pero los ojos, de un gris indeciso, habían madurado antes que el resto de su persona. «Tengo ojos de muerta.» Pensó en los ojos horizontales de su madre, guarecidos bajo una doble cortina de párpados venosos, en los de Raúl. «No; son miradas distintas, no tienen nada en común con la mía. Había en sus ojos el orgullo de los que son señores y dueños de su propio rostro, pero ya la estrofa final asomaba en ellos: azucenas que se pudren, una especie de clarividencia inútil que se complace en su falta de aplicación. Le traían reminiscencias de otras personas, de alguien, de algo. ¿Dónde había visto una mirada igual? Durante un segundo su memoria giró en el vacío. En un cuadro, tal vez. El vacío se fue llenando, adquirió tonalidades azules, rosadas. Jacinta apartó los ojos del espejo y vio abrirse ante ella un balcón sobre un fondo nocturno; vio ánforas, perros extáticos, más animales: un pavo real, palomas blancas y grises. Era Las dos cortesanas, del Carpaccio. Y ahí estaba Stocker, en el departamento de María Reinoso. Tenía una cara percudida y un cuerpo juvenil, muy blanco, que la ropa (falsamente modesta) parecía destinada esencialmente a proteger. Cuando se la quitaba sin prisa, doblándola con esmero, verificando el lugar en que dejaba cada prenda de vestir, conquistaba la infancia. De la ropa surgía más enteramente desnudo que los otros hombres, más vulnerable: un niño casi desinteresado de Jacinta que acariciaba las distintas partes del cuerpo de ella sin preocuparse del nexo humano que las vinculaba entre sí, como quien toma objetos de acá y de allá para celebrar un culto sólo por él conocido y después de usarlos los va dejando cuidadosamente en su sitio. Una atención casi dolorosa se reflejaba en su semblante: lo contrario del deseo de olvidar, de aniquilarse en el placer. Se hubiera dicho que buscaba algo, no en ella sino en sí mismo, y también, a pesar del ritmo mecánico que ya no podía graduar a voluntad, se lo hubiera tenido por inmóvil, a tal punto su expresión era contenida, vuelta hacia dentro, al acecho de ese segundo fulgurante de cuya súbita iluminación esperaba la respuesta a una pregunta insistentemente formulada. Él había recobrado su aire perplejo y taciturno. Ella pensaba con amargura en el retorno a los vecinos, al olor de las flores, al ataúd. Pero el hombre no mostraba deseos de irse. Caminó por el cuarto, se instaló en un sillón, a los pies de la cama. Cuando Jacinta quiso dar por terminada la entrevista, la obligó a sentarse de nuevo apoyando sus manos en los hombres de ella. -Y ahora -dijo- ¿qué piensa usted hacer? ¿No 1e queda a usted nadie más? -Mi hermano.
-Su hermano, es verdad. Pero es… Se interrumpió. Aunque él no has hubiera pronunciado, has palabras idiota o imbécil flotaban en el aire. Jacinta sintió necesidad de disiparlas. Repitió una frase de su madre: -Es un inocente, como el de L’arlésienne. Y se echó a llorar. Estaba sentada en el borde de la cama. El cobertor doblado en cuatro y, debajo, las sábanas que momentos antes habían rechazado ellos mismos con los pies formaban un montículo que la obligaba a encorvar las espaldas, siguiendo una línea un poco vencida, a fijar los ojos en el fieltro gris que cubría el piso, y desaparecía debajo de la cama, de un gris muy claro, bañado de luz, en el centro del cuarto. Tal vez esta posición de su cuerpo motivó sus lágrimas. Sus lágrimas resbalaban por sus mejillas, la arrastraban cuesta abajo, la impulsaban solapadamente a confundirse con el agua gris del fieltro, en un estado de disolución semejante al que sentía por las tardes cuando su madre hacía solitarios sobre la mesa y hablaba sin cesar, dirigiéndose a Raúl. Y en la nuca, en las espaldas, sentía también el leve peso de una lluvia dulce, penetrante. El hombre le decía:
-No llore. Escúcheme: le propongo algo que puede parecerle extraño. Yo vivo solo. Véngase a vivir conmigo. Después, como respondiendo a una objeción: – …habremos de entendernos. En fin, lo espero, quiero creerlo. Darwin habla de serpientes, ratones y buhos que fraternizan en la misma cueva. ¿Qué nos impide fraternizar a nosotros? Y después, cada vez más insistente: -Contésteme. ¿Vendrá usted? No More, no se preocupe de su hermano. Por el momento que ahí quede, donde está. Ya veremos, más adelante, lo que puedo hacer por él. «Más adelante» había sido el sanatorio.
II – El sufrimiento ajeno le inspiraba demasiado respeto para intentar consolarlo: Bernardo Stocker no se atrevía a ponerse del lado de la víctima y sustraerla al dominio del dolor. Por un poco más se hubiera conducido como esos indígenas de ciertas tribus africanas que cuando alguno de entre ellos cae accidentalmente al agua, golpean al infeliz con los remos y alejan la chalupa, impidiendo que se salve. En la corriente y los caimanes reconocen la cólera divina: ¿es posible luchar con las potencias invisibles? Su compañero «ya está condenado»: ¿prestarle ayuda no significa colocarse, con respecto a ellas, en un temerario pie de igualdad? Así, llevado de sus escrúpulos, Bernardo Stocker aprendió a desconfiar de los impulsos generosos. Más tarde había conseguido reprimirlos. Compadecemos al prójimo -pensaba- en la medida en que somos capaces de auxiliarlo. Su dolor nos halaga con la conciencia de nuestro poder, por un instante nos equipara a los dioses. Pero el dolor verdadero no admite consuelo. Como este dolor nos humilla, optamos por ignorarlo. Rechazamos el estímulo que originaría en nosotros un proceso análogo (aunque de signo inverso), y el orgullo, que antes alineaba nuestras facultades del lado del corazón y nos inducia fácilmente a la ternura, ahora se vuelve había la inteligencia para buscar argumentos con que sofocar los arranques del corazón. Nos cerramos a la única tristeza que al herir nuestro amor propio lograría realmente entristecernos.
Su impasibilidad le permitía a Bernardo Stocker vislumbrar la magnitud de la aflicción ajena. Ahora bien: ante el dolor de Jacinta reaccionó de manera instantánea, poco frecuente en él. ¿No era esto debido, precisamente, a que Jacinta no sufría? Jacinta se trasladó a vivir a un departamento de la plaza Vicente López. Ese invierno no se anunciaba particularmente frío, pero al despertar, no bien entrada la mañana, Jacinta oía el golpeteo de los radiadores y un Ieve olor a fogata llegaba hasta su pieza: Lucas y Rosa encendían las chimeneas de la biblioteca y del comedor. A las diez, cuando Jacinta salía del dormitorio, ya los sirvientes se habían refugiado en el ala opuesta de la casa. Bernardo Stocker heredó de su padre esta pareja de negros tucumanos, así como heredó sus actividades de agente financiero, sus colecciones de libros antiguos, su no desdeñable erudición en materia de exegesis religiosa. El viejo Stocker, suizo de origen, llegó al país setenta años antes: la ganadería, el comercio y los ferrocarriles empezaban a desarrollarse, el Banco de la Provincia estaba en trance de ocupar el tercer lugar del mundo, y el Comptoir d’Escompte, Baring Brothers, Morgan & Company, trocaban en relucientes francos oro y libras esterlinas los cupones del gobierno. El señor Stocker trabajó, hizo fortuna, pudo epilogar sus tareas en la Bolsa (despues de un rato de charla en el Club de Residentes Extranjeros) con el estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento. En religión también era partidario del «libre examen», de la «libertad cristiana», de la «liberalidad evangélica». Había participado en los tempestuosos debates en torno a Bibel und Babel, pertenecía a la Unión Monista Alemana, rechazaba toda autoridad y todo dogmatismo. Fue en un viaje por Europa. Bernardo (tenía dieciséis años) acompañó a su padre durante dos noches consecutivas al Jardín Zoológico de Berlín. Los profesores laicos, los rabinos, los pastores licenciados y los teólogos oficiales se arrancaban la palabra en el gran salón de actos: discutían sobre cristianismo, evolucionismo, monismo; sobre la Gottesbewusstsein y la influencia liberadora de Lutero; sobre tradición sinóptica y tradición juanina. ¿Había o no existido Jesús? Las epístolas de San Pablo ¿eran documentos doctrinales o escritos de circunstancia? El rugido nocturno de los leones aumentaba la efervescencia de la asamblea. El presidente recordaba al público que la Unión Monista Alemana no se proponía inflamar las pasiones y que se abstuviera de manifestar su aprobación o su vituperio: cada discurso terminaba entre una baraúnda de aplausos y silbidos. Las mujeres se desmayaban. Había mucho calor. A la salida, padre e hijo desfilaron ante los pabellones egipcios, los templos chinos, las pagodas indias. Traspusieron la Gran Puerta de los Elefantes. El señor Stocker se detuvo, le dio a su hijo el bastón, se enjugó las gafas, las barbas y los ojos con un pañuelo a cuadros. Había sudado o llorado, había contenido decorosamente su entusiasmo. «¡Qué noche! -murmuraba-. ¡Y luego se habla de la moderna apatía religiosa! El estudio de la Biblia, la crítica de los textos sagrados y la teología no es nunca inútil, querido Bernardo. Recuérdalo bien. Hasta si nos hace pensar que Cristo no ha existido como personalidad puramente histórica. Hoy lo hemos hecho vivir en cada uno de nosotros. Con ayuda de su espíritu se ha transformado el mundo, con ayuda de su espíritu lograremos transformarlo aún, crear una tierra nueva. Discusiones como la de hoy no pueden sino enriquecernos.»
Así, acompañado por el espíritu de Cristo y por su hijo Bernardo, en cuyo brazo se apoyaba, continuó discurriendo de esta suerte. Tomaron un coche de punto, dejaron atrás la hojarasca cárdena del Tiergarten, entraron en Friedrichstrasse, llegaron al hotel. Habían transcurrido muchos años, pero Bernardo continuaba asentando sus pasos en las huellas del señor Stocker, haciendo todo to que aquel había hecho en vida, quizá sin convicción, pero de una manera no menos fiel. Se puso por delante ese ejemplo como hubiera podido elegir cualquier otro: las circunstancias se lo suministraron. A decir verdad, no le fue dificil adaptarse a la imagen de su padre. Se casó muy joven y al poco tiempo enviudó, como el señor Stocker. Su mujer todavía habitaba la casa (o mejor dicho la biblioteca, o mejor dicho el escritorio de la biblioteca) desde un marco de cuero. Por las mañanas, en la oficina, Bernardo leía los diarios y conversaba con los clientes, mientras su socio, Julio Sweitzer, despachaba la correspondencia, y el empleado, tras un tabique de vidrios azules, anotaba en los libros las operaciones del día anterior. También a Sweitzer lo había modelado el señor Stocker. En otra época llevó la contabilidad de la casa; fue ayudante del padre, hoy era socio del hijo, y los admiraba como se admira a una sola persona. Don Bernardo, después de morir, acudió puntualmente a la oficina (¿veinte, treinta, cuántos años más joven?), afeitado y hablando español sin acento extranjero, pero la sustitución era perfecta cuando Bernardo y su actual socio (ahora le había tocado el torno a Sweitzer de que lo Ilamaran don Julio) discutían temas bíblicos en francés o en alemán. A las doce y media los socios se separaban: Sweitzer regresaba a su pensión, Bernardo almorzaba en un restaurante próximo o en el Club de Residentes Extranjeros; por la tarde era generalmente Bernardo quien iba a la Bolsa. Y, mientras tanto, se va viviendo, como decía Stocker padre. En el edificio de la calle 25 de Mayo los hombres corren de una pizarra a otra, descifran a la primera ojeada los dividendos de los valores por cuya suerte se preocupan y reciben como una confidencia, entre el opaco aullido de las voces, las palabras que deben dirigirse expresamente a sus oídos. Sí; en torno a Bernardo los hombres dialogan y gesticulan y trabajan y se agitan con mayor o menor fortuna, pero aquellos que se han becho solidarios de la escrupulosa prosperidad de «Stocker y Sweitzer» (Agentes Financieros, Sociedad Anónima Bancaria) pueden destinarse a otro género de atención; pueden dejar que los recuerdos, los días, los paisajes los maduren, y atisbar el milagro imperceptible de las nubes cambiantes, del viento y de la lluvia. Casi todas las mañanas iba Jacinta al inquilinato de la calle Paso. A menudo Raúl había salido con algunos muchachos del barrio; Jacinta, a punto de marcharse, lo veía desde la puerta avanzar había ella con su paso irregular, un poco separado del grupo, más alto que los otros. Entraba de nuevo al inquilinato, esta vez acompañada por Raúl; sentábase a su lado, se atrevía a rozarlo tímidamente con los dedos. Tenía miedo que el muchacho se irritara, porque se mostraba más esquivo mientras mayores esfuerzos se habían para comunicarse con él. En una ocasión, desalentada por tanta indiferencia, Jacinta dejó de visitarlo. Cuando volvió, al cabo de una semana, el muchacho le dijo: «¿Por qué no has venido estos días?» Parecía alegrarse de verla.
Jacinta contuvo su afán de dominación y llegó a sentir por Raúl una necesidad puramente estética. ¿A qué buscar en él las estériles reacciones de los humanos, la connivencia de las palabras, el fulgor sentimental de una mirada? Raúl estaba ahí, simplemente, y la miraba sin fijar la vista en ella. La miraban su frente recta y dorada por el sol, sus manos anchas, con los dedos separados, cuya forma hacía recordar los calcos de yeso que sirven de modelo en las academias de dibujo, su costumbre de andar de un lado a otro y detenerse insólitamente en los huecos de las puertas, su destreza inimitable para ovillar las madejas de doña Carmen. Cargada de su presencia, Jacinta salía del inquilinato, atravesaba lentamente la ciudad. A esa hora las personas habían entrado a almorzar y dejaban la calle tranquila. Jacinta, después de caminar muchas cuadras en dirección al Este, se encontraba en un barrio propicio y modesto, de veredas sombreadas. Y se internaba en ese barrio como obedeciendo a una oscura protesta de su instinto. Tomaba una calle, torcía por otra, leía los nombres de los letreros (Anchorena, Juncal, French, Melo) ; seguía la inclinada tapia del Asilo de Ancianos, presidida de vez en cuando por estatuas amarillas, adonde iba a morir un parque sombrío; doblaba a la izquierda, se resistía al llamamiento de las cúpulas terminadas en cruces o desaforados ángeles marmóreos … De pronto, el aspecto de una casa sólida y firme, provista de amplio cancel y dos balcones a cada lado, con Ias paredes pintadas al aceite, un poco desconchadas, la llenaba de felicidad. Encontraba cierto espiritual parecido entre esa casa y Raúl. Y también los árboles le hacían pensar en su hermano, los árboles de la plaza Vicente López. Antes de cruzar, desde la vereda de enfrente, Jacinta hacía suya la plaza con una mirada que abarcaba césped, chicos, bancos, ramas, cielo. Los troncos negros y sinuosos de las tipas emergían de la tierra como una desdeñosa afirmación. Había tal caudal de indiferencia en ese impulso un poco petulante, desinteresado de todo to que no fuera su propio crecimiento y destinado a sostener contra las nubes, como un pretexto para justificar su altura, el follaje estremecido y ligero, casi inmaterial. Cuando Jacinta subía al tercer piso observaba de cerca el dibujo alternado y triangular de las hojitas verdes. Entonces abría las ventanas y dejaba que el aire puro enfriara la pieza.
Sobre una mesa de pino la esperaban un termos con caldo, fuentes con verduras, avellanas, nueces. Jacinta se quedaba allí; otros días descansaba un momento, bajaba de nuevo a la calle, tomaba un taxi y se hacía conducir al restaurant donde almorzaba Bernardo. Lo encontraba con la cabeza inclinada sobre el plato, masticando reflexivamente cada pedazo de carne. Bernardo levantaba los ojos cuando Jacinta ya estaba sentada a la mesa. Entonces, saliendo de su ensimismamiento, pedía para ella una ostentosa ensalada y le servía una copa de vino, en la que Jacinta apenas mojaba los labios. Se le notaba turbado por estas entrevistas. Siempre lo sorprendían. Trataba de animar la conversación, temiendo el momento en que habrían de separarse. Le preguntaba en que había ocupado la mañana. ¿Y en que había ocupado ella la mañana? Caminó, miro una casa pintada de verde, miro los árboles, estuvo can Raúl. Él le pedía noticias de Raúl; otras veces, intentando reconstruir la vida anterior de Jacinta, conseguía arrancarle algunos detalles materiales que hacían destacar los grandes espacios desiertos en donde ambos se perdían. Porque también tenía la sensación de que Jacinta había perdido su pasado, o estaba en vías de perderlo. Le preguntaba: -¿Que tipo de hombre era tu padre? -No sé. Un hombre de barba. -Como el mío. -Mi padre se dejó crecer la barba porque ya no se tomaba el trabajo de afeitarse. Era alcoholista. Sí, estos detalles no le servían de gran cosa. El padre de Jacinta no pasaba de ser un viejo fracasado, como tantos otros. Y Bernardo continuaba preguntando, ya sumergido en plena futilidad. -¿Le gustaban los solitarios como a tu madre? ¿No? Dime: ¿cómo se pace el Napoleón? -Te expliqué. -Es verdad, me explicaste. Tres hileras de diez cartas tapadas, tres sin tapar; se apartan los ases… Pero, ahora que pienso, se hace con dos naipes. -No hablemos de solitarios. Únicamente a mi madre podían divertirla. -No hablaremos si te aburre, pero una de estas noches, cuando tengas ganas, trataremos de hacerlo juntos, ¿quieres? Tampoco podía precisar el carácter de la señora de Vélez. Bernardo no era muy riguroso en cuestiones de moral y simpatizaba con la pobre señora. Sin embargo, con el propósito inconsciente de que Jacinta fuera sobre ella más explícita, se sorprendía censurando sus costumbres. -Pero ¿qué clase de mujer era tu madre? No podía ignorar que tú traías el dinero de algún lado, y si no trabajabas ni hacías más traducciones… -No sé. -Es tan raro lo que cuentas … -No cuento -respondía Jacinta con impaciencia-. Eres tú el que pregunta. ¿Para qué quieres saber cómo era mi madre? ¿Para qué quieres saber cómo vivíamos? Vivíamos, sencillamente. Al principio mi madre podía dinero prestado. Después no se lo daban, pero siempre encontró alguna persona que arreglara la situación. En los últimos tiempos, antes que yo conociera a María Reinoso, fue doña Carmen. -Doña Carmen es una buena mujer. -Sí. -Pero la odiabas. -Tenía celos -contestaba Jacinta-. Hasta llegué a reprocharle que me hubiera presentado a María Reinoso, como si yo…
Se interrumpía. Y Bernardo, bloqueado por el silencio de Jacinta, acudía a nuevos temas de conversación. Ahora se esforzaba en resucitar su miserable pasado común: -¿Te acuerdas de la primera vez que nos encontramos? Siempre nos hemos visto en la misma pieza. ¿Y de la última vez? Yo lo esperé mucho tiempo, media hora, tres cuartos de hora. Nunca llegabas. Creo que mis deseos te hicieron venir. Y ahora mismo creo que mis deseos lo vencen, lo retienen. Porque temo que un día desaparezcas, y si te fueras no me quedaría nada de ti, ni una fotografía. ¿Por qué eres tan insensible? En una sola ocasión te has entregado por completo. Estabas indefensa. Lloraste. Lograste conmoverme. Por eso comprendí que no sufrías. Fué nuestro último encuentro en casa de María Reinoso. Su aspecto era lamentable. Aunque Jacinta apenas lo escuchaba, continuaba hablando: -En casa de María Reinoso eras humana. En esa época tenías un carácter atormentado. Me contabas lo que te sucedía. A veces, me gustaría verte de nuevo allí. ¿Cómo eran las demás piezas? Tú has debido de estar en esas piezas, con otros hombres. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cómo eran? Jacinta se obstinaba en su silencio. -Me intereso en esos hombres porque han estado mezclados a tu vida, como me intereso en mí mismo, en el yo de antes, con una especie de afecto retrospectivo. Antes, yo te inspiraba algún sentimiento. Quiero a esos hombres como quiero a tu madre, a Raúl, a doña Carmen … Aunque la detestes. El odio es lo único que subsiste en ti. Ella cambió bruscamente de conversación. -Me gustaría -dijo- que Raúl fuera a vivir a un sanatorio. -¿Para alejarlo de doña Carmen? -Ayer -continuó Jacinta- he visitado un sanatorio en Flores, en la calle Boyacá. Hay hombres parecidos a Raúl. Caminan entre los árboles, juegan a las bochas. -Hará mucho frío. -Raúl no siente el frío. Bernardo consultaba su reloj. Eran las tres pasadas, tenía que ir a la Bolsa. Y se despedía con la sensación de haberse conducido mal. Jacinta no volvería a reunirse con él a la hora del almuerzo. Y así fue: pocas semanas después, al entrar ella al restaurant y verlo en su mesa de costumbre, tuvo can momento de vacilación. Retrocedió, tomó por el lado interno del pasillo y se encontró junto al extremo de salida, pero separada de la calle por las grandes vidrieras divididas con losanges de plomo y adornadas con el escudo inglés. Dos personas se levantaron. Jacinta optó por sentarse ahí. Sin embargo, los mozos no se acercaban a su mesa. Creían, sin duda, que había terminado de almorzar. Jacinta se quedó can rato, pellizcó unos restos de pan y se marchó. Nadie pareció advertir su presencia. La tarde de ese día Bernardo volvió a su casa en una excelente disposición de espíritu. Jacinta estaba recostada. Bernardo entró al dormitorio y le dijo desde la puerta: -Estuve en el sanatorio de Flores. Puedes llevar a Raúl. Pero ¿querrá ir? -Mañana pasaré a buscarlo -contestó Jacinta con resolución -y necesito que me acompañes. Tú tienes que hablar con doña Carmen. Sólo tu puedes hacerlo. Bernardo se tendió largo a largo a su lado. – Sí, tenías razón -dijo-. El lugar es simpático y Raúl llegará a sentirse contento … si se consigue que vaya, claro está. (Hablaba con los labios pegados al cuello de Jacinta, casi sin moverlos, como tratando que sus caricias pasaran inadvertidas.) El director, un hombre muy solicito, me mostró el edificio central y los pabellones. Paseamos por el parque. Hay varios gomeros magníficos y unas tipas altas, sin hojas. Pierden las hojas antes que las de nuestra plaza. El jardín está un poco descuidado. Después, sin transición: -A decir verdad, desde el pabellón que ocuparía Raúl la vista era siniestra. Esos canteros de pasto larguísimo, negro, esas ramas escuetas … Sólo faltaba un ahorcado. Se incorporó, y de un tranco, pasando las piernas por encima del cuerpo de Jacinta, quedó de pie, al lado de la cama. Se arregló el cuello y la corbata, se echó agua de colonia. -Esta noche viene Sweitzer a comer -dijo. -No iré a la mesa. -No me dejes solo con el toda la noche. Te lo suplico. -¿A qué viene? -preguntó Jacinta. -Quiere que escribamos juntos una carta al periódico.
-¿Una carta? -Una carta sobre Jesús. Jacinta no entendía. -Oh, si necesito darte explicaciones… En fin, se está representando una obra de teatro que se llama La familia de Jesús. Un católico ha enviado una carta al periódico, protestando porque Jesús no tuvo nunca hermanos. Sweitzer quiere escribir otra diciendo que sí, que Jesús tuvo muchos hermanos. -¿Y es cierto? -Todo se puede afirmar. Pero… ¿por qué te extraña? ¡Tú has leído los Evangelios! ¿Cuándo hiciste la primera comunión y estudiabas doctrina? ¿No? ¿En la doctrina no enseñan los Evangelios sino el catecismo? … ¿Y también el libro de Renan? Qué me dices … Nunca lo hubiera supuesto. Las contestaciones de Jacinta eran reticentes. Bernardo no podía saber con exactitud si era ella quien había leído los Evangelios y la Vie de Jésus o su madre, la señora de Vélez. -Bueno, ¿vienes a la mesa? Yo te acompaño mañana al inquilinato, pero tú comes esta noche con nosotros. Te lo pido especialmente. Es lo único que te pido. ¿Me lo prometes? -Sí.
Sweitzer lo esperaba en la biblioteca, examinando una reproduccción de Las dos cortesanas que habían colocado sobre el escritorio, en un marco de cuero. Bernardo, mientras lo saludaba, reflexionaba en la ambigüedad de Jacinta. Y de pronto comenzó a entristecerse consigo mismo al pensar que nimiedades semejantes pudieran preocuparlo, y su tristeza se manifesto en un exasperado desdén había Jacinta, la señora de Vélez, los Evangelios, la Vie de Jésus . La emprendió con Renan: -Con razón se ha dicho que la Vie de Jésus es una especie de Belle Hèlène del cristianismo. ¡Qué concepción de Jesús tan característica del Segundo Imperio! Y repitió un sarcasmo sobre Renan. Lo había leído días antes hojeando unas colecciones viejas del «Mercure de France». -Renan tuvo en su vida dos grandes pasiones: la exégesis bíblica y Paul de Kock. A esta costumbre sacerdotal, que contrajo en el seminario, debía su afición por el estilo sencillo, la ironía suave, el sousentendu mi-tendre, mi-polisson, pero también adquirió en Paul de Kock el arte de las hipótesis novelescas, de las deducciones caprichosas o precipitadas. Parece que, hasta en los últimos tiempos, la mujer de Renan tenía que valerse de verdaderas astucias para arrancar de manos de su ilustre marido La femme aux trois culottes o La pucelle de Belleville. «Ernest -le debía-, se complaciente, escribe primero lo que te ha pedido Monsieur Buloz y luego te devolveré tú juguete.» El señor Sweitzer concedió una sonrisa estricta: no le hacían gracia las irreverencias. Y Bernardo, dirigiéndose a Jacinta: -Paul de Kock es un escritor licencioso. Entonces Jacinta habló de unas novelas en inglés que ella había leído, pero de sus palabras parecía colegirse que se trataba de novelas absolutamente pornográficas, para gente de puerto. Bernardo le oyó decir: -Tenían tapas de colores violentos, rojas, amarillas, azules. Se compraban en el Paseo de Julio y los vendedores las escondían en sus armarios portátiles, tras una hilera de zuecos, con los cigarrillos de contrabando. Pasaron al comedor.
Jacinta ocupó la cabecera. Cuando Lucas entró con la fuente había un cubierto de menos. Bernardo le hizo señas: apenas podía contener su impaciencia. Lucas tuvo que dejar la fuente, volvió instantes después trayendo una bandeja y dispuso el cubierto que faltaba con impertinente lentitud. El señor Sweitzer sacó de la cartera un recorte y unos papeles escritos con su letra bonapartina. «He borroneado una respuesta», dijo. Empezó a leer: -No es sólo en el Cap. XIII, 55, de San Mateo, como parece entenderlo el Sr. X, donde se trata este asunto que ha motivado tantas discusiones (aquí, para mayor claridad, transcribo los pasajes alusivos de la Biblia: S. Mateo: X11, 46, 47, 48; XIII, 56; S. Marcos : III, 31, 32, 33, 34; VI, 3; S. Lucas: II, 7; VIII, 19, 21, 20; S. Juan: II, 12, ,5; S. Pablo, Corintios: IX; 5; Gálatas: 1, 19). De la lectura de estos textos han surgido tres teorías: la elvidiana a que se refiere el Sr. X: sostiene que los hermanos y hermanas de Jesús nacieron de José y María, después de él; la epifánica: nacieron de un primer matrimonio de José; la hierominiana, a la que se adhiere San Jerónimo: eran hijos de Cleofás y de una hermana de la Virgen llamada también María. Es la doctrina sustentada por la Iglesia y defendida por sus grandes pensadores. Al leer se llevaba de cuando en cuando a la boca una almendra o trocitos de nueces o avellanas, colocados en un plato a su derecha. A veces, quedándose con la mano cn el aire, hacía girar en los dedos el trozo de nuez hasta despojarlo de su telilla leonada. Con el pretexto de servirse, Bernardo puso el plato fuera de su alcance, entre Jacinta y el. Sweitzer to miró con asombro. Bernardo le preguntó: -¿Por qué no cita los Hechos de los Apóstoles? -Es verdad; después de comer, si usted me presta una Biblia… -No se necesita Biblia. Apunte; I, 14: «…perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos». Bueno, aquí finaliza el preámbulo. Y ahora ¿a cuál de las tres teorías piensa usted adherirse? -A la primera, qué duda cabe -respondió Sweitzer-. ¿Cómo empezaría usted?
Bernardo no pudo resistir al afán de lucirse; contestó con aire profesoral: -Yo empezaría diciendo: Es verdad que en hebreo y arameo existe una Bola voz para designar los términos hermano y primo, pero no es ésa razón suficiente para torcer el significado de los textos. Porque nos encontramos en presencia de un idioma como el griego, rico en vocablos, que tiene una palabra para decir hermano (adelphos), otra para decir primo hermano (adelphidus) y otra para decir primo (anepsios). La comunidad de Antioquia era un medio bilingüe y allí se efectuó el paso de la forma aramea a la forma griega de la tradición. Goguel cita un versiculo de Pablo (Colosenses, IV, 10) donde se dice: «. .. y Marcos, sobrino de Bernabé». Si Pablo en sus otros escritos habla de los hermanos de Jesús, no hay motivo para que se confunda un término con otro. Hizo una pausa. Continuó: -Oh, habría tanto que agregar. Tertuliano acepta que María tuvo de José muchos hijos. También lo afirmaban la secta de los Ebionitas y Victorio de Petau, mártir cristiano, muerto en el año 303. Hegesipa dice que Judas era hermano, según la Antología del cuento extraño 3 -149- carne, del Salvador. La Didascalia dice que Jacobo Obispo de Jerusalén, era según la carne hermano de Nuestro Señor. Epifanio reprocha la ceguera de Apolonio, quien enseñaba que María había tenido hijos después del nachniento de Jesús. El señor Sweitzer tomaba algún apunte en su carnet. Bernardo continuaba exponiendo. Con las palabras desaparecía su mal humor de los primeros momentos. Se había vuelto a encontrar a sí mismo, estaba satisfecho de su seguridad, de su memoria, de su erudición. Recibía como un homenaje el respetuoso silencio de Sweitzer. Buscó la aprobación de Jacinta. Jacinta permanecía ajena a todo, vaga, remota, disuelta en la atmósfera del comedor. Bernardo tartamudeó, tomó vino, inclinó la cabeza; aún quedaba una pinta rosada en la copa. Levantó la cabeza: ante sus ojos las llamas de la chimenea bailaban en los respaldos verdes de las butacas vacías, apoyadas contra la pared, las maderas de cedro tallado y la cara de Lucas palpitaban con una especie de vida intermitente, descubriendo trozos rojizos e imprevistos, y las gotas de vidrio de la araña francesa parecían aumentar de tamaño, más grávidas que nunca, y de un instante a otro amenazaban con deshacerse sobre el mantel. (Se hubiera dicho que Lucas, al acercarse a la mesa, no salía de la penumbra con el designio de retirar los platos sino de incorporarse a ese óvalo resplandeciente de humano bienestar.) Pero Bernardo había perdido el hilo de su discurso. Quiso sobreponerse. -Hay motivos para pensar -dijo haciendo un esfuerzo- que en los primeros siglos de la Era Cristiana se hablaba con frecuencia de los hermanos de Jesús. Guignebert …
Sweitzer to interrumpió: -Con esto basta y sobra. No pretenderemos agotar un punto tan controvertido. Es una respuesta, una simple respuesta. Bernardo agregó todavía: -¿Es católico el que ha escrito la carta? Entonces, para terminar, una cita católica. Algo así: recordemos la sinceridad, o mejor, recordemos la ejemplar sinceridad del Padre Lagrange, autoridad indiscutida (¿por qué no?) en la materia, quien reconoce que históricamente no está probado que los hermanos de Jesús sean sus primos. Se fué a sentar junto a la chimenea, llevándose su taza de café. Dos troncos ardían con entusiasmo. Distinguía la llama ondulante y roja, el rojo ocre, casi anaranjado, de los tizones y el delicado matiz azul que se insinuaba hasta contaminar la blancura de una montañita de ceniza. A Jacinta le repugnaba el espectáculo del fuego. ¡Y él, que hubiera deseado consumirse como esos troncos, desaparecer de una vez por todas! Se acercaba más y más a la chimenea, parecía dispuesto a quemarse los pies. «Soy demasiado friolento.» Se levantó para abrir una ventana; el señor Sweitzer, despegándose trabajosamente del sillón, empezó a despedirse: -Muchas gracias. Mañana redactaré la contestación. Si usted pasa por el escritorio, a la salida de la Bolsa, podrá firmarla. Bernardo le respondió que prefería no hacerlo, y como el otro le preguntara por qué: -Estas discusiones son inútiles -dijo-. No quiero intervenir en ellas. Y, ¿quién sabe?, tal vez fomentan el error. Cada día que pasa, la humanidad (pronunciemos la palabra: la «historicidad») de Jesús me parece más dudosa. Iba y venía por la pieza, con los ojos secos, ardientes. Salió y entró casi enseguida, trayendo un libro de noble y apolillada encuadernación; abrió el libro: el lomo, desprendiéndose de las tapas parduscas, se le quedó en las manos. Sweitzer miró el título: –Antiquities of the Jews. Ah, la edición de Havercamp. ¿Piensa usted leerme la interpolación famosa? No vale la pena. Pero nadie podía detenerlo. Bernardo leyó la cita interpolada y desarrolló (esta vez penosamente) la idea de que el Cristianismo era anterior a Cristo. Habló de Flavio Josefo, de Justo de Tiberiades… El señor Sweitzer escuchaba con sorna su apasionada incoherencia. -Pero es otra cuestión -decía-. Además, esos argumentos están muy manoseados. Y no me parecen convincentes. -No me fundo en ellos -contestaba Bernardo-. Mi convicción pertenece a otro orden de verdades; a las verdades que acatamos con el sentimiento, no con el raciocinio. Y, después, volviéndose a Jacinta: -Pienso en tu historia del cuadro, del famoso cuadro. ¿Recuerdas? Me gustaría oírla de nuevo. Y oyó, en efecto, que Jacinta le decía con su voz monótona:
Ya lo sabes. El cuadro se vino al suelo y descu brimos que Cristo no era Cristo. «No; contada así no se entiende», pensó Bernardo. Refirió él mismo la historia: -Se trataba de una estampa antigua, un collage de la época colonial adornado en los bordes con arrugado terciopelo azul, cubierto con un vidrio convexo. Al romperse el vidrio se pudo ver que la imagen era una Dolorosa. Le habían dibujado a pluma rizos y barba, le agregaron la corona de espinas, el manto estaba disimulado por el terciopelo. Añadió en voz baja: -Jacinta Vélez era chica y tuvo una terrible decepción. De entonces data su incredulidad. -No -dijo Jacinta-. Ahora creo. … Cristo se había sacrificado por los hombres, por esos hombres que mientras más perfectos, eran menos parecidos a su Redentor. Turbulentos, imaginativos, eruditos, complicados, astutos, contradictorios, destructores, insatisfechos, sensuales, débiles, curiosos… Y al margen de este rebaño vegetaban otros seres en un estado de misteriosa bienaventuranza, desasidos de la realidad y despreciados par log demás hombres. Pero eran dignos de Cristo, Cristo los amaba. Eran los únicos, dentro del mundo, con posibilidades de salvación. Bernardo se despedía del señor Sweitzer. Jacinta pensaba en Raúl. Tenía urgencia de estar a su lado, rodeada de árboles, en el sanatorio de Flores.
III – El señor Sweitzer releyó la carta de Bernardo desde un estrepitoso automóvil de alquiler. Estaba escrita en papel azul, telado, y en el membrete se reproducia la fachada de un edificio con techo de pizarra e innumerables ventanas. Decia la carta: «Estimado don Julio: En los últimos tiempos no puedo interesarme en los negocios. Cualquier esfuerzo me fatiga (habrá usted notado que ya no atendía a los clientes en el escritorio ni concurria por las tardes a la Bolsa, como era mi deber). Resolví consultar a un médico (mi estado, en efecto, es incompatible con toda actividad normal) y actualmente, bajo su asistencia, estoy haciendo una cura de reposo. Esta cura puede prolongarse varios meses. Por eso le propongo a usted dos soluciones: busque un hombre de confianza para que desempeñe mis tardes y fíjele un tanto por ciento y un sueldo conveniente, que descontará usted de los ingresos que me correspondan, o liquide la sociedad.»
A continuación, como para desmentir el párrafo de su carta en que aludía a su actual desinterés por los negocios, Bernardo hacía algunas observaciones – muy sagaces, a juicio de don Julio- sobre una inversión de títulos que había quedado pendiente en esos días. Agregaba, al terminar: «No se moleste en verme. Contésteme por escrito». Don Julio pensaría después en esta última Erase. Llegó al sanatorio, preguntó por Bernardo, pasó su tarjeta. Lo hicieron esperar en un salón con grandes ventanas que no se abrían al jardín en toda su altura sino, únicamente, en su parte superior. Al cabo de diez minutos entró un hombre alto, de rostro sanguíneo. -¿El señor Sweitzer? .-dijo-. Yo soy el director. Acabo de llegar.
Y se ajustaba, alrededor de las muñecas, las presillas de su guardapolvo. -¿Puedo ver al señor Stocker -preguntó Sweitzer. -Usted es su socio, ¿verdad? «Stocker y Sweitzer»; sí, conozco la firma. Al señor Stocker tuve ocasión de tratarlo por vez primera en marzo de 1926. Recuerdo exactamente la fecha. Yo tenía algunos fondos disponibles, poca cosa, pero el senor Stocker me recomendó la segunda emisión de consolidados de la «Lignito San Luis Company»; nunca olvidaré ese nombre. Los valores, en manos de ustedes, se liquidaron muy bien. Con esa base instalé mi sanatorio. -¿Puedo ver a mi socio? -insistió Sweitzer. – Por supuesto, senor Sweitzer. Si fuera usted otra persona le habría dicho que no; si usted mismo hubiera venido media hora antes, cuando yo no estaba, le habrían dicho que no. El señor Stocker no es un enfermo, como usted sabe. Acudió a mi sanatorio trayendo a un muchacho de su relación, Raúl Vélez; volvió varias veces a visitar a su protegido. Aquí, indudablemente, se respira un ambiente de tranquilidad que debió seducirlo. Un buen día se apareció con las valijas; me dijo: «Doctor, he resuelto tomar un descanso e internarme yo también. Pero guárdeme el secreto. No quiero que me molesten, no deseo hablar con nadie, ni siquiera con los médicos».
Usted debe ser la única persona a quien ha comunicado su dirección. -Me ha escrito. -Lo hemos alojado en el último pabellón, el más independiente. El señor Stocker ocupa una pieza, Raúl Vélez la otra. Vaciló un momento. -…Este muchacho es un caso doloroso – continuó-. Los médicos somos discretos, señor Sweitzer; no sólo con los demás: con nosotros mismos. Hay cosas que no tenemos por qué saber, que no queremos saber, pero insensiblemente llegamos a enterarnos de ciertas circunstancias familiares… En fin, sea lo que fuere, el señor Stocker siente por este muchacho un afecto verdaderamente paternal. ¿Me puede usted decir por qué ha demorado tanto en confiarlo a un psiquiatra? -¿Ya no es posible curarlo? -preguntó Sweitzer.
-No se trata de curar sino de adaptar. La adaptación importa un doble proceso muy delicado por parte del enfermo y del medio que lo rodea. Hay que adaptarse al paciente, es cierto, pero a la vez exigirle un pequeño esfuerzo y que sea él, en realidad, quien se vaya adaptando a los demás. Lograr ponerlo en comunicación con sus semejantes. Claro está que nunca se logrará una verdadera comunicación intelectual, como la que nosotros sostenemos en este momento, pero si una comunicación primaria. Hacer que el enfermo comprenda y obedezca ciertas formas de vida corriente. El progreso debe marchar en ese sentido. -Y ahora es demasiado tarde… El otro lo miró con desconfianza. –Nunca es demasiado tarde -contestó-. Raúl Vélez está en el sanatorio desde hace quince días. Todavía no conocemos exactamente su enfermedad. El diagnóstico diferencial de la demencia precoz ebefreno-catatónica (dementia precocissima de Sancte de Sanctis) con la debilidad mental es muy difícil. En ambos casos hay ausencia de signos físicos: el enfermo conserva una fisonomía inteligente. Pero parece vivir al margen de sí mismo, indiferente a todo y a todos; no agradece las atenciones que con él se tienen. Y, sin embargo, es dócil y suave, de apariencia afectuosa… Como le decía: necesita verse rodeado de bondad, pero de una bondad firme, cuyos límites sienta. Ahora bien: a este muchacho se to ha descuidado de una manera lamentable. Estaba en manos de una mujer ignorante, que lo quiere mucho, sin duda, pero con un cariño en el cual no entra el menor discernimiento. Se plegaba a todos sus caprichos, y el muchacho abusaba, se hundía deliberadamente en la locura. Ésa, en ellos, es la línea de menor resistencia. Al principio la mujer estaba indignada con nosotros. Hasta tuvo la osadía de afirmar que iría a quejarse a la justicia, porque Stocker no tenía derecho para internarlo en nuestro sanatorio. Sweitzer, esta vez, hizo un gesto de asombro. Preguntó, sin embargo: -¿Y es verdad? -Parece que Stocker no lo ha reconocido legalmente. Pero ella tiene menos derecho aún para disponer del muchacho. Fíjese usted que se trata de un demente sin familia ni bienes de ninguna clase. ¿Quién, mejor que Stocker, para ocuparse de él? Yo hablé con el Defensor de Menores y obtuve del Juez que nombrara a Stocker curador del incapaz. A la mujer, como no quería oír sus historias, le prohibí la entrada al sanatorio. Ahora le permitimos que venga, a pedido del mismo Stocker. He accedido, pero no estoy conforme. Hay que alejar de Raúl Vélez todas las influencias que puedan recordarle, prolongar en su espíritu el antiguo desorden en que vivía. Se detuvo. -Estoy entreteniéndolo -agregó-. Usted deseaba ver a Stocker. Yo mismo lo acompañaré. Precedido por el médico, que se excusaba ante cada puerta de pasar antes, Sweitzer llegó a una terraza, descendió una escalinata en forma de abanico, atravesó un jardín con canteros bordeados de caracoles, donde crecía un largo césped enmarañado; de vez en cuando, algún gomero de hojas barnizadas por la lluvia reciente; otros árboles, sin hojas, levantaban al cielo sus ramas gesticulantes. La tierra estaba húmeda. Sweitzer pisaba con cuidado para no embarrarse. Alrededor del jardín se veían casitas de ladrillo, separadas unas de otras por un laberinto de boj. -Aquí lo abandono -dijo el médico-. Siga derecho por este sendero. En el último, pabellón vive Stocker. Se le apareció bruscamente, al pisar el umbral de la puerta abierta de par en par. Bernardo Stocker, en cambio, lo había visto venir desde lejos. Estaba sentado, envuelto en don mantas escocesas: una sobre los hombros, la otra fajándole las piernas. «Don Julio, ni puedo levantarme para saludarlo -dijo-. Esta manta…»
Lo reprendió por haberse molestado: «Me hubiera escrito». Después, mirándolo en los ojos: -¿Estuvo con el director? -Sí. -¡Qué lata le habrá dado! Lo compadezco. -¿Tiene frío? -preguntó Sweitzer-. ¿Quiere que cerremos la puerta? -No; he descubierto que el frío es saludable. Me gusta. Se hizo un silencio. El señor Sweitzer tuvo la sensación de no saber con qué objeto estaba allí. Había olvidado el motivo de su visita o, para ser más exactos, no quería confesárselo a sí mismo. Quedó consternado. Buscó algo que decir, una trivialidad cualquiera que le permitiese salir del Paso inopinadamente. Recordaba el párrafo de la carta: «No se moleste en verme. Contésteme por escrito», y recurrió a la carta como a un pretexto para justificar su presencia en el sanatorio. Pero se limitaba a repetir las proposiciones de Bernardo: se hubiera dicho que a él, Julio Sweitzer, se le ocurrían en ese instante. Era un poco absurdo. Bernardo vino en su ayuda e iniciaron un diálogo de inesperada fluidez. Empezaba Bernardo, no bien Sweitzer había terminado de hablar, y su interlocutor, entretanto, había toda clase de visajes, asentía con la cabeza, murmuraba «sí», «claro», «es lo mejor», «perfectamente. . . » Trataban de ponerse de acuerdo, temerosos de un nuevo silencio, sin prestar fe ni atención a lo que decían. Bernardo fue el primero en callar. El señor Sweitzer había distinguido, más allá del tabique de boj, a un muchacho muy alto, corpulento, en compañía de una anciana. De pronto el muchacho avanzó había ellos y al llegar al tabique, en vez de dar la vuelta, tomó directamente el sendero, escurriéndose por entre las ramas del boj con sorprendente agilidad. Caminaba a grandes pasos, seguros y firmes, con los ojos clavados en Bernardo. Bernardo lo miraba a su vez. Una sonrisa lenta y profunda se había dibujado en su rostro. Pero sucedió un incidente imprevisto. El viento hacía volar un pedazo de papel de diario que fue a caer a los pies del muchacho. Éste se detuvo a pocos metros de ambos hombres, recogió el papel, lo miró con la expresión de alguien que piensa «es demasiado importante. para leerlo ahora», lo dobló cuidadosamente, lo guardó en el bolsillo y, girando sobre sus talones, se alejó. Esta vez, al llegar al tabique, en lugar de atravesar el boj, dio la vuelta, siguió por el sendero. Los dos hombres lo perdieron de vista. Bernardo quedó con los labios entreabiertos; el señor Sweitzer no pudo contenerse y preguntó con una voz indiscreta, débil, anhelante, que apenas reconocía, a tal punto sonaba extrañamente en sus propios oídos: -¿Es Raúl Vélez? -Sí -dijo Bernardo-. Ya ve usted: me tiene afecto. Acude espontáneamente a mí. Pero siempre habrá de interponerse algo entre nosotros. Ahora ha sido ese maldito papel. Después, muy de prisa, en la misma tesitura con que habían conversado momentos antes:
-Yo he tenido relaciones con Jacinta Vélez, la hermana de este muchacho. Ha vivido varios meses en casa. Me pidió que me ocupara de Raúl. Antes de irse, ella misma eligió este sanatorio. -Antes de irse … adónde? -No sé. Teníamos discusiones frecuentes. Yo le había preguntas, la exasperaba. Uno siempre exaspera a las personas que quiere. Se fue. -¿No le ha escrito? -En el inquilinato, donde vivió hasta la muerte de su madre, revise un escritorio y encontré varias cartas. Pero eran cartas escritas por la señora de Vélez y que el correo habia devuelto. Estaban dirigidas a personas cuyo domicilio se ignora. La numeración de las calles ha cambiado y no coincide con las direcciones de los sobres… o en esas direcciones existen nuevos edificios. No contento con eso, he visto a mochas personas de apellido Vélez. Nadie los conoce. Sin embargo, un hombre con quien converse, muy comunicativo, mayor que yo, que se llama Raúl Vélez Ortúzar, me dijo que en su familia existía un personaje un poco mitológico, la tía Jacinta, a la cual solía referirse su abuela. Parece que esta Jacinta era una mujer de mala conducta, que murió en Europa.
-Pero no puede ser Jacinta -contestó inmediatamente el señor Sweitzer. Su espíritu de investigador ya estaba sobre aviso. -No, pero tal vez fuera su madre, la señora de Vélez. Además, él no podía asegurar que hubiese muerto. -¿Y usted espera que Jacinta vuelva? -Vendrá al sanatorio a ver a su hermano. Tiene por Raúl un cariño profundo. El «autismo» de Raúl, como dicen los médicos, no es para ella una tara. Se le antoja un signo de superioridad. Trata de parecerse a él. -Pero es enferma? -preguntó Sweitzer, cada vez más intrigado. -Enferma o no, yo la necesito. ¿Cree usted que vendrá, don Julio? Yo antes creía, pero ahora dudo de todo. ¿No cree usted en los sueños, don Julio? Yo tampoco creía, pero últimamente… Últimamente he tenido sueños muy significativos. -¿Se le apareció a usted? -No, ni siquiera se deja ver en sueños. Pude ver únicamente sus pies, como si estuviera frente a mí y yo mirara al suelo. Es extraño hasta qué punto los pies son expresivos, inconfundibles, pertenecen a las personas … Le veía los pies como si le estuviera mirando a la cara. Entonces, cuando levanté los ojos, no pude seguir adelante. La imagen se detenía allí. Todo se disolvió en una atmósfera gris. Anoche volví a soñar con la misma atmósfera. Es gris, pero también a ratos blanca, translúcida. Quedé en suspenso. Temía despertarme. Entonces, comprendiendo que Jacinta estaba ahí, le dije que me había engañado, que me utilizó para que yo internara a Raúl en el sanatorio, que nunca hubiera supuesto eso de ella. Le supliqué que nuevamente se dejara ver. Hablamos de cocas muy íntimas, de nosotros dos, de una mujer de quien Jacinta tenía celos. Yo temblaba de rabia. Pero Jacinta se burlaba en lugar de enojarse. Me decía, observando mi temblor: «Friolento como todos los hombres».
De pronto, comenzó a hacerme reproches. En una ocasión yo le atribuí sentimientos que ella reprueba. Afirmé haberla visto llorar. Eso la ha herido. «Nosotros no lloramos», me decía, aludiendo a ella y a Raúl. Le hice notar que las lágrimas no respondían a su verdadero estado de ánimo, que en realidad ella no sufría, que más tarde yo lo había explicado de una manera verosímil. Mis explicaciones, sobre todo, la pusieron fuera de sí. «Tú también has hecho trampa», me decía en alemán. -¿Habla alemán? -Ni una palabra, pero en el sueño le oía pronunciar distintamente: «Auch du hast betrogen!» Entonces me encontré haciendo un solitario y sentí que alguien me aplastaba la mano contra la mesa en momentos en que yo iba a destapar indebidamente una carta. Me desperté. El señor Sweitzer lo alentó. Jacinta volvería al sanatorio a ver a su hermano. Era lo más lógico. No había que dejarse sugestionar por los sueños. Con estas palabras se despidieron. El señor Sweitzer caminaba distraídamente. Tomó un sendero equivocado y por dos veces se encontró, rodeado de boj, en el patiecillo de otros pabellones. No podía llegar a ese jardín que tenía ante su vista. Al fin se abrió paso y anduvo entre los árboles, atento a las ventanas iluminadas del edificio principal. De pronto se llevó por delante un bulto imponente y oscuro, más oscuro que las sombras. Retrocedió, sobresaltado.
-No soy una enferma -le dijeron-. Soy Carmen, la encargada del inquilinato. Necesito hablar con usted. Caminaron hasta la verja. Era. una anciana erguida, de cabellos blancos. El señor Sweitzer la observó bajo los focos de luz, aureolados de insectos verdes, de la puerta de entrada: un sombrero alto y cilíndrico, una esclavina y un rnanguito de piel (los hocicos pequeños de las nutrias hincaban sus dientes puntiagudos en las propias colas, un poco marrones). Después buscó el taxi que lo condujo al sanatorio. La mujer Cruzó la calle, el señor Sweitzer se adelantó, abrió instintivamente la portezuela y la ayudó a subir. -Deseaba pedirle. . . -dijo su compañera, y adoptó una voz can poco quejumbrosa que contrastaba con la dignidad de su aspecto y no parecía sincera, como si copiara el estilo de las personas cuyos ruegos tenía por costumbre escuchar-. Usted es bueno. Influya sobre Stocker. Que a Raúl lo dejen en paz y le permitan volver al inquilinato. Lo quiero como a un hijo.
-Entonces debería agradecerle al señor Stocker lo que hace por él. En el sanatorio podrán curarlo. -¿Curarlo? -gritó la mujer-. Raúl no es un enfermo. Es distinto, nada más. En el sanatorio lo hacen sufrir. La primera noche to encerraron. Como el muchacho me echaba de menos, se quiso escapar. Le pegaron: al día siguiente tenia moretones en el cuerpo. Raúl nunca se cae. Y ayer… – ¿Qué sucedió ayer? -Ayer… ¡yo lo he visto, tirado en el suelo, con la boca llena de espuma! Y el enfermero que me decía: «no tiene que inquietarse, es la reacción de la insulina. Un ataque de epilepsia provocado». ¡Provocado! ¡Canallas! -Los médicos saben de estas cosas más que nosotros -protestó débilmente Sweitzer-. Espere los resultados del tratamiento. Por ahora, confórmese con visitarlo en el sanatorio. -¿Y usted cuida del inquilinato? -respondió la mujer con insolencia-. Yo no puedo venir en automóvil. Ya Stocker no me da más dinero. Iba por las mañanas, revolvía cajones, se Ilevaba papeles, libros, cuadros. Me decía: «A Raúl no le faltará nada en el sanatorio, doña Carmen. Y a usted tampoco. Usted ha sido muy buena con él. Pero es lo mejor». ¡Dios mio! ¡Cómo se ha burlado de mí! Sweitzer perdia la paciencia:
-Usted no quiere comprender. El señor Stocker ha internado a Raúl Vélez accediendo a un pedido de la hermana del muchacho, de Jacinta Vélez. -Sí; ha dicho eso. Ya lo sé. -Ella es la única que puede arreglar la situación. Desgraciadamente, no vive más con el señor Stocker. El señor Stocker no puede descubrir su paradero. Usted, en vez de calumniarlo, debería prestarle ayuda, buscar a Jacinta. La mujer respondió, martilleando cada sílaba: -Jacinta se suicidó el día que murió su madre. Las enterraron juntas. Agregó después: -Vea: no me interesa to que Stocker pueda haberle dicho. A Jacinta la conoció gracias a mí. Se la presentó una amiga mía, María Reinoso. -Y le explicó con naturalidad-: María Reinoso es una alcahueta. Como le pareciera que Sweitzer, al callar, pusiera en duda sus palabras, entró en un arrebato de cólera:
-¿Qué? ¿No me trae usted? María Reinoso lo convencerá. Puede hablar con ella en cualquier momento. Ahora mismo, si quiere. Y le gritó al chauffeur una dirección, inclinándose bruscamente hacia adelante; luego, al arrinconarse en el fondo del automóvil, rozó con sus cargados hombros la cara de Sweitzer. Éste sintió en la nariz el olor a moho de la esclavina de piel. -No me gusta -agregó- hablar mal de Jacinta, pero yo nunca la quise. No se parecía a su madre, un pedazo de pan, ni a Raúl. A Raúl to quiero como a un hijo. Jacinta era orgullosa, despreciaba a los pobres. En fin, ya está muerta. Se tomó un frasco de digital. El automóvil se detuvo. Mientras Sweitzer pagaba al chauffeur, la anciana había avanzado por un largo corredor. Sweitzer tuvo que apresurar el paso para alcanzarla. Entreabrió la puerta una mujer de edad dudosa. Doña Carmen le dijo: -No es lo que piensas, María. El señor viene únicamente a conversar contigo sobre Stocker y Jacinta Vélez. Quiere que le digas la verdad.
-Pasen. Basta que sea amigo tuyo, yo le diré to que sepa. Pero quedará decepcionado. . . -contestó la otra con afectación. Al caminar arrastraba las chinelas. Los hizo sentarse, les ofreció de beber. -¿E1 señor era amigo de Jacinta? -preguntó-. ¿No? ¿De Stocker? Ah, un hombre muy serio, muy distinguido. Hace macho que frecuenta esta casa. Aqui conoció a Jacinta, pobrecita, y sirnpatizó con ella en seguida. Se vieron durante un mes, dos o tres veces por semana. Siempre en mi casa. Me hablaba Stocker, y yo le daba el mensaje a Jacinta. El día que murió la señora de Vélez, Jacinta había quedado en venir. A mí me pareció extraño, pero ella misma se había empeñado. Llega Stocker, y Jacinta que no viene. Yo le explico la demora. Esperamos. Al final, ya preocupada, hablo por teléfono y me entero de la desgracia. A Stocker lo impresionó muchisimo. Me dijo: «María, déjeme solo en este cuarto». Y allí se quedó hasta muy tarde. Es muy sentimental. Después, ya ve lo que ha hecho por ese retardado. Me parece un gesto bellísimo. Doña Carmen la interrumpió: -No hables de lo que no sabes.
La otra sonreía. -Está furiosa -dijo mirándolo a Sweitzer- porque no puede verlo el día entero. ¡Carmen, Carmen! ¡Parece mentira! Una mujer seria, a tus años… -Lo quiero como a un hijo. -Como a un nieto, dirás. El señor Sweitzer se fué cuando el diálogo entre las dos mujeres empezaba a subir de tono. Las calles estaban desiertas. En el centro de la calzada la luz eléctrica hacia brillar el asfalto: grandes charcos de agua en donde era peligroso aventurarse. Después la oscuridad y de nuevo, en la otra cuadra, el reflejo ficticio del estanque. Sweitzer no se atrevía a cruzarlo. Así anduvo un largo rato, vacilando al llegar a cada bocacalle, pegado, confundido a las casas como el insecto a la hoja. De vez en cuando el boquete de un zaguán iluminado lo ponía en descubierto. Estaba cansado, tenía frío, no podía entrar en calor. Tampoco podía detenerse. El mismo cansancio lo impulsaba a caminar. Llegó a una plaza. Una pareja se abrazaba en un banco de mármol. Sweitzer la observó con admiración. Atravesó la calle. Ahí vivía Stocker. Miró el tablero con los timbres. Cuando Lucas bajó después de un cuarto de hora, en paños menores y cubierto con un sobretodo, continuaba apretando el botón del tercer piso. -¡Señor Sweitzer! -exclamó el negro-. El patron no está. -Ya sé, Lucas. Tenia un mensaje para usted. Pasé por la casa y me atreví a llamar. Discúlpeme por haberlo despertado. -No es nada, señor Sweitzer. Entre, no se quede afuera. Subiremos en el ascensor de servicio porque yo he bajado sin llaves. Pasaron por la cocina. El negro abría puertas, encendía luces. «Hace frío. Ahora apagan la calefacción muy temprano. Como no hay nadie, yo no encendí las chimeneas.» Llegaron al hall. Sweitzer, entretanto, discurría algún mensaje para darle en nombre de su socio. -El señor me ha escrito. Dice que mande las cuentas al escritorio. Él volverá el día menos pensado. -Pero si me ha dejado dinero suficiente – contestó el negro-. Además, tengo libreta. -Le repito lo que él me ha escrito. -El patrón está de viaje.
-Así es, Lucas. El negro parecía deseoso de hablar. Después de un momento agregó entre dientes: -. . . Con la señora Jacinta. Sweitzer le preguntó muy despacio: -Dígame, Lucas, ¿ella ha vivido aquí? -El señor también sabe… -¿Está usted seguro? ¿La vió alguna vez? -Verla, lo que se llama verla… La encontré en la puerta de calle. Era después de almorzar. Yo había ido al almacén. Ella salía del departamento en momentos en que yo entraba. En seguida la reconocí. -Pero si nunca la había visto antes. -No importa. -¿Cómo era? -Tenía ojos grises. -¿Y cómo supo que era ella? -le preguntó Sweitzer. -Me di cuenta -contestó el negro-. Me miraba sonriendo. Parecía decirme: «¡Al fin me descubres!», pero con simpatía. Parecía decirme: «¡Gracias por el caldo y la ensalada que me preparas todos los días, por las avellanas, por las nueces! ¡Gracias por tu discreción!» Es una mujer muy bondadosa.
¿Pero usted no la vio nunca dentro de la casa? -¡Tomaban tantas precauciones! Hasta que ellos se iban, no podíamos arreglar el dormitorio. Por la tarde, el patrón era el primero en llegar. Cerraba con llave la puerta del hall. Cuando abría la puerta, ya la señora estaba en su cuarto. ¿El señor Sweitzer recuerda la última noche que vino a comer? El patrón estaba muy excitado, quería que la señora los acompañara, quería presentársela al señor Sweitzer. Yo, mientras ponía la mesa, le oía la voz: «¡Jacinta, te lo suplico! Come con nosotros. No me dejes solo esta noche». La esperó hasta lo último. ¿El señor Sweitzer recuerda que me obligó a poner tres cubiertos? Pero la señora Jacinta no apareció. Es una mujer muy prudente. -En resumidas cuentas: usted no la vio nunca dentro de la casa. -¡Como si necesitara verla! -exclamó el negro-. Ahora ni siquiera me molesto en prepararle el caldo, pregúntele a Rosa, y eso que el patrón me ha ordenado que deje comida como siempre. Pero ahora no está, lo sé, así como sé que antes estuvo viviendo más de tres meses en esta casa. Sweitzer se limitaba a repetir:
-Pero usted no la encontró nunca dentro de la … Y el otro, con insistencia: -¡Como si necesitara encontrarla! ¿Y el olor? Vea usted, señor Sweitzer, yo no quisiera ofenderlo, pero la señora Jacinta no tiene ese olor tan desagradable de los blancos. El de ella es diferente. Un olor fresco, a helechos, a lugares sombreados, donde hay un poco de agua estancada, quizá, pero no del todo. Sí, eso es; en la bóveda, cuando vamos al cementerio de los Disidentes, hay el mismo olor. El olor del agua que empieza a espesarse en los floreros. El señor Sweitzer se acostaba. «No he comido esta noche», pensó, al tiempo que metía la cabeza en su largo camisón de franela. Se acurrucó en la cama, buscó con los pies la bolsa de agua caliente, cerró los ojos, sacó una mano, apagó la lámpara. Pero no se disipaba la claridad de la habitación. Había dejado encendida la araña del techo, un artefacto de bronce con tres brazos puntiagudos de cuyos extremos salieron llamitas de gas y que, posteriormente, habían adaptado a las bujías eléctricas. Se levantó. Al pasar junto al ropero se vio reflejado en el espejo, con la papada temblorosa y más bajo que de costumbre, porque andaba descalzo. Rechazó esta imagen poco seductora de sí mismo, apagó la luz, buscó a tientas la cama. Después, acariciándose los hombros por encima del camisón, trató de dormir._
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
José Bianco, cultor de una elegante ambigüedad literaria.
Con solo tres libros publicados (si se excluye La pequeña Gyaros, volumen del que el autor rescató un solo cuento), y una trayectoria como secretario de redacción de la revista Sur en la mejor época de la publicación capitaneada por Victoria Ocampo (que lo despidió luego de que él viajara a Cuba en apoyo de los revolucionarios), Bianco, fallecido en 1986, persiste como un misterio de la literatura argentina.
La escasa circulación de sus novelas perpetúa una invisibilidad que, en parte, congenia con los atributos literarios del escritor. Bianco fue autor del volumen de ensayos Ficción y realidad, que agrupaba artículos, algunos publicados en las revistas Sur y Nosotros y en LA NACIÓN. El escritor contaba que había comenzado a escribir de casualidad, luego de haber escrito una reseña de forma desinteresada.
«Si hay justicia literaria, ya que no hay justicia divina, creo que la obra de José Bianco, en lo futuro, subsistirá; será mucho más conocida y estimada, sobre todo, cuando obras más vistosas pero menos esenciales desaparezcan», se ilusionaba el escritor mexicano Octavio Paz, premio Nobel de Literatura 1990, que, en la revista Vuelta, supo publicar textos de Bianco.
» Según el verso de Góngora que da nombre a ‘Sombras suele vestir’, uno de sus relatos más conocidos, José Bianco ha construido, ‘en su teatro sobre el viento armado’, una obra breve y de una eficacia literaria poco común en nuestra literatura-dice la ensayista Josefina Delgado, autora de Memorias imperfectas, donde le dedica un capítulo a Pepe, como lo llamaban los amigos-. Su lugar es el de un escritor de culto, siempre a punto de ser redescubierto, siempre abriéndose a nuevas lecturas».
Su trabajo como secretario de la revista Sur durante más de veinte años vinculó a Bianco con el universo literario de Iberoamérica. «Se lo ha llamado escritor ‘reticente’, el que no lo dice todo pero al mismo tiempo se explaya en las consideraciones sobre la trama y los vínculos entre los personajes. En sus obras hay situaciones trágicas, muertes, desencuentros. Sus narradores se asumen como escritores, aun cuando quieren evitarlo. Y eso era nuevo aquí. También lo era el cruce entre ficción y realidad, aunque no se acepte como literatura fantástica», agrega Delgado.
En 1943, Bianco dio a conocer Las ratas, que llevaba un prólogo de Borges. «Es de los pocos libros argentinos que recuerdan que hay un lector: un hombre silencioso cuya atención conviene retener, cuyas previsiones hay que frustrar, delicadamente, cuyas reacciones hay que gobernar y que presentir, cuya amistad es necesaria, cuya complicidad es preciosa», escribió el autor de Ficciones. En 1963, Luis Saslavsky llevó al cine ese drama de la endogamia y el secreto, con Alfredo Alcón y Bárbara Mujica en el elenco.
Pasaron muchos años para que Bianco diera a conocer su última obra de ficción, que recrea episodios autobiográficos en clave proustiana.
En 1972 se publica La pérdida del reino.
«Sabemos que tenía otras obras casi terminadas y quizás su timidez vestida de humor tenía que ver más bien con la poca fe en sus condiciones de escritor», aventura Delgado.
Esa obra, la más extensa en un conjunto discreto, anticipa cuestiones que la literatura contemporánea recién aborda en la actualidad, como los cruces entre realidad y ficción y la estilización de la sordidez en ambientes aristocráticos.
Eudeba publica un nuevo libro de Bianco, Epistolario, que reúne su correspondencia con otros escritores fundamentales del siglo pasado, entre ellos Bioy Casares, las hermanas Ocampo, Enrique Larreta, Carlos Fuentes y Elena Garro. El volumen lleva un prólogo de Daniel Balderston.
Bianco fue también un traductor único, que dio a conocer a autores en versiones difíciles de superar.
Se dice que fue él quien cambió la suerte del relato de James «A Turn of the Screw» al traducirlo como «Otra vuelta de tuerca»; muchas veces, su tarea como traductor se completaba con la del difusor de cultura en medios gráficos y editoriales.
«Después de haber sido secretario de redacción de la revista Sur, empezó a trabajar como editor de Eudeba hasta su renuncia con la dictadura de Onganía -recuerda Jorge Fondebrider, poeta y traductor-. Luego fue un frecuente colaborador de Siglo XXI, cuando la editorial era dirigida por José Aricó. Allí tradujo, entre otros, a Stendhal, Paul Valéry, J.-P.
Sartre, T. S. Eliot, Tom Stoppard, John Berger, Samuel Beckett, Roland Barthes, Simone de Beauvoir y Jean Genet. Las mismas cualidades que definen su obra narrativa (elegancia, tersura, sutileza e inteligencia) están presentes en sus traducciones y obligan a pensar que el del traductor no solo es un oficio, sino además un arte». Hasta aquí, algunas razones para leer y releer al escritor que intuyó que incluso la literatura que parece alejada de cualquier intención ideológica conlleva, de manera tácita, una suerte de denuncia. – Daniel Gigena
[fuente https://www.uba.ar/noticiasuba/nota.php?id=19900 ]
posteado por kalais 30/1/2023 – ch
A mediados de 1936, poco antes de dejar para siempre Berlín, me hallaba en Francia terminando Dar (El regalo), y debía de tener concluidas al menos las cuatro quintas partes de su último capítulo, cuando, en cierto momento, un pequeño satélite se desprendió del cuerpo central de la novela y comenzó a girar a su alrededor. Considerado psicológicamente, puede ser que la chispa que provocó la separación procediera de la mención del bebé de Tanya en la carta de su hermano o bien el hecho de que éste recordara al maestro del pueblo en un premonitorio sueño. Técnicamente, el círculo que describe el presente corolario (cuya última frase existe implícitamente antes que la primera) pertenece al mismo tipo de serpiente-que-se-muerde-la-cola que la estructura circular del capítulo cuarto de Dar (o, a ese respecto, que el Finnegans Wake, al que es anterior). No es necesario conocer la novela para disfrutar con el corolario, el cual posee su propia órbita y colorido, pero al lector puede serle de alguna utilidad práctica saber que la acción de El regalo comienza el 1.º de abril de 1926 y acaba el 29 de junio de 1929 (con lo cual cubre un período de tres años en la vida de Fyodor Godunov-Cherdyntsev, un joven emigrado residente en Berlín); que la boda de su hermana se celebra en París a finales de 1926 y que la hija de ésta nace tres años más tarde y sólo tiene siete años en junio de 1936, y no «alrededor de diez» como se le hace suponer (a espaldas del autor) a Innokentiy, el hijo del maestro, cuando visita París en «El círculo». Podría añadirse que el cuento causara en los lectores que conozcan la novela un delicioso efecto de oblicua identificación, de desplazamiento de matices enriquecidos con un nuevo sentido, toda vez que el mundo no se ve a través de los ojos de Fyodor, sino a través de los de un extraño, más próximo a los radicales idealistas de la vieja Rusia (quienes, dicho sea de paso, detestarían la tiranía bolchevique tanto como los aristócratas liberales) que no a Fyodor. «Krug» se publicó en 1936, en París, pero aún no se ha logrado establecer en una retrospectiva biográfica ni la fecha exacta ni el periódico (seguramente, Posledniya Novosti). Veinte años más tarde fue reeditado en mi colección de cuentos cortos Vesna v Fialte (Chekhov Publishing House, Nueva York, 1956).
EL CÍRCULO
En segundo lugar, porque estaba poseído por una súbita y loca nostalgia de Rusia. En tercer lugar, finalmente, porque lamentaba aquellos años de juventud y todo lo que iba asociado a ellos: el feroz resentimiento, la torpeza, el ardor, y las mañanas deslumbradoramente verdes, cuando el bosquecillo le ensordecía a uno con sus doradas oropéndolas.
Allí sentado en el café, mientras iba diluyendo con agua de sifón la dulzura cada vez más pálida de su casis, fue recordando el pasado con el corazón encogido, con melancolía… ¿Con qué clase de melancolía…? En fin, con una melancolía no suficientemente investigada aún. Todo el distante pasado se hinchaba con su pecho, levantado por un suspiro. Y lentamente, su padre ascendió de la tumba, con los hombros erguidos: Ilya llych Bychkov, le maître d’école chez nous au village, con su flotante corbata negra, pintorescamente anudada, su chaqueta de seda cruda, cuyos botones comenzaban a la antigua usanza muy alto en la clavícula, pero también acababan bastante arriba, de manera que los faldones divergentes dejaban al descubierto la cadena del reloj que cruzaba el chaleco; tenía la tez rojiza, la cabeza calva aún cubierta de una suave pelusa que recordaba el terciopelo sobre las astas primaverales de un ciervo; un gran número de pequeñas arrugas cubría sus mejillas, y una excrescencia carnosa junto a la nariz producía el efecto de una voluta adicional de la gruesa fosa nasal. En sus tiempos del instituto y la universidad, Innokentiy solía acudir desde la ciudad durante sus vacaciones para visitar a su padre en Leshino. Sumergiéndose aún más profundamente, podía recordar la demolición de la vieja escuela en el extremo del pueblo, el desmonte del terreno para su sucesora, la ceremonia de la primera piedra, el servicio religioso al aire libre, al conde Konstantin Godunov-Cherdyntsev arrojando la tradicional moneda de oro, la moneda asomando de través en la arcilla. Por fuera, el nuevo edificio era de un gris granítico, granuloso el interior estuvo varios años, y luego a lo largo de otro prolongado período (esto es, cuando pasó a formar parte del equipamiento de la memoria), oliendo luminosamente a cola; las aulas habían sido dotadas de lujosos adminículos educativos, por ejemplo, dibujos ampliados de insectos perjudiciales para el campo o el bosque; pero a Innokentiy le irritaban aún más los pájaros disecados que había donado Godunov-Cherdyntsev. ¡Coqueteando con el pueblo llano! Sí, Innokentiy se consideraba a sí mismo un severo plebeyo. El odio (o eso parecía) solía sofocarle de joven cuando contemplaba el gran parque señorial al otro lado del río, cargado de antiguos privilegios y gracias imperiales, arrojando el reflejo de sus negras masas sobre las verdes aguas (con el cremoso borrón de una que otra planta racimosa floreciendo entre los abetos). La nueva escuela se construyó en el umbral de este siglo, en una época en que Godunov-Cherdyntsev acababa de regresar de su quinta expedición al Asia central y estaba pasando el verano en Leshino, la finca que poseía en el territorio de San Petersburgo, en compañía de su joven esposa (a los cuarenta, le doblaba en edad). ¡Hasta qué profundidades nos hemos sumergido, Dios mío! En medio de la cristalina bruma que se fundía, como si todo ocurriera bajo el agua, Innokentiy se vio como un niño de tres o cuatro años, entrando en la casa condal y flotando a través de maravillosas habitaciones en compañía de su padre, que avanzaba de puntillas, con un húmedo ramillete de lirios del valle tan comprimido en el puño cerrado que las flores gemían… Y todo a su alrededor parecía también húmedo, una luminosa, crujiente, temblorosa neblina, más allá de la cual no se distinguía nada. Años más tarde, la mansión se convertiría en un vergonzoso recuerdo, en el cual las flores de su padre, avanzando de puntillas con las sienes sudorosas, simbolizaban un agradecido servilismo, sobre todo después de que un viejo campesino le contara a Innokentiy que «nuestro buen amo» había sacado a Ilya Ilych de un trivial pero enmarañado asunto político, por el que le habrían desterrado a los confines del Imperio de no ser por la intercesión del conde. Tanya solía decir que no sólo tenían parientes en el reino animal, sino también entre las plantas y los minerales.
Y, en efecto, naturalistas rusos y extranjeros habían descrito bajo el nombre específico de godunovi un nuevo faisán, un nuevo antílope, un nuevo rododendro, y había incluso todo un orden Godunov (personalmente el conde sólo describía insectos). Esos descubrimientos suyos, sus relevantes aportaciones a la zoología y los mil peligros por desdeñar los cuales se había hecho famoso no lograban, sin embargo, que la gente mirara con indulgencia su alta alcurnia y su gran riqueza. Además, no olvidamos que ciertos sectores de nuestra intelligentsia habían mirado siempre con desdén los estudios científicos no aplicados y, por lo tanto, reprochaban a Godunov que manifestara mayor interés por los «bichos del Sinkiang» que por las condiciones de vida del campesino ruso. El joven Innokentiy prestaba fácil crédito a los cuentos (en realidad idiotas) sobre las concubinas viajeras del conde, su falta de humanidad al estilo chino y las misiones secretas que cumplía para el zar con objeto de burlar a los ingleses. La realidad de su imagen seguía desdibujada: una mano sin guante arrojando una moneda de oro (y en el recuerdo todavía anterior, aquella visita a la casa condal, a cuyo señor confundió el niño con un calmuco vestido de azul celeste con quien se habían cruzado en el vestíbulo). Luego Godunov volvió a marcharse, a Samarcanda o Vernyi (ciudades desde las cuales solía iniciar sus fabulosas caminatas), permaneciendo largo tiempo fuera. Entretanto, su familia veraneaba en el sur, pues, al parecer, preferían su casa de campo de Crimea a la petropolitana. Los inviernos los pasaban en la capital. Allí, en el Muelle, se alzaba su casa, una residencia privada de dos pisos, pintada de un tono oliváceo. Innokentiy pasaba a veces casualmente por delante de ella; su memoria conservaba las formas femeninas de una estatua cuyas nalgas, blancas como el azúcar, con sus correspondientes hoyuelos, se transparentaban a través de la gasa estampada que cubría una ventana toda acristalada. Atlantes de color marrón oliva, con las costillas fuertemente arqueadas, sostenían un balcón: la tensión de sus músculos de piedra y sus bocas atormentadamente retorcidas le parecían a nuestro exaltado estudiante toda una alegoría del proletariado esclavizado. Un par de veces, a principios de la borrascosa primavera del Neva, había vislumbrado en ese Muelle a la pequeña Godunov, con su foxterrier y su institutriz. Pasaron realmente en un santiamén, pero quedaron nítidamente dibujadas: Tanya llevaba botas anudadas hasta la rodilla y un corto abrigo azul marino con abultados botones de latón y, mientras se deslizaba a paso rápido junto a él, golpeaba los pliegues de su corta falda azul marino… ¿Con qué…? Creo que con la correa del perro… Y el viento del Ladoga levantaba las cintas de su gorra de marinero. Un poco más atrás venía presurosa su institutriz, con una chaqueta de karakul, la cintura doblada, un brazo extendido, la mano enfundada en un manguito de negra piel muy rizada. Se hospedaba en casa de su tía, que era sastra, en una casa de apartamentos de Okhta. Era arisco, insociable, dedicaba serios y recalcitrantes esfuerzos a sus estudios y limitaba sus ambiciones a aprobar el curso, aunque, ante la sorpresa de todos, acabó brillantemente la escuela y, a los dieciocho años, ingresó en la Universidad de San Petersburgo como estudiante de Medicina…, momento a partir del cual aumentó misteriosamente la adoración de su padre por Godunov-Cherdyntsev.
Pasó un verano como preceptor particular con una familia de Tver. En mayo del siguiente año, 1914, estaba de regreso en el pueblo de Leshino… y descubría, no sin desaliento, que la finca al otro lado del río había cobrado vida. Más sobre ese río, sobre sus inclinadas orillas, sobre su vieja caseta de baños. Ésta era una estructura de madera erigida sobre pilastras; un sendero escalonado, con un sapo en cada rellano, descendía hasta ella, y no todo el mundo habría sido capaz de encontrar el principio de esa arcillosa bajada entre los apretados arbustos que crecían detrás de la iglesia. Su constante compañero de pasatiempos ribereños era Vasily, el hijo del herrero, un joven de edad indeterminable (él mismo no sabía decir si tenía quince años o ya había cumplido los veinte), de constitución maciza, desgarbado, con unos pantalones chapuceramente remendados, grandes pies desnudos color de zanahoria sucia y un temperamento tan taciturno como el de Innokentiy en aquella época. Las pilastras de madera de pino proyectaban reflejos en forma de concertina, que se enrollaban y desenrollaban sobre el agua. Bajo los podridos tablones de la caseta de baños se oían sonidos de gorgoteo y chapoteo. En una redonda caja metálica manchada de tierra con un cuerno de la abundancia pintado —en su tiempo había contenido caramelos baratos— se retorcían inquietos los gusanos. Vasily, cuidando de que no asomara la punta del anzuelo, la recubría con un grueso segmento de gusano y dejaba colgar libremente el resto; luego sazonaba el cebo con un escupitajo sacramental y procedía a dejar caer el sedal con pesos de plomo por encima de la barandilla exterior de la caseta de baños. Había caído la tarde. Algo semejante a un ancho abanico de plumas rosa violáceo o a una aérea cadena montañosa con estribaciones laterales cubría el cielo, y los murciélagos comenzaban ya a revolotear, con el excesivo silencio y la perversa velocidad de los seres membranosos. Los peces habían empezado a picar y, desdeñando utilizar una caña, sujetando simplemente entre el índice y el pulgar el sedal que se sacudía y se tensaba, Vasily le daba ligerísimos tirones para comprobar la solidez de los espasmos subacuáticos… Y súbitamente, izaba un escarcho o un gobio. Con gesto despreocupado, e incluso con una especie de chasquido de a quién diablos le importa, extraía el anzuelo de la pequeña boquita redonda y desdentada y metía a la frenética criatura (supurando rosada sangre de una agalla desgarrada) en un frasco de vidrio donde ya nadaba un leucisco, con el labio inferior muy alargado. La pesca era especialmente buena cuando hacía un tiempo caluroso y nublado, y la lluvia, invisible en el aire, cubría el agua de círculos concéntricos que se cortaban mutuamente y entre los cuales aparecía de vez en cuando un círculo de origen distinto, con un centro inesperado: el salto de un pez que desaparecía en el acto o la caída de una hoja que se alejaba de inmediato con la corriente. ¡Y qué delicioso era bañarse bajo esa tibia llovizna, en la línea de fusión de dos elementos homogéneos pero de forma distinta: la densa agua del río y el agua ligera del cielo! Innokentiy se zambullía con prudencia y luego se tomaba tiempo para restregarse largamente con una toalla. Los chicos campesinos, por el contrario, seguían retozando hasta quedar totalmente agotados; por fin, tiritando, castañeteándoles los dientes y con un turbio moco cayendo desde la nariz hasta el labio, saltaban a la pata coja para enfundarse los pantalones sobre los muslos mojados. Aquel verano, Innokentiy se mostró más taciturno que nunca y apenas habló con su padre, limitándose a barboteos y «hums». Ilya Ilych, por su parte, experimentaba un extraño embarazo en presencia de su hijo… sobre todo porque suponía, con terror y ternura, que Innokentiy vivía de todo corazón en el mundo puro de la clandestinidad, tal como había hecho él a su misma edad. La habitación del maestro de escuela Bychkov: motas de polvo en un oblicuo rayo de sol; a la luz de ese rayo, una mesa pequeña que se había construido con sus propias manos, barnizando el tablero y adornándolo con un pirograbado. Sobre la mesa, una fotografía de su esposa en un marco aterciopelado —tan joven, con un vestido tan bonito, adornado por una pequeña esclavina y un corpiño, el rostro encantadoramente ovalado (óvalo que coincidía con la noción de belleza femenina en los años ochenta-noventa)—; junto a la fotografía, un pisapapeles de cristal encerrando en su interior un paisaje de Crimea hecho de madreperla y un limpiaplumas de trapo en forma de gallito; y encima, en la pared, entre dos ventanas empotradas, un retrato de Leon Tolstoy totalmente formado por el texto de uno de sus cuentos impreso en caracteres microscópicos. Innokentiy dormía en un sofá de cuero en una habitación adyacente más pequeña. Tras una larga jornada al aire libre dormía profundamente; no obstante, a veces, una imagen tomaba un cariz erótico en sus sueños, la fuerza de su atractivo le sacaba del círculo del sueño y permanecía varios minutos allí tendido, tal como estaba, inmovilizado por los escrúpulos. Por la mañana se iba a los bosques, con un manual de medicina bajo el brazo y las dos manos metidas bajo el cordón rematado por unas borlas que anudaba su blanco blusón ruso. Su gorra de estudiante, que llevaba inclinada de acuerdo con la costumbre izquierdista, dejaba caer unos cuantos rizos castaños sobre su abombada frente. Sus cejas estaban permanentemente fruncidas. Podría haber sido bastante bien parecido de haber tenido los labios menos abultados.
Una vez en el bosque, se sentaba sobre un grueso tronco de abedul, derribado poco tiempo atrás por una tormenta (y al que aún le temblaban de miedo todas las hojas), y fumaba, obstruía con el libro la procesión de presurosas hormigas o se perdía en negras meditaciones. Un solitario, un impresionable y susceptible joven, supersensible al aspecto social de las cosas. Despreciaba todo lo que rodeaba la vida campestre de los Godunov, por ejemplo sus servidores… «Servidores», repetía, arrugando la nariz con voluptuosa repugnancia. Entre ellos incluía al gordo chófer, con sus pecas, su librea de pana, sus polainas de un castaño anaranjado y el cuello almidonado bajo un pliegue de su bermejo cogote, el cual solía ponérsele de un rojo encendido cuando hacía arrancar con la manivela, en el galpón de los carruajes, el no menos repugnante convertible tapizado de lustroso cuero rojo; y el senil lacayo de grises patillas, que tenía la función de amputar las colas de los foxterriers recién nacidos; y el preceptor inglés, al que podía verse paseando por el pueblo, sin sombrero, con un impermeable y pantalones blancos…, lo que provocaban ingeniosos comentarios de los chicos del pueblo sobre calzoncillos; y procesiones religiosas con la cabeza descubierta; y las jóvenes campesinas contratadas para arrancar las malas hierbas de los senderos del parque mañana tras mañana, bajo la supervisión de uno de los jardineros, un pequeño jorobado sordo envuelto en una camisa rosa, que, para terminar, barría la arena próxima al porche con particular celo y anticuada devoción. Innokentiy, todavía con el libro bajo el brazo —el cual le impedía cruzar los brazos como le hubiera gustado —, permanecía apoyado contra un árbol del parque y reflexionaba enfurruñado sobre diversas materias, tales como el resplandeciente techo de la blanca mansión que todavía no había entrado en movimiento. La primera vez que les vio aquel verano fue a finales de mayo (a la vieja usanza) desde lo alto de una colina. Una cabalgata apareció sobre el camino que circundaba su base: Tanya iba delante, montada a horcajadas como un muchacho sobre un brioso bayo; la seguía el conde Godunov-Cherdyntsev en persona, un personaje de aspecto insignificante montado en un tranquilo caballo, extrañamente pequeño, de color gris ratón; detrás venía el inglés en pantalones de montar, luego uno de los primos y, en último lugar, el hermano de Tanya, un chico de unos trece años que de pronto espoleó su montura, les adelantó a todos y recorrió a toda velocidad el trecho empinado que les faltaba para llegar al pueblo, moviendo los codos a la manera de los jockeys. A esto siguieron varios encuentros casuales y, por fin… De acuerdo, ahí va. ¿Preparados? Un caluroso día de mediados de junio… Un caluroso día de mediados de junio, los segadores avanzaron balanceándose a ambos lados del sendero que conducía hasta la casa señorial, y la camisa de cada segador se adhería en ritmo alternado ora a la paletilla derecha, ora a la paletilla izquierda. «¡Que Dios os asista!», dijo Ilya Ilych con el saludo tradicional de los caminantes a los hombres que trabajan. Llevaba su mejor sombrero, un panamá, y un ramito de orquídeas malva de los pantanos. Innokentiy caminaba a su lado en silencio, moviendo la boca en rotación circular (estaba abriendo semillas de girasol entre los dientes, masticándolas al mismo tiempo). Ya estaban cerca del parque señorial. En un extremo de la pista de tenis, el enano y rosado jardinero sordo, que ahora lucía un delantal de trabajo, mojaba una brocha en un cubo y, doblado en dos, caminaba hacia atrás trazando una gruesa línea cremosa sobre el suelo. «Que Dios os asista», dijo Ilya Ilych al pasar. Encontraron la mesa puesta en la avenida principal; la moteada luz del sol ruso jugueteaba sobre el mantel. El ama de llaves, luciendo una gorguera, con el acerado cabello pulcramente peinado hacia atrás, había comenzado ya a servir el chocolate, que los criados distribuían en tazas azul oscuro.
Visto de cerca, el conde aparentaba los años que tenía. Había hebras grises en su barba amarillenta y un abanico de arrugas se extendía desde los ojos a la sien. Tenía un pie apoyado en el extremo de un banco del jardín y estaba haciendo saltar a un foxterrier. En sus intentos por apoderarse de la pelota, ya mojada, que él sostenía, el perro no sólo saltaba muy alto sino que incluso conseguía subir todavía más, cuando ya estaba suspendido en el aire, con un giro adicional de todo su cuerpo. La condesa Elizaveta Godunov, una mujer alta y sonrosada con un gran sombrero vacilante, se aproximaba procedente del jardín en compañía de otra dama, con la que charlaba animadamente mientras hacía el gesto ruso de abrir las dos manos que indica una vacilante consternación, llya Ilych se detuvo allí con su ramo e hizo una reverencia. En la bruma multicolor (así la percibía Innokentiy, que, a pesar de haber ensayado brevemente la noche anterior una actitud de democrático desdén, sufría un sumo embarazo) oscilaban varios jóvenes, niños que corrían, el chal negro bordado de llamativas amapolas de alguien, un segundo foxterrier y, por encima de todo, por encima de todo, esos ojos que pasaban de la luz a la sombra, esas facciones todavía borrosas pero que ya le amenazaban con una fatal fascinación, el rostro de Tanya cuyo cumpleaños se festejaba ese día. Ahora todos se habían sentado. Se encontró en el extremo sombrío de la larga mesa, donde los contertulios se dedicaban no tanto a charlar entre sí como a mirar con insistencia, con las cabezas vueltas todas en la misma dirección, hacia el extremo más luminoso, donde se hablaba y se reía ruidosamente, y donde había un magnífico pastel color de rosa con una satinada capa de almíbar y dieciséis velas, y las exclamaciones de los niños, y el ladrido de los dos perros que casi llegaban a saltar sobre la mesa… en tanto que, en este extremo, la guirnalda de sombra de los tilos mantenía unidas a las gentes de condición más humilde: llya Ilych, que sonreía como ofuscado; una etérea pero fea damisela, cuya timidez se expresaba en una exudación de cebolla; una decrépita institutriz francesa con ojos perversos, que tenía sobre el regazo, bajo la mesa, una diminuta criatura invisible que de vez en cuando emitía un campanilleo. Y así sucesivamente. Justo al lado de Innokentiy se sentaba el hermano del administrador de la finca, un cabeza dura, un pelma y, además, tartamudo. Innokentiy sólo le habló porque el silencio hubiera sido aún peor, de modo que, a pesar del carácter paralizante de la conversación, hizo esfuerzos desesperados para mantenerla. Más adelante, en cambio, cuando se había convertido en un visitante asiduo y por casualidad se cruzaba con el pobre tipo, Innokentiy no le hablaba nunca, esquivándolo como si fuera una trampa o un recuerdo vergonzoso. Girando en lenta caída, el fruto alado de un tilo fue a aterrizar sobre el mantel. En el extremo reservado a la nobleza, Godunov-Cherdyntsev alzó la voz, dirigiéndose por encima de la mesa a una dama muy anciana vestida de encaje y, mientras hablaba, enlazó con un brazo el grácil talle de su hija que permanecía de pie a su lado y no cesaba de lanzar al aire una pelota de caucho recogiéndola en la palma de la mano. Innokentiy luchó durante un buen rato contra un exquisito pedazo de pastel que acabó por ir a parar fuera de un plato. Por fin, tras un golpecito desmañado, el dichoso dulce de frambuesa rodó y cayó bajo la mesa (y allí lo dejaremos). Su padre sonreía tontamente o se relamía el bigote. Alguien le pidió que pasara las galletas; estalló en una alegre carcajada y las pasó. Súbitamente, justo sobre su oído, Innokentiy oyó una rápida y jadeante voz. Sin sonreír, y todavía con la pelota en la mano, Tanya le pedía que fuera con ella y sus primos. Acalorado y confundido, intentó levantarse dificultosamente de la mesa, empujando a su vecino en medio del proceso de desenredar la pierna derecha de debajo del banco que compartían. Cuando la gente hablaba de ella exclamaba: «¡Qué muchacha más linda!». Tenía los ojos gris claro, las cejas negras y aterciopeladas, una boca pálida y tierna, más bien grande, afilados incisivos y —cuando no se sentía bien o no estaba de humor— se alcanzaban a distinguir los finos pelillos negros de encima de su labio. Era desusadamente aficionada a todos los juegos de verano, tenis, badminton, croquet, todos los cuales ejecutaba con destreza, con una especie de encantadora concentración… y, naturalmente, allí acabaron las sencillas tardes de pesca con Vasily, que quedó muy perplejo con el cambio y, hacia el atardecer, comparecía por los alrededores de la escuela, invitando a Innokentiy con vacilante sonrisa mientras sostenía una lata llena de gusanos a la altura de la cara. En tales momentos, Innokentiy se estremecía interiormente, intuyendo su traición a la causa del pueblo. Entretanto, no disfrutaba demasiado en compañía de sus nuevos amigos. La verdad es que no le admitían realmente en el centro de su existencia, sino que le mantenían en la verde periferia, permitiéndole participar en sus diversiones al aire libre, pero sin invitarle nunca a entrar en la casa. Esto le enfurecía; anhelaba que le invitasen a comer o a cenar, sólo por el placer de rehusar altivamente; y, en general, se mantenía sin cesar alerta, callado, moreno y velludo, temblándole los músculos de las apretadas mandíbulas… y con la sensación de que cada palabra que Tanya decía a sus compañeros de juegos proyectaba una pequeña sombra insultante en su dirección y, ¡Dios mío!, cómo los detestaba a todos, a sus primos, a sus amigas, a los juguetones perros.
Bruscamente, todo fue difuminándose en un silencioso desorden hasta desvanecerse, y allí estaba, en la profunda oscuridad de una noche de agosto, sentado en un banco apartado del parque y esperando, con un picor en el pecho porque se había metido entre piel y camisa la nota que, como en una vieja novela, le había traído de la mansión una niñita descalza. El estilo lacónico de la orden le hacía sospechar una humillante broma; aun así, había sucumbido a la invitación… y había hecho bien: un leve crujido de pasos destacó entre el rumor uniforme de la noche. Su llegada, sus palabras incoherentes, su proximidad le parecieron milagrosas; el repentino e íntimo contacto de sus fríos y ágiles dedos sorprendió su castidad. Una enorme luna rápidamente ascendente ardía entre los árboles. Vertiendo torrentes de lágrimas y acariciándole a ciegas con salados labios, Tanya le dijo que al día siguiente su madre se la llevaba a Crimea, que todo había terminado y —¡oh, cómo pudo ser tan obtuso! «¡No te vayas a ninguna parte, Tanya!», suplicó, pero un golpe de viento ahogó sus palabras, y ella sollozó aún con mayor fuerza—.
Cuando se hubo marchado presurosa, él permaneció en el banco sin moverse, escuchando el zumbido de sus oídos, y luego emprendió el regreso en dirección al puente por la carretera que parecía agitarse en la oscuridad, y luego vinieron los años de guerra —servicio de ambulancias, la muerte de su padre— y, después de eso, una desintegración general de las cosas, pero gradualmente fue recomponiéndose otra vez la vida, y, sobre 1920, ya era ayudante del profesor Behr en un balneario de Bohemia y, tres o cuatro años más tarde, trabajaba, a las órdenes del mismo especialista del pulmón, en Saboya, y allí, un día, en algún lugar próximo a Chamonix, Innokentiy conoció por casualidad a un joven geólogo soviético. Empezaron a charlar y este último mencionó que allí mismo había muerto, medio siglo atrás, como un vulgar turista, el gran explorador de Fergana, Fedchenko; qué curioso (añadió el geólogo) que siempre ocurriera así: la muerte se habitúa de tal modo a perseguir a los hombres temerarios por montañas salvajes y desiertos que también les acecha en broma, sin ninguna intención especial de dañarles, en cualquier otra circunstancia y, con gran sorpresa por su parte, las sorprende durmiendo la siesta. Así pereció Fedchenko, y Severtsev, y GodunovCherdyntsev, así como muchos extranjeros de clásica fama: Speke, Dumont d’Urville. Y después de pasar varios años más dedicado a la investigación médica, lejos de las preocupaciones e intereses de la expatriación política, Innokentiy se encontró casualmente en París durante un par de horas para una entrevista profesional con un colega, y ya corría escaleras abajo, enfundándose un guante, cuando, en uno de los descansillos, una alta dama de espaldas encorvadas salió del ascensor… y, de inmediato, reconoció en ella a la condesa Elizaveta Godunov-Cherdyntsev. «Claro que le recuerdo. ¿Cómo no iba a recordarle?», dijo ella, no mirándole a la cara, sino por encima de su hombro, como si hubiera alguien de pie detrás de él (la condesa bizqueaba ligeramente). «Bueno, entre, querido», siguió diciendo, recuperándose de un momentáneo trance, y levantó con la punta del zapato un ángulo del grueso felpudo, cubierto de polvo, para coger la llave. Innokentiy entró tras ella, atormentado por no poder recordar qué le habían dicho exactamente sobre el cómo y el cuándo de la muerte de su marido. Y unos minutos más tarde Tanya llegó a casa, con todas las facciones ahora más claramente fijadas por la penetrante aguja de los años, con la cara más pequeña y los ojos más amables; encendió inmediatamente un cigarrillo riendo y recordando sin el menor embarazo el distante verano, en tanto que él no podía dejar de maravillarse de que ni Tanya ni su madre hubieran mencionado al explorador muerto y hablaran con tanta sencillez del pasado, en vez de romper en los tristes sollozos que él, un extraño, sólo lograba contener con dificultad… ¿O tal vez ambas se limitaban a poner de manifiesto el autocontrol peculiar de su clase? Pronto se les reunió una pálida niñita de negros cabellos, que debía tener unos diez años: «Ésta es mi hija; ven aquí, cariño», dijo Tanya, aplastando la colilla del cigarrillo, ahora manchada de rojo de labios, en una concha marina que hacía las veces de cenicero. Luego llegó a casa su marido, Ivan Ivanovich Kutaysov, y pudo oír a la condesa, que había salido a su encuentro en la habitación contigua, identificando a su visitante, en su francés doméstico importado de Rusia, como le fils du maître d’école chez nous au village, lo cual le recordó a Innokentiy que Tanya había dicho una vez en su presencia a una amiga, a la que quería hacer notar lo bien que tenía las manos: Regarde ses mains y ahora, escuchando el melodioso ruso, hermosamente idiomático, en que la niña respondía a las preguntas de Tanya, se descubrió pensando, de un modo malévolo y bastante absurdo: «¡Ajá, ya no hay dinero para enseñarles lenguas extranjeras a los niños!», sin pasársele en aquel momento por la cabeza que, en aquellos tiempos de exilio, en el caso de una niña nacida en París que asistía a una escuela francesa, esa lengua rusa representaba el más ocioso y el mejor de los lujos. La conversación sobre Leshino comenzaba a languidecer; Tanya, confundiéndolo todo, insistía en que él solía enseñarle los cantos prerrevolucionarios de los estudiantes radicales, como aquel sobre «el déspota que se divierte en su rico palacio mientras la mano del destino ya ha comenzado a trazar la sentencia de muerte sobre el muro». «En otras palabras, nuestra primera stengazeta (diario mural soviético)», comentó Kutaysov, un gran bromista. Salió a colación el hermano de Tanya; vivía en Berlín, y la condesa empezó a hablar de él. De pronto Innokentiy comprendió algo maravilloso: nada se pierde, nada en absoluto; la memoria acumula tesoros, los secretos almacenados van creciendo entre la oscuridad y el polvo y, un día, un visitante de paso en una biblioteca pide un libro que nadie había solicitado durante veintidós años.
Se levantó de la silla, se despidió; sus protestas para que no se marchara no fueron demasiados efusivas. Qué curioso que le temblaran las rodillas. La experiencia le había causado un gran impacto. Cruzó la plaza, entró en un café, pidió una copa, se incorporó brevemente para retirar su propio sombrero aplastado de debajo de su cuerpo. ¡Qué terrible sensación de inquietud! Se sentía así por varias razones. En primer lugar, porque Tanya se había conservado tan encantadora y tan invulnerable como solía ser en el pasado.-
[FUENTE Una belleza rusa.pdf ]
posteado por kalais 21/1/2023 – ch
Es la 2ª vez que posteo en este sitio con un tema de Colette; quizá no sea la última. Antes de citar nuevos aportes sobre la meneada personalidad de la nombrada, quiero dar una impresión de su fascinante escritura, siquiera en unos párrafos traducidos e incompletos.
Había una vez una chica de campo francesa, de madre culta y exigente y padre veterano de guerra, que se casa con un exitoso, carismático y atractivo escritor parisino mucho mayor que ella. Él la lleva a fiestas, la presenta a la crema de la sociedad parisina de la época (fines del siglo XIX, principios de siglo XX), y la abre al mundo de los deseos irreprimibles.
(Un video con historias sobre Colette https://www.youtube.com/watch?v=vJE1FVtB3ms )
Pero resulta que él no es el «verdadero» autor de sus novelas, sino que contrata escritores fantasmas con quienes siempre tiene deudas. Willy es además mujeriego, infiel (ella descubre enseguida sus infidelidades, segunda mentira), jugador empedernido y pésimo administrador del dinero que gana con sus libros. Ella misma escribe las cartas que él firma. Forman una especie de pequeña empresa de la escritura de la época, basada en la explotación.
Cuando él descubre la calidad de la escritura de su joven mujer campesina, gran lectora además, que le cuenta atractivas y picantes historias de su adolescencia escolar, eso no solo despierta su morbo sino que también le hace vislumbrar la veta comercial. Ella pasa a formar parte de su pequeño ejército privado y semiesclavo de escritores fantasmas, la mejor. Así arranca la saga de Claudine, la protagonista de las novelas que firma Willy pero que en realidad escribe su mujer y que rápidamente se convierten en bestsellers.
Así lo señala una de sus biógrafas, Judith Thurman, en Secretos de la carne: vida de Colette, que se detiene en el vínculo de Colette con Missy, alias de Sophie de Morny, marquesa de Belboe, que fue su pareja y sustituto materno. Y en la relación que establece con sus contemporáneas, militantes lesbianas, que se reunían en la Academia de mujeres de otra de sus amantes, la condesa Natalie Clifford Barney, que albergaba a escritoras y artistas jóvenes como Djuna Barnes o Sylvia Beach. «Colette es una privilegiada por la paradoja de su propia naturaleza y talento, que le permite vivir un ‘erotismo’ militante al tiempo que mantiene una ideología social conservadora», sintetiza Thurman.
Fuera de la película, la historia de Colette sigue con dos matrimonios, una hija, el reconocimiento desde la institución literaria y la crítica especializada. Y también cierta invisibilidad posterior fuera de su país.
Nació como Sidonie-Gabrielle Colette en Saint-Sauveur-en-Puisaye el 28 de enero de 1873 y murió en París el 3 de agosto de 1954. Fue la cuarta hija de Sidonie Landoy, y el capitán Jules-Joseph Colette, un militar de Argelia que perdió una pierna: los retrató en su libro Sido, de 1930. Su madre vuelve a aparecer en un cuento tardío, Luna de lluvia, incluido en su libro Habitación de hotel(1940), cuando Colette ya tiene 57 años, una vasta experiencia de vida y literaria, y Sido será el único guiño autobiográfico de una escritora que jugó permanentemente con la «autoficción», mucho antes de que existiera como género (de paso, un género muy transitado en la Francia del siglo XXI). En ese cuento (incluido también en español en una antología de relatos de escritoras hecha por Angela Carter, Niñas malas, mujeres perversas, publicado por Edhasa en 1989), Colette aprovecha para esbozar algunas teorías sobre la materialidad de la escritura, la construcción del suspenso y la «guerra de los sexos».
Una transgresora en todas las épocas
Colette tuvo una educación laica y un fuerte contacto con la naturaleza (que la marcó en muchos sentidos). Además de novelista, fue cronista, guionista, libretista de teatro y artista de music hall. Si bien la saga de Claudina fue bestseller, primero bajo el nombre de su marido, Henry Gauthier-Villars, alias Willy, y luego de una batalla judicial por los derechos, con el suyo propio, recién se hizo famosa en el resto del mundo occidental por su novela Gigi, de 1944, llevada al cine por Vincent Minnelli en 1958 y protagonizada por Leslie Caron.
Su segundo marido fue un periodista: Henry de Jouvenel, jefe de redacción de Le Matin. Se casaron en 1911 y tuvieron una hija, Bel-Gazou. Allí comenzó su carrera de periodista, con notas y reportajes, hasta un escandaloso divorcio en 1923, luego de convertirse en la amante del hijo de su marido, un adolescente de 17 años (ella tenía 40), Bertrand de Jouvenel, a quien inició en los secretos de la escritura de ficción. Una vez más, la aventura le dio material para la escritura de dos novelas: El trigo verde (1923) y Querido (Chéri), que en 2009 fue llevada al cine por Stephen Frears, protagonizada por Michelle Pfeiffer.
En 1932 publicó Lo puro y lo impuro, un retrato de la poeta lesbiana Renée Vivien. Y en 1934, Dúo (hay una edición de Anagrama), que cuenta la historia de una pareja y tiene como tema la infidelidad (en este caso, femenina). Esta novela es una de las pocas publicadas en español en los últimos años.
Los animales fueron una de sus grandes pasiones
De 1933 a 1936 escribió crítica teatral en el periódico Le Journal. Sus artículos, impresionistas, fueron numerosos y reunidos en cuatro volúmenes de La jungla negra, de modo que por esos años hizo un paréntesis en la escritura de ficción. En 1936 apareció Mis aprendizajes, libro autobiográfico que recuerda su vida en tiempo de Claudina. Luego vinieron los cuentos, reunidos en Bella Vista y Cuarto de hotel.
En 1935 se casa por tercera vez con un sobreviviente de los campos de concentración: Maurice Goudeket, que publicó sus Obras reunidas y la acompañó durante sus últimos años, víctima de una dolorosa artritis de cadera que la ató a una silla de ruedas. Dos años después de su muerte, Goudeket publicó un libro propio, Junto a Colette, cerrando el círculo que comenzó con Willy firmando los libros de su mujer, que murió en 1954, a los 81 años.
Colette, atea y escandalosa, fue sin embargo la única escritora francesa a quien la República Francesa le dedicó funerales de Estado. Está enterrada en el cementerio del Père Lachaise (París). Fue una escritora prolífica, que se codeó con autores como George Simenon, Marcel Schwob o Marcel Proust, que entró como miembro de la Academia Goncourt desde 1945 y llegó a presidirla entre 1949 y 1954, algo excepcional para una mujer, y fue condecorada con la Legión de Honor.
Sus últimos años los pasó en París
La psicoanalista y crítica literaria Julia Kristeva la ubicó en el panteón de las mujeres «genias» del siglo XX, junto con la filósofa Hannah Arendt y la psiacoanalista Melanie Klein, en la serie de libros El genio femenino. Además, el biógrafo estadounidense Herbert Lottman le dedicó una biografía (Colette), junto con otras de Flaubert o Julio Verne. Sin embargo, a pesar de todo esto, de las adaptaciones teatrales y cinematográficas de sus obras, y de haber sido bestseller, Sido o Gabrielle, como la llamaban sus amigos, Colette para un afuera universal, sigue callada, invisibilizada, como cuando empezó y fue impulsada a refugiarse detrás de un pequeño hombre y su nombre, para publicar.
A diferencia de otras escritoras, como su predecesora George Sand (Alias de Aurore Lucien Dupin), que «eligieron» el nombre masculino para firmar sus libros, Colette, ya «liberada», eligió el apellido paterno como su sello y firma. Un gesto, por otra parte, bastante único y simbólico, al dejar afuera el nombre propio femenino (Gabrielle) y el heredado de la madre (Sidonie).
-o-o-o-
Claudine en la escuela – novela firmada por Willy y escrita por Colette.
Me llamo Claudine y vivo en Montigny, donde nací en 1884 y donde probablemente no moriré. Mi Manual de Geografía Regional dice así: «Montigny––en––Fresnois, pequeña y linda ciudad de 1.950 habitantes, construida en forma de anfiteatro sobre el Thaize, en la que puede admirarse una torre sarracena en buen estado de conservación.» A mí, estas descripciones no me dicen nada. En primer lugar, no existe el tal Thaize; sé perfectamente que se supone que cruza los prados por debajo del paso a nivel; pero en ninguna estación del año hallaréis en él agua suficiente para lavar las patas de un gorrión. ¿Montigny está construida «como un anfiteatro»? No, yo no lo veo así; a mi modo de ver, está formada por casas que van bajando desde lo alto de la colina hasta el fondo del valle; desciende escalonándose desde un enorme castillo reconstruido bajo el reinado de Luis XV y más deteriorado ahora que la torre sarracena, encorsetada de hiedra, que se desmorona día tras día. Es un pueblo y no una ciudad; las calles, ¡gracias a Dios!, no están adoquinadas y los aguaceros forman pequeños torrentes en ellas, secándose al cabo de dos horas; es, pues, un pueblo, ni siquiera muy bonito y, sin embargo, lo adoro.
El encanto y la delicia de esta tierra, formada por colinas y valles tan estrechos que a veces no son más que barrancos, estriba en los bosques, los bosques profundos y omnipresentes, que se suceden y ondulan hasta el horizonte, hasta más allá de la lejanía… Salpicados aquí y allá por verdes prados o por pequeños cultivos, poca cosa en realidad, los soberbios bosques lo devoran todo. De manera que esta hermosa comarca es espantosamente pobre, con sus escasas granjas diseminadas, apenas las precisas para que con sus tejados rojos hagan resaltar aún más el verde aterciopelado de los bosques. ¡Queridos bosques! Los conozco todos. ¡Los he recorrido tan a menudo! Está el monte bajo, los arbustos que te arañan malignamente al pasar, llenos de sol, de fresas, de lirios silvestres y también de culebras. En ellos me he estremecido con sofocantes escalofríos al ver deslizarse ante mis pies esos atroces cuerpecillos, lisos y fríos; mil veces me he detenido, anhelante, al sentir bajo mi mano, cerca de la malvarrosa, a una astuta culebra, enroscada en una espiral perfecta, la cabeza erguida, con sus ojitos dorados mirándome fijamente; no era peligroso, pero ¡qué pavor! Daba lo mismo: siempre termino por volver allí, sola o con mis compañeras; más bien sola, porque esas chicas mayores me dan dentera, con su miedo a arañarse con los espinos, con su miedo a los animalitos, a las orugas aterciopeladas y a las arañas de los brezos, tan bonitas, redondas y rosadas como perlas. Gritan, se cansan… en una palabra: insoportables.
Y están mis preferidos, los grandes bosques que cuentan dieciséis o veinte años; se me parte el alma si veo que los talan; en éstos no hay maleza: árboles como columnas, senderos estrechos donde al mediodía parece de noche, donde los pasos y la voz resuenan de un modo inquietante. ¡Dios, cómo los amo! En ellos me siento tan sola, los ojos perdidos en la lejanía, entre los árboles, en la luz verde y misteriosa, deliciosamente tranquila y a la vez un poco ansiosa a causa de la soledad y de la vaga obscuridad… No hay bestezuelas en estos grandes bosques, ni hierbas altas, sino un suelo apisonado, a veces seco y sonoro, otras veces mojado a causa de las fuentes; los cruzan conejos de blanco trasero; asustadizos corzos, cuyo paso sólo se adivina, tan rápido corren; grandes faisanes, pesados, rojos y dorados; los jabalíes (no he visto ninguno); los lobos ––oí a uno, a principios del invierno, mientras recogía hayucos, los pequeños y deliciosos hayucos que raspan la gargantan y hacen toser. Algunas veces los aguaceros la sorprenden a una en los grandes bosques; entonces, hay que guarecerse bajo un roble más frondoso que los demás y, en silencio, puede escucharse cómo la lluvia crepita allá arriba como sobre un tejado, y se queda una ahí, al abrigo, para no salir de esas profundidades sino deslumbrada y desorientada, incómoda a la luz del día. ¡Y los abetales! Poco profundos, éstos, y poco misteriosos, me gustan por su olor, por los brezos rosa y violeta que crecen bajo sus árboles, y por su canto bajo el viento. Antes de llegar a ellos, se cruzan cerrados oquedales y, de pronto, se experimenta la sorpresa deliciosa de encontrarse al borde de un estanque, un estanque liso y profundo, rodeado de bosques por todos lados, tan alejado de todo… Los abetos crecen en una especie de isla, en medio del estanque; hay que cruzar valientemente a caballo sobre un tronco derribado que une las dos orillas. Se enciende fuego bajo los abetos, incluso en verano, porque está prohibido; se asa cualquier cosa: una manzana, una pera, una patata robada en un huerto, pan moreno a falta de otra cosa; se huele el humo amargo y la resina: es abominable, es exquisito.
He vivido en esos bosques diez años de locos vagabundeos, de conquistas y de descubrimientos; el día que tenga que abandonarlos me dará una pena inmensa. Cuando cumplí quince años, hace dos meses, alargué mi falda hasta los tobillos, demolieron la vieja escuela y cambiaron a la maestra. Las faldas largas las exigían mis pantorrillas, que atraían las miradas, y me daban ya el aspecto de una muchacha mayor; la vieja escuela se estaba derrumbando; en cuanto a la maestra, la pobre señora X…, cuarenta años, fea, ignorante, dulce, y siempre azarada frente a los inspectores de enseñanza primaria; el doctor Dutertre, delegado comarcal, necesitaba su plaza para instalar en ella a una protegida suya. Aquí, lo que quiere Dutertre también lo quiere el ministro. Pobre vieja escuela, destartalada, insalubre, pero ¡tan divertida! ¡Ah, los bellos edificios que se están construyendo no harán que te olvidemos! 1Las habitaciones del primer piso, las de los profesores, eran desagradables e incómodas; la planta baja estaba ocupada por nuestras dos aulas, la grande y la pequeña, dos salas de una suciedad y de una fealdad increíbles, ocupadas por mesas como nunca he visto otras, desgastadas hasta el límite por el uso y sobre las cuales, lógicamente, tendríamos que haber terminado todas jorobadas al cabo de seis meses. El tufo de las clases, después de las tres horas de clase de mañana y tarde, tumbaba literalmente de espaldas. Nunca tuve compañeras de mi clase social, ya. que las pocas familias burguesas de Montigny suelen enviar a sus hijas, por esnobismo, a un internado de la capital de la provincia, de modo que la escuela sólo cuenta entre sus alumnos a hijas de tenderos, labradores, policías y sobre todo obreros; todas ellas bastante mal aseadas. Yo me encuentro en este extraño ambiente porque no quiero abandonar Montigny; si tuviera una mamá, sé muy bien que no me permitiría estar aquí ni veinticuatro horas, pero lo que es papá no se da cuenta de nada, no se ocupa de mí, entregado como está totalmente a sus ocupaciones, y ni siquiera se imagina que yo podría ser educada más correctamente en un convento o en cualquier instituto. ¡No hay peligro de que sea yo quien le abra los ojos! Así pues, como compañeras tuve, tengo aún, a Claire (suprimo el apellido), mi hermana de primera comunión, una niña dulce, con bellos ojos tiernos y almita novelesca, que se ha pasado todo su tiempo de colegiala enamoriscándose cada ocho ías (¡platónicamente, claro!) de un nuevo chico y que, incluso ahora, no espera sino prendarse del primer imbécil, subcapataz o inspector de carreteras dispuesto a hacerle una declaración «poética». Luego está la grandullona de Anaïs (quien conseguirá sin duda franquear las puertas de la Escuela de Fontenay––aux––Roses, gracias a una prodigiosa memoria que le hace las veces de verdadera inteligencia), fría, viciosa, y tan imposible de emocionar que jamás enrojece, ¡feliz criatura! Posee verdadera ciencia para la comicidad y a menudo me ha puesto enferma a fuerza de reír. Tiene el pelo ni rubio ni moreno, la piel amarillenta, sin color en las mejillas, pequeños ojos negros, y es larga como el tallo de una mata de guisantes. En suma, alguien en absoluto banal; embustera, tramposa, zalamera, traidora, la larguirucha de Anaïs sabrá abrirse camino en la vida. A los trece años escribía y daba citas a un mocoso de su edad; la cosa se supo, y corrieron historias que conmovieron a todas las crías de la escuela, salvo a ella. También están las Jaubert, que son hermanas, gemelas incluso, buenas alumnas, ¡buenas alumnas, ya lo creo!: las desollaría de buena gana, de tanto como me irritan con su obediencia y su bonita letra y su bobo parecido, caras fofas y apagadas, ojos de borrego llenos de dulzura lagrímeante. Siempre trabajando, siempre sacando buenas notas, decentes y solapadas, apestando a cola fuerte, ¡puaf!
Y Marie Belhomme, un poco mema pero ¡tan alegre! Razonable y sensata, a los quince años, como una niña de ocho algo atrasada para su edad, abunda en ingenuidades colosales que desarman nuestra maldad y nos obligan a quererla; digo todas las barbaridades que puedo delante de ella, porque primero se escandaliza, y un minuto después se está riendo a mandíbula batiente, alzando sus largas y finas manos, «sus manos de comadrona», como dice Anaïs, la grandullona. Morena y mate de ojos negros, rasgados y húmedos, Marie se parece, con su nariz desprovista de malicia, a una bonita liebre asustada. Las cuatro últimas y yo formamos este año la pléyade envidiada; por delante de las mayores, aspiramos al grado elemental. ¡El resto, a nuestros ojos, es la escoria, el pueblo vil! Presentaré a algunas otras compañeras a lo largo de este diario, porque decididamente es un diario, o casi, lo que voy a empezar… La señora X…, cuando recibió el aviso de su traslado, estuvo llorando todo el santo día, la pobre mujer, y nosotras también, lo que me inspira una sólida aversión hacia su sustituta. En el mismo momento en que los demoledores de la vieja escuela aparecen en el patio llega la nueva maestra, la señorita Sergent, acompañada de su madre, una mujer gorda con cofia, que sirve a su hija y la admira y que me da la impresión de ser una campesina astuta que conoce el precio de la mantequilla pero que en el fondo no es mala persona. La señorita Sergent parece cualquier cosa menos buena, y tengo malos presentimientos acerca de esta pelirroja bien plantada, de talle y caderas redondas, pero de una fealdad flagrante, con la cara hinchada y siempre enrojecida, la nariz un poco chata entre dos ojillos negros, hundidos y desconfiados. Ocupa en la antigua escuela una habitación que no es necesario demoler en seguida, lo mismo que su ayudante, la bonita Aimée Lanthenay, que me gusta tanto como me disgusta su superiora. Contra la señorita Sergent, la intrusa, mantengo estos días una actitud beligerante y rebelde; ya ha intentado domesticarme, pero me he enfrentado con ella de un modo casi insolente. Después de algunas animadas escaramuzas, tengo que reconocer que es una institutriz realmente superior, a menudo tajarte, dotada de una voluntad que sería admirablemente lúcida si la cólera no la cegara a veces. Con un mayor control de sí misma, esta mujer sería admirable; pero ¡ay del que se le resista! Le llamean los ojos, los rojos cabellos se le empapan de sudor… anteayer la vi salir de la clase por no arrojarme un tintero a la cabeza.
Durante los recreos, como sea que el húmedo frío de este desagradable otoño no me incita a jugar, charlo con la señorita Aimée. Nuestra intimidad progresa rápidamente. Tiene un carácter de gata mimosa, delicada y friolera, increíblemente sensual; me gusta contemplar su carita rosa de rubita, sus ojos dorados de pestañas rizadas. Los hermosos ojos, siempre dispuestos a sonreír, obligan a los mozos a volverse cuando sale de paseo. A menudo, mientras charlamos en el umbral del aula pequeña, la señorita Sergent pasa frente a nosotras para ir a su habitación, sin decir nada, envolviéndonos con su mirada celosa e indagadora. En su silencio, nosotras sentimos ––mi nueva amiga y yo–– que le da rabia vernos congeniar tan bien. La pequeña Aimée ––tiene diecinueve años y apenas me llega a la oreja––, charlatana como la interna que era aún hace tres meses, revela una necesidad de ternura y de arrullos que me conmueve. ¡Arrullos! Los reprime con un miedo instintivo a la señorita Sergent, apretando sus manitas frías bajo el cuello de piel de imitación (la pobrecita no tiene un real, como miles de sus semejantes). Para domesticarla, yo me comporto con dulzura, lo que no me cuesta nada, y le hago preguntas, me alegro con sólo mirarla. Ella habla, bonita a pesar o a causa de su carita irregular. Si bien los pómulos sobresalen tal vez demasiado, si bien, bajo la corta nariz, su boca un tanto hinchada forma al reír un pequeño hoyuelo a la izquierda, ¡qué maravillosos ojos en cambio, color de oro amarillo, y qué tez, una de esas maravillosas pieles a simple vista delicadas, aunque tan sólidas que ni el frío las azulea! Ella habla, habla ––de su padre, que es cantero, y de su madre, que a menudo le daba cachetes, y de su hermana y de sus tres hermanos, y de la dura Escuela Normal de la capital de provincias en la que el agua se helaba en los jarrones y en la que se caía siempre de sueño, porque había que levantarse a las cinco (por suerte la profesora de inglés se portaba muy bien con ella) y de las vacaciones con su familia, durante las cuales la obligaban a ocuparse de la casa, diciendo que más le valía vigilar la sopa que hacerse la señorita. Todo eso desfila en su parloteo, toda esa juventud miserable que ella soportaba con impaciencia y de la que se acuerda con terror. Pequeña señorita Lanthenay, cuyo cuerpo ágil busca y apela a un bienestar desconocido; si usted no fuera profesora adjunta en Montigny, tal vez sería… no quiero decir qué.
Pero a usted, que tiene cuatro años más que yo, me gusta oírla y verla, y me siento en cada momento como si fuera su hermana mayor. Mi nueva confidente me dice un día que conoce bastante bien el inglés, y eso me inspira un proyecto simplemente maravilloso. Le pregunto a papá (ya que me hace de mamá) si no le gustaría que la señorita Aimée me diera clases de gramática inglesa. Papá encuentra la idea genial, como la mayoría de mis ideas, y para «cerrar el trato», como dice él, me acompaña a casa de la señorita Sergent. Esta nos recibe con cortesía impasible y, mientras papá le expone «su» proyecto, parece aprobarlo; pero yo siento una vaga inquietud al no ver sus ojos mientras habla. (Me he dado cuenta, en seguida, de que sus ojos revelan siempre su pensamiento, sin que le sea posible disimularlo, y me preocupa el comprobar que los mantiene obstinadamente bajos.) Llama a la seño-rita Aimée, que baja apresurada, ruborizada, repitiendo «Sí, señor» y «Desde luego, señor», sin saber demasiado bien lo que dice, mientras yo la miro, muy satisfecha de mi ardid, y regocijada al pensar que en lo sucesivo la tendré a mi lado más íntimamente que en el umbral del aula pequeña. Precio de las lecciones: quince francos al mes, dos clases por semana; para esta pobrecita adjunta, que gana setenta y cinco francos al mes y que con ello tiene que pagarse su pensión, se trata de una ganga inesperada. Creo también que le complace la idea de vernos más a menudo. Durante la visita, tan sólo intercambio dos o tres frases con ella. ¡Hoy es la primera lección! La espero después de la clase mientras ella recoge sus libros de inglés y ¡a casa! He preparado un confortable rincón en la biblioteca de papá; una gran mesa, libretas y plumas, con una buena lámpara que no ilumina más que la mesa.
La señorita Aimée, muy azorada (¿por qué?), se sonroja, carraspea: ––A ver, Claudine, supongo que el alfabeto ya lo sabe. ––Claro, señorita, y sé también un poco de gramática inglesa. Podría hacer perfectamente esta pequeña traducción… Se está bien aquí, ¿no? ––Sí, muy bien. Bajando un poco la voz, para recobrar el tono de nuestras charlas, pregunto: ––¿Le ha dicho algo la señorita Sergent de mis clases con usted? ¡Oh!, casi nada. Sólo me ha dicho que era una oportunidad para mí, que por poco que usted se esforzara no me daría ningún trabajo, que usted aprende con gran facilidad, cuando quiere. ––¿Sólo eso? No es mucho. Debió de suponer que usted me lo repetiría. ––Vamos, Claudine, ¡no hacemos nada! En inglés sólo hay un artículo… etc., etc. Al cabo de diez minutos de clase en serio, yo vuelvo a preguntar: ––¿No ha notado usted que no parecía nada contenta cuando fui con papá a preguntarle si podía tomar clases con usted? ––No… Sí… Tal vez, pero apenas hablamos luego, por la noche. ––¿Por qué no se quita la chaqueta? En casa de papá uno siempre se asfixia. ¡Oh, qué esbelta es usted! ¡Parece que pueda romperse! Sus ojos son muy bonitos a la luz. Digo esto porque lo pienso y porque me gusta hacerle cumplidos, más aún que recibirlos yo misma. Pregunto: ––¿Todavía duerme usted en la misma habitación que la señorita Sergent? Esta promiscuidad me parece odiosa, pero ¿qué otra cosa puede hacer? Todas las demás habitaciones ya están desmanteladas y empiezan a quitarles el techo. La pobre pequeña suspira: ––¡Hay que hacerlo, pero me fastidia muchísimo! Por la noche, a las nueve, me acuesto en seguida, muy deprisa, y ella viene a acostarse más tarde, pero de todas formas es desagradable cuando dos personas no están a gusto juntas. ––¡Oh! ¡Me sabe mal’por usted, muy mal! ¡Cómo debe molestarle el vestirse delante de ella, por la mañana! ¡Yo detestaría mostrarme en camisa ante personas que no me gustan! La señorita Lanthenay se sobresalta al mirar su reloj. ––Pero, Claudine, ¡no hacemos nada! ¡Trabajemos de una vez! ––Sí… ¿Sabe usted que se esperan nuevos adjuntos? ––Ya lo sé; dos. Llegan mañana. ––¡Será divertido! ¡Dos pretendientes para usted! ––¡Oh, cállese!
Por lo pronto, todos los que he conocido hasta ahora eran tan bobos que no me tentaron en absoluto; de los nuevos ya conozco los nombres, unos nombres ridículos: Antonin Rabastens y Armand Duplessis. ––Apuesto a que estos payasos pasarán veinte veces al día por nuestro patio, con el pretexto de que la entrada de los chicos está llena de escombros… ––Por favor, Claudine, es una vergüenza. Hoy no hemos hecho nada… ––Bueno, eso pasa siempre el primer día. Trabajaremos mucho mejor el viernes próximo. Primero hay que coger el tranquillo. A pesar de este astuto razonamiento, la señorita Lanthenay, impresionada por su propia pereza, me hace trabajar seriamente hasta el término de la hora; después de lo cual, la acompaño hasta el final de la calle; es de noche, hiela, me da pena ver esa menuda sombra alejarse en este frío y en esta oscuridad para volver a casa de la Pelirroja de ojos celosos. Esta semana hemos saboreado horas de pura alegría porque, a nosotras, las mayores, se nos ha confiado la mudanza del desván, haciéndonos bajar los libros y los objetos viejos que lo atestaban. Ha habido que darse prisa; los albañiles esperaban para demoler el primer piso. Fueron insensatas galopadas por los desvanes y por las escaleras; arriesgándonos a que nos castigaran, Anaïs, la Grandullona, y yo, nos aventuramos hasta la escalera que conduce a las habitaciones de los profesores, con la esperanza de vislumbrar por fin a los dos nuevos adjuntos, invisibles desde su llegada… Ayer, frente a una estancia entreabierta, Anaïs me empujó, tropecé y abrí la puerta con la cabeza. Nos echamos a reír y nos quedamos plantadas en el umbral de la habitación, precisamente la habitación del adjunto, vacía, por suerte, de su inquilino; la inspeccionamos rápidamente. En la pared y sobre la chimenea, grandes cromolitografías enmarcadas de la manera más banal: una italiana de abundante cabellera, resplandeciente dentadura y la boca tres veces más pequeña que los ojos; enfrente, una rubia extasiada, que aprieta a un podenco contra su corpiño de cintas azules. Encima de la cama de Antonin Rabastens (ha colocado su tarjeta sobre la puerta con cuatro chinchetas), se entrecruzan banderolas con los colores rusos y franceses.
¿Qué más? Una mesa con una palangana, dos sillas, mariposas clavadas en tapones de corcho, novelas diseminadas sobre la chimenea, y nada más. Lo miramos todo sin decir nada y, de repente, nos escapamos corriendo hacia el desván, oprimidas por el loco temor de que el llamado Antonin (¡mira que llamarse Antonin!) suba por la escalera; nuestras pisadas sobre los peldaños prohibidos son tan ruidosas que se abre una puerta en la planta baja, la puerta de la clase de los chicos, y aparece alguien preguntando con un curioso acento marsellés: «¿Qué demontre pasa? ¡Hace media hora que estoy oyendo caballos en la escalera!». Aún tenemos tiempo de entrever a un grueso muchacho moreno, de mejillas rebosantes de salud… Allá arriba, a salvo, mi cómplice me dice jadeando: ––¡Anda que si supiera que venimos de su habitación! ––Sí, nunca se consolaría de habernos dejado escapar. ––¡Escapar! ––responde Anaïs con helada seriedad––, Tiene el aspecto de un mozo robusto que no te dejará escapar. ––¡Anda, cochina! Y seguimos con la mudanza del desván; es encantador revolver en este montón de libros y periódicos a trasladar, que pertenecen a la señorita Sergent. Naturalmente, los hojeamos antes de trasladarlos y constato que entre ellos se encuentra la Af rodita de Pierre Louys, junto a numerosos ejemplares del Journal Amusant. Anaïs y yo nos lo pasamos en grande, excitadas por un dibujo de Gerbault: Bruits de couloirs, señores con trajes negros ocupados en pellizcar a gentiles bailarinas de la Opera, vestidas con maillot y falditas cortas, que gesticulan y dan gritítos. Las restantes alumnas han bajado; oscurece en el desván y nosotras nos retrasamos contemplando imágenes que nos dan risa, dibujos de Albert Guillaume, ¡más verdes…! De pronto nos sobresaltamos porque alguien abre la puerta preguntando en tono agrio. «¡Eh! ¿Quién arma este infernal alboroto en la escalera?» Nos levantamos, serias, los brazos cargados de libros, y decimos obedientes: «Buenos días, señor», conteniendo la risa. Es el adjunto gordito de cara risueña de hace un instante. Entonces, como somos chicas mayores que aparentan lo menos dieciséis años, se excusa y se va diciendo: «Mil perdones, señoritas». Y a su espalda bailamos silenciosamente, haciéndole muecas como diablillos.
Bajamos tarde; nos regañan; la señorita Sergent me pregunta: «Pero, ¿qué estaban haciendo allí arriba? ––Poníamos los libros en montones para bajarlos, señorita». Y coloco frente a ella, ostensiblemente, la pila de libros con la audaz Afrodita y los ejemplares del Journal Amusant doblados encima, de modo que se ven los grabados. En seguida se da cuenta; sus mejillas rojas se vuelven más rojas. Pero reacciona rápidamente, explicando «¡Ah! Han bajado ustedes los libros del profesor. ¡Está todo tan revuelto en ese desván común! Ya se los devolveré.» Y ahí termina la reprimenda; ningún castigo para nosotras dos. Al salir, le doy un codazo a Anaïs, cuyos ojillos arruga la risa. ––¡Qué cómodo poder echarle la culpa al profesor! ––¡Vaya «tonterías» 2 debe coleccionar ese pobre inocente! Si no cree que a los niños los trae la cigüeña, poco le debe faltar. Porque el profesor es un viudo triste, incoloro, que apenas se sabe si existe, que no abandona su aula más que para encerrarse en su habitación. Al viernes siguiente tomo mi segunda lección con la señorita Aimée Lanthenay. Le pregunto: ––¿Le hacen ya la corte los dos nuevos adjuntos? ––¡Oh!, justamente, Claudine. Ayer mismo vinieron a presentarme «sus respetos». El buen chico, que se las da de guapo, se llama Antonin Rabastens. ––Llamado «la perla de la Cannebière». ¿Y cómo es el otro? ––Guapo, delgado, con una cara interesante; se llama Armand Duplessis. ––Sería un pecado no apodarle «Richelieu». Se ríe: ––Un mote que seguro le van a dar todas las alumnas, malvada Claudine. ¡Es más huraño! Sólo dice sí o no.
Mi profesora de inglés me parece adorable esta tarde, bajo la lámpara de la biblioteca; sus ojos de gato brillan como el oro: traviesos, mimosos, y yo los admiro, no sin darme cuenta de que no son ni buenos, ni francos, ni de fiar. Pero centellean con tal resplandor en su rostro fresco, y ella parece hallarse tan bien en esta habitación cálida y protegida, que me siento dispuesta de antemano a quererla más y más, con todo mi imprudente corazón. Sí, sé muy bien, desde hace tiempo, que tengo un corazón imprudente, pero el saberlo no me detiene en absoluto. ––Y Ella, la Pelirroja, ¿no le dice nada estos días? ––No, incluso está amable; no creo que esté tan enfadada como usted cree por vernos contentas juntas. ––¡Uuuuyyyy! ¡Usted no le ha visto los ojos! Son menos hermosos que los suyos, pero más malignos… ¡Querida señorita, qué guapa es usted…! Ella enrojece hasta las orejas y me dice sin la menor convicción: ––Está usted un poco loca, Claudine; empiezo a creerlo, ¡me lo han dicho tantas veces! ––Sí, ya sé que los demás lo dicen, pero, ¿qué importa? Estoy contenta de estar con usted; hábleme de sus enamorados. ––¡Pero si no los tengo! ¿Sabe usted? Creo que veremos a menudo a los dos adjuntos; Rabastens me parece muy «mundano» y arastra tras él a su colega Duplessis. ¿Ya sabe usted que seguramente haré venir aquí a mí hermana pequeña como interna? ––¿Y a mí qué me importa su hermanita? ¿Qué edad tiene? ––La de usted, algunos meses menos; acaba de cumplir quince años. ––¿Es simpática? ––No es bonita, ya lo verá; un poco tímida y huraña. ––¡Vaya con su hermana! Sabe, he visto a Rabastens, en el desván, subió expresamente. Tiene un fuerte acento marsellés ese gordote Antonin… ––Sí, pero no es del todo feo… Vamos, Claudine, pongámonos a trabajar. ¿No le da vergüenza? Lea esto y tradúzcalo… Por mucho que se indigne, el trabajo apenas avanza. La beso al despedirla. Al día siguiente, durante el recreo, Anaïs, para exasperarme, bailaba frente a mí como una endemoniada, conservando su rostro frío e inexpresivo, cuando he aquí que Rabastens y Duplessis aparecen en la puerta del patio. Al encontrarnos allí ––Maria Bellhomme, la grandullona de Anaïs y yo––, los dos señores saludan y nosotras respondemos con fría corrección. Entran en la sala grande, donde las señoritas corrigen los cuadernos, y les vemos charlar y reír con ellas.
Entonces, experimento la urgente y súbita necesidad de coger mi capuchón, que había quedado en mi pupitre, y me precipito en la clase empujando la puerta, como si jamás hubiera pensado que esos señores pudieran encontrarse allí; después me detengo, simulando consternación. La señorita Sergent frena mi carrera con un frígido «Un poco más de calma, Claudine», y yo me retiro con pasos felinos; pero he tenido tiempo de ver que la señorita Aimée Lanthenay ríe charlando con Duplessis y hace monerías en su honor, Aguarda un poco, tenebroso galán, mañana o pasado tendrás una canción para ti solo, o chistes a tu costa, o motes, te estará bien empleado por intentar seducir a la señorita Aimée. Pero…, ¿qué pasa? ¿Me llaman? ¡Qué suerte! Entro con aire dócil: ––Claudine ––explica la señorita Sergent––, venga a descifrar esto; el señor Rabastens es músico, pero no tanto como usted. ¡Qué amabilidad! ¡Qué cambio tan brusco! Esto es una tonada de Chalet, aburrida a más no poder. A mí, nada me corta tanto la voz como cantar frente a personas desconocidas; de modo que leo correctamente, pero con una voz ridículamente temblorosa que se afianza, gracias a Dios, al final del fragmento. ––¡Ah!, señorita, permítame felicitarla; ¡tieene usted una fuerza! Protesto sacándole para mis adentros la lengua, la leengua, como diría él. Y me marcho en busca de las deemás (esto se pega), que me acogen con caras avinagradas. ––¡Querida! ––gruñe Anaïs, la grandullona––. ¡Confío en que hayas caído en gracia! Has debido producir un efecto fulminante sobre esos señores; no cabe duda de que los veremos a menudo. Las Taubert se ríen disimuladamente, con envidia. ––Haced el favor de dejarme tranquila; realmente no hay de qué hacer tantos aspavientos sólo porque he leído un fragmento. Rabastens es del Mídi, del Mídi rematado, raza a la cual detesto; en cuanto a Richelieu, si vuelve a menudo, sé muy bien por quién vendrá. ––¿Por quién? ––¡Por la señorita Aimée, naturalmente! Se la come con los ojos. ––Dime pues ––murmura Anaïs––, si no es de él de quien estás celosa, entonces debe ser de ella…
¡Maldita Anaïs! ¡Lo adivina todo y lo que no adivina lo inventa! Los dos adjuntos entran en el patio, Antonin Rabastens expansivo y saludando; el otro, intimidado, casi huraño. Es hora de que se marchen, está a punto de sonar el timbre para volver a clase y sus chicos arman tanto ruido, en el patio vecino, como si los hubieran sumergido a todos en una caldera de agua hirviendo. El timbre suena también para nosotras y le digo a Anaïs: ––Oye, hace tiempo que no ha venido el delegado comarcal; me sorprendería que no le viéramos la próxima semana. Llegó ayer; seguramente hoy vendrá a husmear un poco por aquí. Dutertre, el delegado comarcal, es además médico de los niños del hospicio, cuya mayor parte frecuentan la escuela; doble cualidad que le autoriza a visitarnos, y Dios sabe cuánto la usa! Hay quien asegura que la señorita Sergent es su amante. Yo no sé nada. Pero sí apostaría a que le debe dinero; las campañas electorales cuestan caras y Dutertre, que no tiene un chavo, se obstina, siempre en vano, en reemplazar al viejo cretino mudo, pero millonario, que representa en la Cámara a los electores del Fresnois. Estoy segura de que la apasionada pelirroja está enamorada de él! Se pone a temblar de rabiosos celos cuando ve que nos roza con demasiada insistencia. Porque, repito, nos honra frecuentemente con sus visitas, se sienta sobre las mesas, no guarda la compostura, se entretiene junto a las mayores, sobre todo junto a mí, lee nuestros deberes, nos mete los bigotes en las orejas, nos acaricia el cuello y nos tutea a todas ( nos conoce desde tan pequeñas!), mientras le brillan sus dientes de lobo y sus ojos negros. Le encontramos muy amable; pero yo sé que es tan despreciable que no me intimida en absoluto, lo cual escandaliza a mis compañeras. Es el día de la clase de costura, sacamos las agujas perezosamente charlando con voz inaudible.
Vaya, ya empiezan a caer los copos! Qué suerte! Patinaremos, nos pegaremos porrazos y nos pelearemos con las bolas de nieve. La señorita Sergent nos mira sin vernos, con el pensamiento en otra parte. Toc! toc! en los cristales. A través de las bailarinas plumas de la nieve vemos a Dutertre que llama, con abrigo y gorro de pieles, buen mozo, con sus ojos relucientes y sus dientes siempre a la vista. El primer banco (yo, Marie Bethomme y Anaïs la grandullona) se agita; me arreglo los cabellos sobre las sienes, Anaïs se muerde los labios para que cobren color y Marie se aprieta un agujero más el cinturón; las hermanas Jaubert juntan las manos como dos estampitas de primera comunión: «Yo soy el templo del Espíritu Santo.» La señorita Sergent ha dado un brinco tan brusco que ha derribado la silla y el taburete para ir a abrir la puerta. Ante tal azoramiento, yo me revuelco de risa y Anaïs aprovecha la conmoción para pellizcarme, para hacerme muecas demoníacas mascando pizarrín y goma de borrar. (Aunque le tienen prohibidos estos extravagantes alimentos, durante todo el día tiene los bolsillos y la boca llenos de maderas de lápices, de goma negra e infecta, de pizarrines y de papel secante rosa. La tiza, el pizarrín, todo eso le atiborra el estómago de forma extravagante; sin duda son estos alimentos los que dan a su tez el color de madera y yeso gris. Por lo menos, yo no como más que papel de fumar, y aun así de una marca determinada. Pero la grandullona de Anaïs arruina al municipio que nos proporciona el material escolar, pidiendo nuevos «suministros» todas las semanas, por lo que, al hacer inventario, el consejo municipal ha presentado una reclamación.) Dutertre sacude sus pieles empolvadas de nieve, que parecen su pelaje natural; la señorita Sergent resplandece con tal alegría al verle que ni siquiera se le ocurre comprobar si yo estoy vigilándola; él bromea con ella y su acento montañés, sonoro y rápido, reanima a la clase. Yo inspecciono mis uñas y pongo en evidencia mis cabellos, puesto que el visitante mira especialmente hacia nuestro lado. Vaya! Somos chicas mayores de quince años, y aunque mi cara aparenta menos años de los que tengo, mi tipo es el de una chica de dieciocho años. Y también mis cabellos merecen ser mostrados, ya que forman una inquieta melena ensortijada, cuyo color varía, según el tiempo, entre el castaño oscuro y el oro viejo, en un contraste con mis ojos marrón-café que no queda nada mal; aun siendo tan rizados, me caen casi hasta la cintura; nunca he llevado trenzas o moño; los moños me dan jaqueca y las trenzas no encuadran lo suficiente mi cara; cuando jugamos al marro, recojo la mata de mis… …
[La fuente que me brinda esta traducción y cito aquí debajo, se termina en mitad de este párrafo y no me concede más. Por suerte se han tirado muchas ediciones en español de los relatos de Colette y estimo que en librerías y bibliotecas se las consigue].
[fuente https://docplayer.es/73649713-Claudine-en-la-escuela-colette.html ]
posteado por kalais 17/1/2023 – ch
La crítica ha elogiado este film con diversos argumentos, algunos de los cuales parecen más ser reproches que alabanzas. La copia del film en la cual se basó este posteo adolece de todos los defectos posibles y solo podemos recomendar que se busque otra para no estropear el disfrute. Si no se consigue el cambio, poner la atención en los méritos que aún los defectos de la versión «subtitulada y no coordinada» mantiene. Entre ellos, citamos el resguardo de la idiosincrasia de los cazurros pero bondadosos pobladores. Aunque se lleva todas las palmas el cierre magistral que le da a la película la intervención de esa gata que recibe el reproche merecido por la esposa infiel del panadero. Y se continúan oyendo las palabras mientras la escena ya está sumida en la oscuridad precedente al FIN.- ch
La Mujer del Panadero (1938), de Marcel Pagnol [algunas críticas]
Recuerdo como si fuera ayer el día que el amigo Pablo Mustonen me regaló aquel libro. Era la primera navidad posterior al nacimiento de Cineasta Radio y en un encuentro navideño me obsequió “Las 1001 películas que hay que ver antes de morir”. Referencia obligada sería desde ese instante el libro de Steven Schneider. Días después entre sus páginas me topé con La Mujer del Panadero de Marcel Pagnol. Siempre reverenciado, Pagnol es uno de esos autores con lo que no me lograba encontrar y mucho menos podía conseguir alguna de sus películas. El momento había llegado y por fin podría ver el filme y tacharlo de la larga lista que se ha convertido en una especie de obsesión gracias a Pablo.
Como toda forma de arte el cine también enfrenta a su más duro crítico, el tiempo. Juzgar dotados de otros códigos y desde una óptica que nos extrae de contexto exacto de la creación de cualquier pieza artística, nos permite pesar su valor como obra trascendental. En el caso de La Mujer del Panadero el calendario ya le marca 81 años y se sigue mostrando como una película fresca. Ahora podemos decir que fue una propuesta atrevida para 1938.
El pan de cada día
Un pequeño pueblo en el sur de Francia vive el regocijo de recibir a su nuevo panadero. Aimable Castanier (Raimu) y su joven esposa Aurélie (Ginette Leclerc) han llegado para devolver a esta villa la bendición de tener pan fresco cada día. Vemos a toda la comunidad apresurarse para probar esa primera producción del horno de Aimable, todos se aglomeran en espera del glorioso momento. A la cita acuden todas las figuras centrales del pueblo: El cura, el profesor y un próspero marqués. En ese rendez-vous el director nos introduce a cada uno de los personajes, armados de diálogos rápidos todos se van abriendo el camino y van definiendo su estructura. Bastan unos pocos minutos para entender las intenciones de cada uno, simples acciones nos permiten ver las líneas dramáticas que cada uno ha de seguir.
La novela de Jean Giono, Jean le Bleu sirve de base para el guión de La Mujer del Panadero. Pagnol aprovecha cada línea en boca de sus personajes para desbordarse en críticas sociales, políticas y religiosas. Una batalla campal se desata entre el sacerdote del pueblo y el profesor. En secuencias impregnadas de humor se debaten temas que ponen en posiciones divididas a la fe y a la ciencia. Genial se muestra cuando en un momento la ciencia tiene que cargar a la religión por aguas pantanosas para que esta pueda cumplir su misión.
El espectáculo de Raimu
Cuando la historia introduce su primer giro, Aurérile huye con otro hombre y deja al recién llegado panadero desconsolado y sin ganas de trabajar. El pueblo enfrenta la tragedia de no tener pan fresco otra vez y tendrán que sumar fuerzas para solucionar este nuevo problema. En este acto Raimu con su Aimable saca todo su potencial y nos regala una actuación histórica. Cuenta una anécdota que dictó el propio Pagnol que en una ocasión Orson Welles se refirió a Raimu como el mejor actor de todos los tiempos. Pues aquí el natural de Toulon demuestra por qué un genio como Welles le tenía tan alta estima. No sólo maneja con maestría los monólogos, sino que puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos de las claves más cómicas a las más dramáticas.
La Mujer del Panadero se crece y saca provecho de esas situaciones que a primera vista parecen triviales para transformarlas en circunstancias que dan paso a un análisis profundo de personajes. Pocas veces en el cine hemos visto un cierre tan perfecto como el que entrega Pagnol de la mano de Raimu y sus aniquiladoras líneas finales.- https://notaclave.com/critica-de-cine-la-mujer-del-panadero-1938/ -o-o-o-o-
La Femme du boulanger) es una película de comedia dramática francesa de 1938 dirigida por Marcel Pagnol. Se basa en la novela Jean le Bleu del autor francés Jean Giono y se convirtió en la base del musical estadounidense The Baker’s Wife.
Cuenta cómo la paz de un pueblo provenzal se rompe cuando la esposa del panadero se escapa con un hermoso pastor. En su desesperación, el panadero tiene el corazón roto y ya no puede hornear. Entonces, los pueblerinos se organizan para traer a la esposa de regreso y así recuperar su pan de cada día.
Una noche de verano en un idílico pueblo, la bella joven esposa del panadero se escapa con un apuesto pastor. Al encontrarla desaparecida por la mañana, el panadero queda devastado. Él finge que ha tenido que ir de repente con su madre, pero la gente no se deja engañar y sus esfuerzos por consolarlo fallan. Al ir a la misa dominical, está profundamente molesto por lo que parece un sermón insensible del joven sacerdote sin experiencia y se dirige al café, donde se emborracha públicamente con pastis.
El marqués, que es el terrateniente local, y el maestro de escuela se hacen cargo de la situación. Tras conseguir que el panadero se acueste, con el apoyo del cura convocan a una reunión pública para discutir las soluciones. Dividiendo el área en doce sectores, doce patrullas montan una búsqueda exhaustiva y una reporta un avistamiento. Un pescador la vio en un claro con el pastor, desnuda. El sacerdote y el maestro de escuela son elegidos para la delicada tarea de persuadirla para que regrese. El pastor se marcha rápido y el cura la lleva a un lugar tranquilo, mientras la maestra regresa con la buena noticia de que la han encontrado.
Después de que el sacerdote le ha leído la historia de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio, la perdona y la lleva a casa. Su primera palabra para su esposo es «Lo siento» y él también la perdona, aunque no puede resistirse a unas pocas palabras selectas acerca de los jóvenes pastores traviesos que te encantan, te aman y te dejan. Luego, juntos encienden el horno, para que el pueblo tenga pan por la mañana.
Reparto
- Raimu como Aimable Castanier, el panadero;
- Ginette Leclerc como Aurélie, la esposa del panadero;
- Charles Moulin como Dominique, el pastor piamontés;
- Fernand Charpin como el marqués Castan de Venelles, alcalde del pueblo;
- Robert Vattier como el sacerdote;
- Alida Rouffe como Celeste, la doncella del sacerdote;
- Maximilienne como la señorita Angèle;
- Robert Bassac como el maestro;
- Édouard Delmont como Maillefer, el pescador;
- Charles Blavette como Antonin;
- Odette Roger como Miette, esposa de Antonin;
- Paul Dullac como Casimir, el estanquero;
- Julien Maffre como Pétugue;
- Marcel Maupi como Barnabé;
- Jean Castan como Esprit, un pastor;
- Charblay como Arsène, el carnicero;
- Yvette Fournier como Hermine;
- Adrien Legros como Barthelemy;
- Gustave Merle como le Papet;
- Marius Roux como un mensajero;
- José Tyrand como un mensajero.
Marcel Pagnol había escrito un cuento para el cine bajo el título de Le Boulanger Amable. Amable es un panadero borracho que se salva por el amor de una sirvienta de posada que se convierte en su panadera.
Esta historia iba a convertirse en una película, pero Pagnol leyó un cuento de Jean Giono, Jean le Bleu, y decidió rodar la historia de este «pobre hombre habitado por un gran amor y que ya no hacía pan porque su esposa se había ido». Era la famosa película de 1938, con Raimu en el papel principal, lo que admiraba a Orson Welles.
El escenario es bastante diferente de la historia violenta que Giono insertará en Jean le Bleu. Los pastores de Giono son varones orgullosos y salvajes que bailan alrededor de grandes llamas, los pueblerinos llegan a los puños y el marqués es un señor misterioso acompañado de criaturas sensuales.
Pagnol ya había adaptado tres obras de Giono: Jofroi de la Maussan dio origen a la película Jofroi en 1933, Un de Baumugnes se convirtió en Angèle en 1934 y Regain fue llevada a la pantalla con el mismo nombre en 1937. El pan y el perdón es, por tanto, la última película del «período Giono» de Pagnol.
Elección de los intérpretes
En el momento en que Pagnol se estaba preparando para rodar El pan y el perdón, la estaba pasando mal con Raimu. El autor planeó entonces confiar el papel del panadero a otro de sus intérpretes habituales, Maupi, porque éste corresponde a la descripción del panadero de Jean Giono: «Era un hombre pequeño, y estaba tan delgado, que nunca encontró trajes de baño lo suficientemente pequeños para él.»1 Pero pronto se hace evidente que Raimu era mejor para el papel, con el propio Maupi reconociéndolo al decir que «solo hay un actor para hacer el papel del panadero, es Jules [Raimu]». Pero antes le preguntan a Raimu, y Pagnol, molesto por su «acto de coqueteo» a sus espaldas, decide contratar a Henri Poupon para que haga el papel del panadero. Finalmente, después de muchas vacilaciones, enfurruñamientos y reconciliación entre el autor y su actor favorito, Raimu acepta interpretar el papel de Aimable.2 Es la propia Ginette Leclerc quien insistió en que Raimu asumiera el papel; de lo contrario, ella se negaba a filmar en la película, por lo que Marcel Pagnol, aún enojado en ese momento, le dijo que «solo tienes que llamarlo por teléfono».
Para la elección del intérprete de Aurélie, el cineasta-autor dudo durante mucho tiempo. Por un tiempo pensó en contratar a la actriz estadounidense Joan Crawford, cuyo agente es contactado; pero como no habla francés, Pagnol reduce al mínimo las líneas del personaje de Aurélie. Raimu luego sugiere el nombre de una actriz que fue su compañera en el escenario y a quien notó en Prison sans barreaux, Ginette Leclerc; esta última acepta, logrando convertirse en una estrella gracias a este papel.2
El rodaje tuvo lugar en el pequeño pueblo de Castellet, cerca de Bandol.1
Recepción
Cuando se estrenó la película en 1938, Henri Jeanson escribió en una columna publicada en el periódico La Flèche:
D’une nouvelle de Jean Giono, Pagnol a tiré un film tout simple, un film admirable, un film qui a de la noblesse et de la grandeur, un film déjà classique. Il a pris des personnages de tous les jours, un instituteur, un berger, un boulanger, un curé. Il a pris une anecdote éternelle et banale : l’anecdote du mari trompé. Il a pris un acteur : Raimu. Et il a pris son porte-plume. Voilà pourquoi son film n’est pas muet. Et voilà pourquoi son film est un chef-d’œuvre. Du cinéma ? Non, du Pagnol ! Pagnol n’a pas essayé de photographier la Provence, ce n’est pas son affaire. Il n’a pas essayé de trouver l’émotion dans sa caméra, ce n’est pas son métier. […] Il a fait parler Raimu. Il a fait jouer Raimu. Il n’a pas quitté Raimu, il n’a pas cessé de tourner autour de Raimu. Il a pris Raimu en flagrant délit de talent. Et nous avons constaté que le Raimu pagnolisé était mille fois plus émouvant que tous les travellings du monde, mille fois plus passionnant que toutes les aventures du monde, mille fois plus suggestif que tous les artifices du monde.
A partir de un cuento de Jean Giono, Pagnol hizo una película muy simple, una película admirable, una película que tiene nobleza y grandeza, una película ya clásica. Adoptó personajes cotidianos, un maestro, un pastor, un panadero, un sacerdote. Se llevó una anécdota eterna y banal: la anécdota del marido engañado. Tomó un actor: Raimu. Y tomó su portalápices. Por eso su película no es muda. Y por eso su película es una obra maestra. ¿Del cine? ¡No, de Pagnol! Pagnol no intentó fotografiar la Provenza, no es de su incumbencia. No trató de encontrar la emoción en su cámara, no es su trabajo. […] Hizo hablar a Raimu. Hizo jugar a Raimu. No dejó a Raimu, no dejó de dar vueltas alrededor de Raimu. Atrapó a Raimu en pleno acto de talento. Y descubrimos que el Raimu pagnolizado era mil veces más conmovedor que todas las fotos de viajes del mundo, mil veces más emocionante que todas las aventuras del mundo, mil veces más sugerente que todos los artificios del mundo.3
Estrenado durante el gobierno del Frente Popular en Francia, en 1938, el papel del marqués, encarnado en la película de Fernand Charpin, será fuertemente criticado, especialmente por críticos con ideas republicanas bien arraigadas. Fue criticado por el carácter paternalista del personaje, confrontado con los habitantes de un pueblo de raíces muy populares. En ese momento, la República, presente en Francia desde 1870, todavía era frágil, porque fue cuestionada por movimientos políticos como la Croix-de-Feu o los Camelots du roi. [fuente Wikipedia]
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
La historia de ‘El Pan y el Perdón’ es sencilla. En un pequeño pueblo un pastor se enamora de la mujer del panadero. Juntos se fugan, dejando al pobre marido totalmente estupefacto por la situación de abandono. Primero rechazará la idea de que su mujer le ha sido infiel, pero poco a poco se irá convenciendo de ello, sobre todo cuando se convierte en objeto de burla para la mayor parte de sus vecinos.
El gran acierto de ‘El Pan y el Perdón’ (‘La Femme du Boulanger’, 1938) es el hablar de temas como la infidelidad o la pasión sexual en unos tiempos en los que esos termas eran prácticamente tabú para la censura, la cual no permitía hablar con claridad de determinadas cosas. Quizá por ello, Pagnol recurre a la sátira en su película, para vestirlo todo como si de una gran broma se tratase, quitándole yerro al asunto. Todas las frases de la película, los diálogos, tienen un doble sentido, casi siempre cómico, y al mismo tiempo no le resta el toque melodramático que la historia requiere. Recordemos que al fin y al cabo, estamos hablando de un buen hombre abandonado por su bella mujer y que para él eso supone el fin del mundo.
Pagnol comienza la película de forma muy amable, presentándonos los personajes, los cuales quedan perfectamente definidos con un par de frases. Enseguida vemos de que pié cojean todos y cada uno de ellos, y enseguida simpatizamos con el personaje central, ese panadero terriblemente enamorado de su mujer, pero que no es consciente de lo que eso supone. Un hombre mayor que su pareja, la cual cae enseguida en brazos de otro hombre, mucho más joven y apuesto que su marido, para el que nunca ha tenido ojos. Después del abandono, el director empieza a mostrar sus verdaderas cartas, y no da el más mínimo cuartel, ofreciéndonos un incisivo estudio sobre la crueldad humana en este tipo de situaciones, algo de lo más cotidiano. Nuestro personaje está perplejo, y se pasa un buen rato de la película excusando a su mujer, con unos diálogos brillantes y realmente delirantes y con un punto desternillantes. Es hora de la comedia, la situación lo requiere, pero Pagnol es lo suficientemente inteligente para lograr que nos riamos pero sin dejar de pensar que asistimos al hundimiento inmerecido de un buen hombre al que se le ataca en su punto más débil: el amor. Cuando éste ya es consciente de su situación, el film da un paso más allá y a través de una de las borracheras más impresionantes que el cine recuerda, se termina de redondear la jugada. A través del personaje central, maldecimos al amor, es hora de locura, de la sinrazón, nos dejamos llevar al igual que nuestro panadero, por la rabia. La película es como una bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar. Y en la parte final vuelve la calma, la reflexión, un volver a empezar.
Pagnol no abandona en ningún momento la sonrisa, y a nosotros no nos permite en ningún momento estar serios. Y sin embargo, Pagnol, con toda su picardía y su humor, es terriblemente serio. Tal vez el final sea algo complaciente, una cesión al espectador que no tenía porqué hacerla, pero éste le sirve no sólo para terminar la historia de una forma bastante cerrada, sino para realizar una de las metáforas visuales más perfectas que se hayan visto en una pantalla, de cuantas se han hecho sobre el acto sexual. Un cierre conciso y adecuado, visto desde cierto punto de vista. Hasta llegar ahí, hemos sido testigos de todo. Pagnol demuestra tener un cuidado exquisito por el detalle, y el mosaico de personajes que desfilan por el film es realmente sorprendente. Desde el más tonto del pueblo hasta el párroco, con el cual el director se ceba sobremanera en el momento en el que el cura en cuestión utiliza la desgracia del panadero para ponerla de ejemplo en uno de sus sermones. Un momento en el que el personaje central busca el consuelo divino, por así decirlo, y se encuentra con algo peor.
‘El Pan y el Perdón’ es una película para saborearla detenidamente, para reírse y reflexionar. Uno de esos films a los que el paso del tiempo no le hace ni la más mínima mella, erigiéndose 70 años después de su realización como una película muy fresca y actual. Una película magistral de cabo a rabo, que ha tenido muy poca difusión por estos lares, como el grueso de la filmografía de su autor.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Nunca hubo una película más diáfana:
La mujer del panadero se ha ido con un joven pastor. Y el panadero está triste. Dice que su vida, sin ella, no tiene sentido. Comienza a emborracharse y deja de amasar pan. Tal vez a los vecinos del pueblo poco les importa la tristeza del panadero, pero el pan empieza a escasear y toman una decisión: salir en busca de la mujer y convencerla para que regrese a casa; así el panadero podrá recuperar la alegría, y ellos, el pan. Todos los vecinos olvidan antiguos enconos para esta tarea en común. Si hasta el cura, el maestro y el marqués se unen para encontrar a la panadera…
Marcel Pagnol (Francia, 1895-1974), el director, era poeta, novelista, traductor, ensayista, pero fue considerado, ante todo, un hombre de teatro. Y esta consideración no era más que un argumento en su contra: «Pagnol no hace cine, hace teatro filmado». Argumento que el propio Pagnol suscribía.
¿Teatro filmado? ¡Nada de eso! Lo de Pagnol es otra cosa: La mujer del panadero (La femme du boulanger, 1938) es un cine aparte, de un estilo claro, amable. Un estilo que, con sus encuadres frontales y sus planos largos, desciende directamente de los hermanos Lumière, y fueron las películas de Pagnol, como se sabe, una gran influencia para los neorrealistas.
Si bien hay algo de injusticia en citar a autores consagrados para defender a Pagnol (porque Pagnol no necesita defensa) vale decir que François Truffaut escribió alguna vez que los jóvenes cahieristas tenían un objetivo: reivindicar a Sacha Guitry y a Marcel Pagnol.
No sorprende ver a Guitry al lado de Pagnol. Ni que sea Truffaut quien lo diga. Finalmente, todos pertenecen a cierto linaje del cine francés, una genealogía que, si aún no tiene nombre, podemos dárselo: la de los directores entrañables. Aquéllos de películas luminosas, de diálogos brillantes, de aire ingenuo. Un cine afable, sin estridencias. Un cine de sentimientos sencillos, pero sin cursilerías. Un cine, para nuestra tristeza, pasado de moda.
Una tradición que también sufrió el desencanto y la desesperanza, como en la magnífica La madre y la puta (La maman et la putain, 1973) de Jean Eustache, quien, según cuenta Serge Daney, sabía de memoria las películas de sus maestros Jean Renoir y Marcel Pagnol. Y entre cerveza y cerveza Eustache repetía aquellas películas, evocando los diálogos con exactitud y describiendo cada plano.
¡Y cómo no recordar A nuestros amores (À nos amours, 1983)!, donde su director, Maurice Pialat, quien también interpreta el personaje del padre, demuestra las esperanzas que tenía puestas en su hijo diciendo: “Él tenía talento. Y poco frecuente. Escribía cosas, diálogos, y la gente existía, vivía. Pensé que mi hijo sería un nuevo Pagnol”.
Pero hoy Pagnol no tiene público, y sin embargo, casi setenta años después de su estreno, ahí está La mujer del panadero, y ahí está su marido, interpretado por Raimu, a quien Orson Welles, que contaba esta película entre sus preferidas, consideraba el mejor actor del mundo.
Finalmente la mujer regresa. El panadero, que es un hombre cabal, la perdona sin pedirle explicaciones. Sólo le pregunta: «¿Y la ternura?, di… ¿Qué haces con la ternura?» (“Et la tendresse?, dis… Qu’est-ce que tu en fais de la tendresse?«) Y sin esperar la respuesta, va a encender el horno. Ellos seguirán juntos, otra vez habrá pan en el pueblo. La película termina pero a nosotros nos ronda esa pregunta en la mente: «¿Y la ternura?» Casi setenta años después no es el panadero quien le pregunta a su mujer. Es Marcel Pagnol. Y se lo pregunta al cine. [fuente https://hacerselacritica.com/que-haces-con-la-ternura-la-mujer-del-panadero-por-fernando-dominguez/ ]
posteado por kalais 16/1/2023 – ch
Si intento fundamentar con propias palabras los valores musicales y la atracción que siento por esta quasisinfonía de Mahler, incurriré en errores conceptuales que revelarían lo obvio: mi incompetencia en la materia. Tal vez pudiese ganar uno u otro secuaz para los versos – algunos de fuente oriental – que se cantan en los seis movimientos que componen la pieza; pero estas últimas consideraciones ingresarían en sus aspectos literarios, con los cuales no he tenido el contacto suficiente. Ambas perspectivas podrían completarse recíprocamente con la reproducción de dos notas críticas alusivas a esta joya lírico-musical, notas que en parte se superponen en sus respectivos textos. Pediré excusas por la impaciencia de verlas aquí posteadas e invito a disfrutar de ese desprolijo conjunto de datos e información. Lo mismo digo del video citado debajo de estas líneas: proponen disfrutar tan solo de una versión del último movimiento de la obra: Der Abschied – es decir, La Despedida.- Internet suplirá las carencias que este posteo presente, que no serán pocas.-
Video: la Despedida – ADDA·SIMFÒNICA Josep Vicent, chief conductor – Stefanie Irányi, mezzosoprano Gustav Mahler,- Das Lied von der Erde – Der Abschied > https://www.youtube.com/watch?v=nb90VBpmaLI
¬¬¬¬¬¬¬
Das Lied von der Erde (en alemán, La Canción de la Tierra) es un ciclo de canciones (lied) en forma de sinfonía, un trabajo en gran escala para dos solistas vocales y orquesta escrito por el compositor austríaco Gustav Mahler.
Distribuida en seis movimientos separados, cada uno es una canción independiente, aunque también cumple la función de los distintos movimientos dentro de una estructura sinfónica. La obra se titula Eine Symphonie für einen Tenor- und eine Alt- (oder Bariton-) Stimme und Orchester (nach Hans Bethges «Die chinesische Flöte») (‘Una sinfonía para voz tenor y alto (o un barítono) y orquesta (basado en ‘La Flauta China’ de Hans Bethge‘).
El uso por parte de Mahler de ciertos rasgos «chinos» (escala pentatónica, escala de tonos enteros, uso de determinados instrumentos) hace que este trabajo sea el primero de estas características en su obra, si bien algunos de estos elementos tienen su continuación en la Novena Sinfonía. Compuesta entre los años 1907–1909, siguió a la Octava Sinfonía o Sinfonía De los Mil pero no recibió número, supuestamente debido al temor supersticioso del compositor respecto a la «maldición de la novena sinfonía». La última fase creativa de Gustav Mahler comienza con La canción de la tierra, que finalmente conduce al abandono de la tonalidad en la novena sinfonía final. Al igual que en la 9ª sinfonía, el tema de la despedida que predomina en el último movimiento ha dado lugar a diversas mistificaciones. Arnold Schönberg volvió a poner de relieve el hecho de que la mayoría de los grandes sinfonistas no habían pasado de una novena sinfonía. Por ejemplo, Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák y Anton Bruckner escribieron exactamente nueve sinfonías numeradas y murieron antes de completar una décima o no escribieron más. Schönberg escribió: “Aquellos que escribieron una novena estaban demasiado cerca del más allá. Quizás los misterios de este mundo se resolverían si uno de los que los conocen escribiera la décima. Y probablemente no se suponga que ese sea el caso.” El mismo Mahler mostró cierta superstición con respecto a esta pregunta. Así que extraoficialmente llamó a La canción de la Tierra su novena sinfonía, para sortear la frontera que le parecía mágica. En última instancia, sin embargo, él también moriría antes de completar su auténtica Décima sinfonía.
Su duración es de aproximadamente 65 minutos. Sus movimientos llevan las siguientes indicaciones de tempo del compositor:
- Allegro Pesante. Ganze Takte nicht Schnell. «Das Trinklied vom Jammer der Erde»
- Etwas Schleichend. Ermüdet. «Der Einsame im Herbst»
- Behaglich heiter. «Von der Jugend»
- Comodo. Dolcissimo. «Von der Schönheit»
- Allegro. Keck, aber nicht zu Schnell. «Der Trunkene im Frühling»
- Schwer. «Der Abschied»
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Cuatro de los poemas chinos usados por Mahler (Das Trinklied vom Jammer der Erde, Von der Jugend, Von der Schönheit y Der Trunkene im Frühling) son de Li Bai (Li Tai-Po), el famoso poeta errante de la Dinastía Tang. Der Einsame im Herbst es de Chang Tsi y Der Abschied combina poemas de Mong Kao-Yen y Wang Wei con varias líneas agregadas por el propio Mahler.
Traducción
Primer Movimiento: Das Trinklied vom Jammer der Erde
(La canción báquica de la miseria terrenal)
El vino ya brilla en la dorada copa,
¡pero no bebáis todavía, antes os cantaré una canción!
El canto de la aflicción os ha de sonar con risas en el alma.
Cuando se acerca la pena, yacen desiertos los jardines del espíritu,
se marchita y muere la alegría, el canto.
Sombría es la vida, oscura es la muerte.
¡Señor de esta casa!
¡Tu bodega atesora la abundancia de vino dorado!
¡Aquí, declaro mío este laúd!
Tocar el laúd y vaciar los vasos,
he aquí las cosas que realmente hacen juego.
¡Una buena copa de vino en el momento justo
vale más que todos los reinos de esta tierra!
Sombría es la vida, oscura es la muerte.
El firmamento es eternamente azul, y la tierra
permanecerá inmutable largo tiempo, se llenará de flores en primavera.
Pero tú, hombre, ¿cuánto tiempo vives tú?
¡Ni siquiera cien años se te permite divertirte
con las frágiles futilidades de este mundo!
¡Mirad allá abajo! A la luz de la luna, sobre las tumbas
se agacha una imagen salvaje y fantasmal…
¡Es un mono! ¡Escuchad cómo su lamento
resuena por todas partes, en el suave perfume de la vida!
¡Tomad ahora el vino! ¡Ahora es la hora de disfrutarlo!
¡Vaciad vuestros dorados vasos hasta el final!
Sombría es la vida, oscura es la muerte.
-o-o-o-
Segundo Movimiento: Der Einsame im Herbst
(El solitario en otoño)
Las nieblas otoñales ondean, azules, sobre el mar;
toda la hierba se cubre de escarcha;
se diría que un artista ha extendido polvo de jade
sobre las delicadas flores.
El dulce perfume de las flores se ha evaporado;
un viento frío dobla los tallos.
Pronto flotarán las mustias y doradas hojas
de las flores de loto sobre el agua.
Mi corazón está cansado. Mi pequeña linterna
se apaga crepitando, y me hace pensar en el descanso.
¡Voy hacia ti, querido último lugar de reposo!
¡Sí, dame tranquilidad, necesito tanto alivio!
Lloro muchísimo en mi solitud.
El otoño perdura demasiado en mi corazón.
Sol del amor, ¿ya no quieres brillar más
para secar tiernamente mis amargas lágrimas?
-o-o-o-
Tercer Movimiento: Von der Jugend
(De la juventud)
En el centro del estanque
hay un pabellón hecho de porcelana
verde y blanca.
Como el lomo de un tigre
se encorva el puente de jade
hasta el pabellón.
Dentro de la casita se sientan amigos,
bellamente vestidos, beben, conversan;
algunos apuntan versos.
Sus mangas de seda resbalan
hacia atrás, sus sombreros de seda
caen alegremente hasta el cuello.
Sobre la tranquila superficie
del agua del estanque se muestra todo
maravillosamente como una imagen de espejo.
Todo se ve al revés
en el pabellón de porcelana
verde y blanca.
El puente parece una media luna,
con su arco invertido. Los amigos,
bellamente vestidos, beben, conversan.
-o-o-o-
Cuarto Movimiento: Von der Schönheit
(De la belleza)
Chicas jóvenes cogen flores,
cogen flores de loto cerca de la orilla.
Se sientan entre arbustos y hojas,
acumulan flores en su regazo y se hacen
burla entre ellas.
El sol dorado se mueve en torno a las imágenes,
las refleja sobre el agua resplandeciente.
El sol refleja sus miembros esbeltos,
sus dulces ojos.
Y el céfiro levanta con caricias aduladoras la tela
de sus mangas, se lleva la magia
de sus agradables perfumes a través del aire.
Oh, mira, ¿qué chicos son estos que se apresuran
allá, en la orilla, con valerosos caballos?
Brillan en la lejanía como los rayos del sol;
¡ya entre las ramas de los verdes álamos
trota el joven gallardo!
El caballo de uno de ellos relincha contento
y duda y cae.
Sobre las flores y la hierba vacilan las pezuñas,
pisan precipitadamente como una tormenta las desmayadas flores.
¡Ay! ¡Cómo aletean en el éxtasis sus crines,
y humea calurosamente el hocico!
El sol dorado se mueve en torno a las imágenes,
las refleja sobre el agua resplandeciente.
Y la más bella de las jovencitas le dirige
largas miradas de anhelo ardiente.
Su actitud orgullosa es solo disimulo:
en lo achispado de sus grandes ojos,
en la oscuridad de su mirada
se remueve todavía la excitación compadeciente de su corazón.
-o-o-o-
Quinto Movimiento: Der Trunkene im Frühling
(El borracho en primavera)
Si la vida es solo un sueño,
¿para qué, entonces, el esfuerzo y la pena?
Yo bebo hasta que ya no puedo más,
¡todo el querido día!
Y cuando ya no puedo beber más
porque el gaznate y el alma están llenos,
entonces camino vacilante hasta mi puerta
y duermo maravillosamente.
¿Qué oigo al despertarme? ¡Escucha!
Un pájaro canta en el árbol.
Le pregunto si ya es primavera…
Para mí, es como un sueño.
El pájaro responde, parloteando: ¡Sí! ¡La primavera
ya ha llegado, ha venido por la noche!
Con el asombro más profundo, escuché atentamente,
¡el pájaro canta y ríe!
¡Me lleno nuevamente la copa
y la vacío hasta el final,
y canto, hasta que la luna brilla
en el oscuro firmamento!
Y cuando ya no puedo cantar más,
me duermo otra vez.
¡Qué me importa la primavera!
¡Dejadme estar borracho!
-o-o-o-
Sexto Movimiento: Der Abschied
(La despedida)
El sol se despide detrás de las montañas.
En todos los valles baja el atardecer
con sus sombras, llenas de frío.
¡Oh, mira! Como una barca argéntea,
cuelga la luna alta en el mar del cielo.
¡Noto cómo sopla un frágil viento
tras los oscuros abetos!
El riachuelo canta lleno de armonía a través de la oscuridad.
Las flores palidecen a la luz del crepúsculo.
La tierra respira llena de tranquilidad y de reposo.
¡Todo anhelo quiere ahora soñar,
los hombres cansados vuelven al hogar
para aprender nuevamente, en el descanso,
la felicidad y la juventud olvidadas!
Los pájaros se encogen tranquilos en sus ramas.
El mundo descansa…
El viento sopla frío por las sombras de mis abetos.
Yo estoy aquí, y espero a mi amigo,
espero su último adiós.
Oh, amigo, deseo fervientemente gozar
contigo de la belleza de este atardecer.
¿Dónde estás? ¡Me dejas demasiado tiempo solo!
Camino de un lado para otro con mi laúd
por campos cubiertos de hierba tierna.
¡Oh, belleza! ¡Oh, mundo ebrio de amor y de vida eternos!
Bajó del caballo, y le ofreció el brebaje
de la despedida. Le preguntó hacia dónde
se dirigía, y también por qué tenía que ser así.
Habló, y su voz estaba anegada en lágrimas:
¡Oh, amigo mío,
la fortuna no fue benevolente conmigo en este mundo!
¿A dónde voy? Voy a errar por las montañas.
Busco la tranquilidad para mi corazón solitario.
Hago camino hacia la patria, hacia mi hogar.
Ya nunca más vagaré en la lejanía.
Mi corazón está tranquilo y espera su hora.
¡La querida tierra florece por todas partes en primavera y se llena de verdor
nuevamente! ¡Por todas partes y eternamente resplandece de azul la lejanía!
Eternamente… eternamente…
-o-o-o-
Mahler esboza “La Canción de la Tierra” durante una estancia en el Tirol, poco después de la muerte de su hija Maria y compone la mayor parte de la obra al año siguiente cuando se encuentra de vacaciones de verano en las Dolomitas.
Mahler atisbó su final apurando la copa de la vida en una obra en la que la canción se hace sinfonía y la sinfonía deviene en canción. La obra se presenta como un recorrido por diferentes facetas de la existencia hasta rozar el umbral de lo desconocido. En la primera parte se alternan exaltación y contemplación, primavera y otoño, euforia y contención, la embriaguez del ahora y la sombra del después, la naturaleza presentada como un dechado de esplendor y la vida como un mero estadio pasajero, efímero. Concluida la dicotomía, arranca la larguísima despedida, un adiós con ecos wagnerianos de transfiguración que parece dilatarse eternamente, con ese “ewig” repetido sin cesar en los últimos compases.
“Aunque, si el hombre sufre en silencio, un Dios me ha dado el don de expresar mi dolor”, dijo Bruno Walter en su estudio sobre Mahler, aplicando los versos de Tasso al espíritu del compositor. Hacia el final del primer movimiento de La canción de la tierra, hay un vertiginoso descenso en el que se pasa de un “cielo […] eternamente azul” a una visión de la naturaleza humana que se adentra donde reina la irracionalidad y lo instintivo. La caída resulta brutal y no deja de remitir a la salida del Paraíso, el descenso desde el origen divino del ser humano hasta la condición real. Una vez consciente de su humana condición, la naturaleza, se impone como elemento compositivo. Este devenir humano se retrata por medio de sosegadas estampas de la vida cotidiana. Se aprecia en los momentos en que se recrean instantes luminosos a modo de grabados chinos mediante un cromatismo carente de sombras y tonos menores que dotan a la música de un carácter impresionista.
El estreno mundial tuvo lugar póstumamente el 20 de noviembre de 1911 en la Tonhalle de Múnich bajo la dirección de Bruno Walter, con Sara Cahier y William Miller como solistas. La obra fue recibida en gran medida positivamente. El Allgemeine Musikalische Zeitung escribió después del estreno: «En general, ‘Lied von der Erde’ puede contarse entre las mejores obras que Mahler haya creado». Los colegas compositores de Mahler también recibieron la obra de manera muy positiva. Anton Webern escribió a Alban Berg: “Es como la vida que pasa, mejor vivida, en el alma del moribundo. La obra de arte se condensa; lo fáctico se evapora, la idea permanece; tales son estas canciones.”
Bruno Walter, amigo y contemporáneo de Mahler, siguió siendo durante muchos años uno de los intérpretes más importantes de Lied von der Erde, que dirigió y grabó en repetidas ocasiones, contribuyendo así significativamente a la difusión de la composición. La versión para orquesta de cámara del Lied von der Erde que Arnold Schönberg dejó como fragmento (completada por Rainer Riehn) también es muy popular hoy en día. En general, la obra se considera una de las composiciones más sólidas de Mahler y, a menudo, se puede encontrar en el repertorio de las grandes orquestas y cantantes.
La concepción de la obra no está clara. La obra puede considerarse con igual justificación como un ciclo de canciones y como una cantata sinfónica. En la Octava sinfonía precedente, el elemento vocal también está constantemente presente, pero aquí más en el sentido wagneriano de drama musical. Debido a su concepción, La canción de la Tierra también se puede comparar con las sinfonías anteriores del ciclo de los Wunderhorn (2.ª, 3.ª y 4.ª sinfonías). Estas también integran canciones en la forma de la sinfonía. Algunas de estas canciones provienen de la colección Des Knaben Wunderhorn. Los poemas de La Canción de la Tierra, por otro lado, no provienen de un ciclo integrado. La obra adquiere el carácter de una sinfonía, en particular debido al gigantesco último movimiento («La despedida»). Este movimiento representa uno de los movimientos sinfónicos más largos de toda la obra de Mahler. Representa el clímax de la obra en términos de contenido y forma. Este movimiento, como la mayoría de los otros movimientos principales, también contiene una gran marcha, que es típica de Mahler. El lenguaje tonal de la obra sigue consistentemente el camino del cromatismo progresivo que comenzó con las sinfonías 4.ª y 5.ª. Sin embargo, Mahler aún no llega a los límites de la tonalidad en esta obra, esto sólo sucede en la siguiente 9ª sinfonía.
También plantea un cierto desafío emocional a intérpretes y oyentes. Bruno Walter comentó: «¿Es realmente el mismo hombre que erigió la estructura de la Octava ‘en armonía con el infinito’ el que ahora encontramos de nuevo en el canto del bebedor sobre la miseria de la tierra? ¿Quien se arrastra solitario en el otoño a su amado lugar de descanso, anhelando un refrigerio? ¿Quien mira a la juventud con la mirada amistosa de la vejez, con dulce emoción ante la belleza? ¿Quien busca olvidar la existencia terrenal sin sentido en la embriaguez y finalmente se despide en la melancolía? […] Difícilmente es la misma persona y compositor. Todas las obras hasta ese momento habían surgido de un sentimiento de vida […] La tierra está desapareciendo, un aire diferente está soplando, una luz diferente brilla sobre ella […].”Acerca de la actitud de Mahler hacia la composición, informa : “Cuando le devolví [el autógrafo], casi incapaz de decir una palabra al respecto, abrió «La despedida» y dijo: «¿Qué te parece? ¿Es eso soportable? ¿La gente no la cuidará?» Luego señaló las dificultades rítmicas y preguntó en tono de broma: «¿Alguna idea de cómo dirigirla? ¡Yo no la tengo!».
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Das Trinklied von Jammer der Erde
(Nach Li-Tai-Po)
Schon winkt der Wein im goldnen Pokale,
Doch trinkt noch nicht,
erst sing ich euch ein Lied!
Das Lied vom Kummer
soll auflachend in die Seele euch klingen.
Wenn der Kummer naht,
liegen wüst die Gärten der Seele,
Welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.
Herr dieses Hauses!
Dein Keller birgt die Fülle
des goldenen Weins!
Hier, diese Laute nenn ich mein!
Die Laute schlagen und die Gläser leeren,
Das sind die Dinge, die zusammenpassen!
Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit
Ist mehr wert als alle Reiche dieser Erde!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.
Das Firmament blaut ewig, und die Erde
Wird lange fest stehn
und aufblüh’n im Lenz.
Du aber, Mensch, wie lange lebst denn du?
Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen
An all dem morschen Tande dieser Erde!
Seht dort hinab!
Im Mondschein auf den Gräbern
Hockt eine wild-gespenstische Gestalt –
Ein Aff’ ist’s! Hört ihr, wie sein Heulen
Hinausgellt in den süßen Duft des Lebens!
Jetzt nehmt den Wein!
Jetzt ist es Zeit, Genossen!
Leert eure goldnen Becher zu Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.
Der Einsame im Herbst
(Nach Tchang-Tsi)
Herbstnebel wallen bläulich überm See;
Vom Reif bezogen stehen alle Gräser;
Man meint,
ein Künstler habe Staub von Jade.
Über die feinen Blüten ausgestreut.
Der süße Duft der Blumen ist verflogen;
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder.
Bald werden die verwelkten,
goldnen Blätter
Der Lotosblüten auf dem Wasser zieh’n.
Mein Herz ist müde.
Meine kleine Lampe
Erlosch mit Knistern,
es gemahnt mich an den Schlaf.
Ich komm zu dir, traute Ruhestätte!
Ja, gib mir Ruh, ich hab Erquickung not!
Ich weine viel in meinen Einsamkeiten;
Der Herbst in meinem Herzen
währt zu lange;
Sonne der Liebe,
willst du nie mehr scheinen,
Um meine bittern Tränen
mild aufzutrocknen?
Von der Jugend
(Nach Li-Tai-Po)
Mitten in dem kleinen Teiche
Steht ein Pavillon aus grünem
Und aus weißem Porzellan.
Wie der Rücken eines Tigers
Wölbt die Brücke sich aus Jade
Zu dem Pavillon hinüber.
In dem Häuschen sitzen Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern;
Manche schreiben Verse nieder.
Ihre seid’nen Ärmel gleiten
Rückwärts, ihre seid’nen Mützen
Hocken lustig tief im Nacken.
Auf des kleinen Teiches stiller
Wasserfläche zeigt sich alles
Wunderlich im Spiegelbilde:
Alles auf dem Kopfe stehend
Im dem Pavillon aus grünem
Und aus weißen Porzellan.
Wie ein Halbmond steht die Brücke,
Umgekehrt der Bogen. Freunde,
Schön gekleidet, trinken, plaudern.
Von der Schönheit
(Nach Li-Tai-Po)
Junge Mädchen pflücken Blumen,
Pflücken Lotosblumen an dem Uferrande.
Zwischen Büschen und Blättern sitzen sie,
Sammeln Blüten in den Schoß und rufen
Sich einander Neckereien zu.
Goldne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.
Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,
Ihre süßen Augen wider.
Und der Zephir hebt mit Schmeichelkosen
Das Gewebe ihrer Ärmel auf,
führt den Zauber
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.
O sieh, was tummeln
sich für schöne Knaben
Dort an dem Uferrand auf mut’gen Rossen?
Weithin glänzend wie die Sonnenstrahlen
Schon zwischen dem Geäst
der grünen Weiden
Trabt das jungfrische Volk einher!
Das Roß des einen wiehert fröhlich auf
Und scheut und saust dahin,
Über Blumen, Gräser wanken hin die Hufe,
Sie zerstampfen jäh im Sturm
die hingesunk’nen Blüten,
Hei! Wie flattern im Taumel seine Mähnen,
Dampfen heiß die Nüstern!
Goldne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.
Und die schönste von den Jungfrau’n sendet
Lange Blicke ihm der Sehnsucht nach.
Ihre stolze Haltung ist nur Verstellung:
In dem Funkeln ihrer großen Augen,
In dem Dunkel ihres heißen Blicks
Schwingt klagend noch die Erregung
ihres Herzens nach.
Der Trunkene in Frühling
(Nach Li-Tao-Po)
Wenn nur ein Traum das Leben ist,
Warum denn Müh und Plag?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,
Den ganzen lieben Tag!
Und wenn ich nicht mehr trinken kann,
Weil Kehl’ und Seele voll,
So tauml’ ich bis zu meiner Tür
Und schlafe wundervoll!
Was hör ich beim Erwachen? Horch!
Ein Vogel singt im Baum.
Ich frag ihn, ob schon Frühling sei,
Mir ist als wie im Traum.
Der Vogel zwitschert: Ja!
Der Lenz ist da, sei kommen über Nacht!
Aus tiefstem Schauen lauscht ich auf,
Der Vogel singt und lacht!
Ich fülle mir den Becher neu
Und leer ihn bis zum Grund
Und singe, bis der Mond erglänzt
Am schwarzen Firmament!
Und wenn ich nicht mehr singen kann,
So schlaf ich wieder ein,
Was geht mich denn der Frühling an?
Laßt mich betrunken sein!
Der Abschied
(Nach Mong-Kao-Yen und Wang-Wei)
Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.
In alle Täler steigt der Abend nieder
Mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.
O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt
Der Mond am blauen Himmelssee herauf.
Ich spüre eines feinen Windes Wehn
Hinter den dunklen Fichten!
Der Bach singt voller Wohllaut
durch das Dunkel.
Die Blumen blassen im Dämmerschein.
Die Erde atmet voll von Ruh und Schlaf.
Alle Sehnsucht will nun träumen,
Die müde Menschen gehn heimwärts,
Um im Schlaf vergess’nes Glück
Und Jugend neu zu lernen!
Die Vögel hocken still in ihren Zweigen.
Die Welt schläft ein
Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten.
Ich stehe hier und harre meines Freundes;
Ich harre sein zum letzten Lebewohl.
Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite
Die Schönheit dieses Abends zu genießen.
Wo bleibst du?
Du läßt mich lang allein!
Ich wandle auf und nieder mit meiner Laute
Auf Wegen,
die von weichem Grase schwellen.
O Schönheit!
O ewigen Liebens, Lebens trunk’ne Welt!
Er stieg vom Pferd und reichte ihm
Den Trunk des Abschieds dar.
Es fragte ihn, wohin er führe
Und auch warum es müßte sein.
Er sprach, seine Stimme war umflort:
Du, mein Freund,
Mir war auf dieser Welt
das Glück nicht hold!
Wohin ich geh’?
Ich geh’, ich wandre in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.
Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte!
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!
Die liebe Erde allüberall
Blüht auf im Lenz und grünt aufs neu!
Allüberall und ewig blauen
licht die Fernen!
Ewig… ewig…
-o-o-o-
La canción de la tierra: síntesis creativa de la obra de Mahler –
por Guillermo Aguirre Martínez
1. Mahler y la conciencia moderna
Nacida de una época de crisis, de grandes cambios y rupturas entre un orden en decadencia y otro en crecimiento, la música de Mahler se erige como impresionante monumento a la belleza, como dolorosa despedida de una identidad estética consciente tanto de su hermosura como de su próximo fin. La creación mahleriana trasciende de largo el universo particular del compositor para convertirse en represente de una Viena finisecular que iba a vivir de modo intenso y convulso la despedida de un orden ético-estético de tradición secular.
Como encrucijada de caminos de nuestro mundo occidental, Viena, encarnación de un Imperio Austro-húngaro a punto de derrumbarse, padeció y disfrutó durante el periodo previo a la Primera Guerra Mundial de las tensiones propias de aquellas fuerzas pujantes que, en cuanto a un plano estético se refiere, quedarían presentadas mediante modelos enfrentados. De esta manera observamos parejas antagónicas como Klimt-Schiele, Otto Wagner-Loos o Mahler-Schoenberg. Los primeros, a modo de últimos defensores de la historia de la belleza; los segundos como inaugurales vástagos de la historia de la fealdad —empleando la ya clásica diferenciación establecida por Umberto Eco—; exponentes deslumbrantes todos ellos de la historia de la estética.
Una visión unidireccional, una perspectiva exclusiva de valoración y exposición de la realidad, quedaba, en definitiva, fracturada en múltiples miembros dando como resultado teorías fragmentarias como el incipiente cubismo, el surrealismo, la relatividad ya en el ámbito científico, o el psicoanálisis como exposición rotunda de la descomposición interna del yo. Todo ello a modo de síntomas visibles del paso de la Europa de los Imperios a la Europa de los Estados, así como primer tambaleo serio de un modelo de humanidad de origen socrático.
En el seno de este tremendo panorama, el postromanticismo de Mahler se eleva como un último adiós previo a la llegada de una Segunda Escuela de Viena representada principalmente por Schoenberg, y por sus discípulos Berg y Webern, este último como antecedente cercano de una posterior música de vanguardia obsesionada por la composición en torno al silencio. Las once obras de dimensiones sinfónicas dejadas por Mahler, además de sus maravillosos lieder, se configuran, con lo recién comentado, como emblema de un periodo histórico-estético pero, a su vez, dado el componente metafísico que habita en cada una de aquéllas, como expresión profunda de una condición humana que podremos también escuchar a través de La canción de la tierra.
2. Dimensión humana de la música de Mahler
“Ardiente impulso vital e intenso deseo de muerte” (VV.AA, 1985: 142). En estas palabras dirigidas en 1879 a su amigo Joseph Steiner, vamos a hallar posiblemente el rasgo más genuino a la hora de definir el carácter y el principio creador de Gustav Mahler (1860-1911). La naturaleza orgánica de su obra obliga a un completo recorrido por la totalidad de las sinfonías si es que se pretende alcanzar una comprensión coherente tanto de cada una de sus partes como del conjunto que éstas conforman. No obstante, dadas las peculiaridades de La canción de la tierra, realizada entre 1907 y 1909, no resulta inexacto afirmar que esta composición contiene en sí el compendio del legado que el músico nos ofreció, integrando tanto el mensaje de su posterior Novena sinfonía, estrenada póstuma en 1912, como cuanto llegó a realizarse de la Décima. Con aquel «eternamente» repetido hasta en nueve ocasiones final del último movimiento, Mahler cerró definitivamente toda esperanza de hallar en la existencia un algo más capaz de añadir un sentido suplementario a lo que en esos momentos había alcanzado a comprender.
Todo elemento natural quiere, si no retornar al punto de partida, al menos recrear vitalmente ese mismo origen, por ello resulta útil una observación de la realidad desde cualquiera de sus perspectivas una vez que se descubren en aquélla elementos reiterativos dispersados en cada una de sus formaciones. Adorno, por ejemplo, hace referencia al elemento de necesidad que recorre las composiciones de Beethoven. En éstas todo tiende a una meta que, más allá de periodos de obligado reposo, queda más cercana a medida que se va anudando fuertemente cuanto ya se ha logrado.
La falta de sentido es una de las características más reveladoras de la historia contemporánea. Careciendo la vida de sentido, al menos queda la belleza, pensamiento que observamos nítidamente en la obra de nuestro compositor. Pero, ¿qué ocurre cuando esta búsqueda se vuelve consciente y se racionaliza? Sobreviene el terror, el desengaño. La burla, los elementos cómicos se adentran en la obra, en este caso en el universo musical, desenmascarando a una belleza que queriendo ser no puede en tanto que está vacía de un contenido que la colme. La Belleza se torna belleza, lo que en una naturaleza obsesionada con lo verdadero —como lo es la mostrada por Mahler— resulta insoportable. Otro de los rasgos de buena parte del arte moderno lo encontramos en el hecho de que el creador se ve condenado a vivir aislado en sí mismo, en su subjetividad, en un mundo supuestamente bello, ya sea falso o verdadero desde una perspectiva exterior. El síntoma más evidente de este desequilibrio entre lo interno y lo externo lo podemos comprobar en el hecho de que siempre que el creador mira hacia fuera, hacia lo real, su creación se vulgariza. Mahler, como romántico enclaustrado en una época en la que el arte se desliga de lo ético, nos ofrece una muestra nítida de este rasgo. Por otra parte, se suele hablar de un componente de desarraigo observable en la constante búsqueda por parte de Mahler del llamado eterno femenino para, de este modo, tratar de poner fin a su tormento. Esto nos devuelve a la anterior cuestión.
Más allá de la fascinante Alma Mahler, mujer que acompañó al compositor los diez últimos años de su vida, es la tierra como último regazo el elemento que ofrece a su música, a su espíritu, un descanso definitivo. A falta de un sentido vital, a falta de un arte trascendental y un deber moral que guíe al compositor por un único camino por el que dirigir su creación, se presentan infinitas posibilidades que no conducen a fin alguno porque éste no existirá. Resulta verdaderamente desalentador observar cómo una naturaleza musical tan arrolladora no encuentra meta alguna, por lo que, una vez alcanzadas alturas insoportables, su música —impregnada de una exagerada tensión—, aullando de dolor al no encontrar nada a lo que aferrarse, no puede más que caer desde las cotas alcanzadas y retornar nuevamente al punto de partida, a la tierra. En este derrumbe, observado en cada una de sus obras, hallamos, no obstante, algo verdaderamente asombroso. La música de Mahler, como se ha indicado, no encuentra un fin, lo que no impide que el carácter riguroso y exigente del compositor conduzca el tejido armónico por medios ordenados y precisos, no relativos. Es decir, en Mahler encontramos tanto más belleza cuanta mayor tensión se logra alcanzar. Cada uno de los instantes que logra aguantar en las alturas, cada segundo que prolonga su extenuante búsqueda, resulta más estremecedor que el momento inmediatamente anterior, pues a medida que esta búsqueda se alarga se ahonda más y más —a la manera mística— en los dolorosos reinos angélicos, por emplear una expresión del también bohemio y contemporáneo del compositor, Rainer Maria Rilke. Este fenómeno, de manera evidente, será experimentado por el compositor de modo en suma doloroso en tanto que se avanza y se avanza sin hallar absolutamente nada fuera de sí, fuera de una belleza inmanente y existente sólo en su desbordante espíritu creador. Por este motivo, podemos estar seguros de que si uno de estos pasajes musicales se expandiese unos instantes más, se acentuaría más aún la agonizante belleza. Como ocurre en el caso del mencionado Rilke, a mayor altura lírica mayor dolor, mayor belleza. Esto en cuanto a lo bello.
El desgarro, el componente que va a dotar a la música de Mahler de un carácter estremecedor —aspecto resuelto de manera diferente en el caso de Rilke, quien lejos de desvanecerse desde lo alto se pierde de vista en su abismal ascenso—, surge allí donde observamos el punto de ruptura, el no puedo más, que da origen a la caída. La creencia en un orden humano realizable exige a Mahler una composición en la que, pese a esos momentos de desenmascaramiento, de burla, de asomo de la conciencia tras el telón de la representación, cuanto se impone es el deber, la construcción formalmente rigurosa. Más adelante, como ya se ha mencionado, a la hora de querer descubrir el velo de la belleza, la creación se desalentará por completo provocando su deshacimiento en bloque. Esto dejará de ocurrir, como es sabido, en la música postmahleriana una vez que es sustituido el desengaño final por el desengaño absoluto; éste afecta a los medios y al componente emotivo-sentimental de la música: uno se estremece cuando aquello que se derrumba ha sido construido mediante un orden, mediante una belleza. No ocurre lo mismo si aquello derruido no ha remitido en momento alguno a una belleza de orden superior o ético-estética; en estos casos, la composición se vuelve a construir sin guardar el respeto y el recuerdo que merece cuanto surge de unas leyes: así Sísifo. Recordemos que la belleza aludida comienza, o al menos permite su soporte, su representación, con un elemento ético, el mismo que parece entretejer la música de Mahler hasta aquellos instantes últimos donde no hay solución posible para una fuga final, donde todo se derrumba volviéndose ya cómico, ya agónica y súbitamente trágico.
Como decimos, observaremos en la obra del compositor dos componentes de decaimiento, de desazón musical. El último de ellos —el trágico— se produce en aquellos momentos en que, guiado por la fe, la creación cobra una impresionante altura que en uno u otro momento se torna insoportable, viniéndose abajo la catedral erigida. El segundo de ellos, el elemento burlesco tan característico de su música, surge cuando la conciencia —siempre dudosa y, por lo tanto, sabedora de que quizás todo forma parte de una representación, de un mundo irreal—, se adentra de repente en la composición, en el inconsciente espíritu creador, provocando que la belleza se volatilice al instante tras perder su fe, su pulsión; provocando, en definitiva, que la belleza, parte aún de lo real, se torne definitivamente irreal.
Señalaba Mahler que su música no era más que un rumor de la naturaleza, rumor que al contacto con su espíritu creador se transformaba ya en tumultuosas tormentas, ya en monásticos silencios. El lento e irrefrenable devenir de su obra sinfónica encierra, como señalase Adorno, un elemento objetivo, encarnado en la naturaleza, y otro subjetivo, cuya más plena expresión la podemos encontrar en los momentos de desvanecimiento ya citados. Es en éstos donde, en sus composiciones, la voz del hombre se abre paso entre la masa instrumental para expresar un doloroso grito pleno de dolor y angustia; momentos en los que trémulos violines imposibilitados de poder vivir por sí mismos al margen de un elemento sustentador, espiritual, parecen buscar la máxima expresión humana posible. Lo subjetivo se muestra —todo lo contrario que en Beethoven—, a base de sonoridades desgarradas que se agotan en sí mismas. Entre tanto, la masa sinfónica continuará con su eterno devenir al margen de cualquier emoción que remita a lo propiamente humano. Observamos, por tanto, dos elementos esenciales que contrastan fuertemente en la obra del compositor. Por un lado, un componente siempre constante, cíclico, ajeno a toda individualidad, caracterizado por su sosegado equilibrio y un impasible transcurrir: masa orquestal representante de la tierra, del destino; y por el otro, el yo del compositor: el fuego, masa etérea presta a volatilizarse sin llegar a reconciliarse con el conjunto de la composición. La creación de Mahler transcurrirá entre ambos planos señalados, logrando una máxima objetividad en aquellos momentos en que su espíritu creador se hace naturaleza, y una completa subjetividad en aquéllos en que su yo se distingue racionalmente a sí mismo, en que la conciencia se adentra en la creación.
3. La canción de la tierra
“Aunque, si el hombre sufre en silencio, un Dios me ha dado el don de expresar mi dolor”, señaló Bruto Walter (1998: 110) en su estudio sobre Mahler, trasladando así los versos de Tasso sobre el espíritu del compositor. La expresión no vence lo trágico, pero alivia la condición humana. Se muere, pero se muere siendo consciente de la muerte y reafirmando por última vez la propia subjetividad. Hacia el final del primer movimiento de La canción de la tierra, “Canción de las penas de la tierra”, acontece un vertiginoso descenso mediante el que se pasa de un “cielo […] eternamente azul” (Mahler, 1998: 23) a una visión de la naturaleza humana que, traspasando la propia razón, se adentra en lo dionisiaco del ser; allá donde reina la irracionalidad y lo instintivo, considerado por Nietzsche como lo puramente vital (Mahler, 1998: Pista 1: 6’20-7’28). En esos ámbitos hará aparición “una figura salvaje” (Mahler, 1998: 23), un simio aullador toda vez que el hombre es naturaleza consciente de sí misma, pero, al fin y al cabo, naturaleza. La caída resulta brutal y no deja de remitir a la salida del Jardín del Edén, el descenso desde el origen divino del ser humano hasta la más ruda animalidad. Una vez consciente de su humana condición, el ser puede tratar de objetivar su individualidad, crear nuevas formas; sin embargo, lo necesario, en este caso el devenir de la naturaleza, se impone como elemento primordial compositivo. En este ir y venir de dentro hacia fuera y viceversa, distinguimos dos posibilidades que en la música de Mahler van a originar sendos modelos expresivos bastante obvios. Por una parte se nos muestra al hombre visto desde el exterior de la creación, de la vida; contemplado desde una objetividad lúcida y prístina. Mahler, a modo de dios, contemplará entonces a las criaturas de manera objetiva y serena. Este devenir humano creativamente se retrata por medio de sosegadas estampas de la vida cotidiana. En La canción de la tierra lo podemos observar de modo muy claro en aquellos momentos en que se recrean instantes luminosos a modo de grabados chinos mediante un cromatismo carente de sombras y tonos menores que dotan a la música de un carácter impresionista, no subjetivo y, por tanto, no desgarrado. Lo escuchamos, por ejemplo, en el tercer movimiento, “Sobre la juventud” (Mahler, 1998: Pista 3: 0’00-0’50). Sin embargo, tarde o temprano acaban sobreviniendo elementos de burla. Lo cotidiano se adentra en la composición aportando un contraste aún no sentido ni reflexionado por el hombre. Éste simplemente disfruta de dichos instantes mientras el autor observa y retrata desde el exterior. El carácter plástico de la composición en estos momentos resulta evidente, más aún si, tal como acontece, el acercamiento a la escala pentatónica china rehuye los contrastes, las sombras características de todo arte expresivo-emocional, propiamente occidental.
El contraste frente a este retrato apolíneo y alejado de lo subjetivo lo hallamos por el contrario en aquellos pasajes en los que el ser se distancia de modo consciente de sus vivencias y, por lo tanto, se sitúa en oposición a sí mismo, a la naturaleza. El ser se hace existencia, se desgarra, no es, existe. En esos momentos es sustituida la representación espacial por la temporal. El pánico se introduce en la composición una vez que Mahler abandona su posición divina, alejada, y se adentra en su mundo interior, en sus miedos, en su yo mortal. Surgen entonces los metales incidiendo en el contraste existente entre la vida humana y la naturaleza, “Oscura es la vida, oscura es la muerte” (Mahler, 1998: 23). La música se desvela como arte dionisiaco, puro torrente emocional ya incontenible que va a desembocar en maravillosos adagios plenos de lirismo donde podemos escuchar, no sin estremecernos, cohabitar en un mismo cauce a una naturaleza que lleva en sus brazos a su criatura, al hombre, a quien habrá de reconducir prontamente hacia su seno. La existencia queda en su totalidad extinguida.
Así, en esta obra podemos encontrar cómo aquellos jóvenes plenos de amor y vitalidad retratados en “Sobre la belleza”, cuarto movimiento, dan paso al final de la composición a unos hombres que retornan a su hogar. La ebria efusión desplegada en un primer momento se abre paso, a través del tierno episodio de “El borracho en primavera”, hasta llegar a los inquietantes presagios del inicio de “La despedida”, donde todo es ocaso y retorno.
Pero acerquémonos de nuevo al primer movimiento de La canción de la tierra, “La canción de las penas de la tierra”. El mensaje consiste en un canto pletórico de fervor vital unido en todo momento a un dolor apenas expresable dado lo fugaz de nuestra vida humana. Así, frente al “¡Una copa llena de vino en el momento adecuado / vale más que todos los reinos de la tierra!” (Mahler, 1998: 23), nos encontramos una visión aciaga cuando en el siguiente poema, “El solitario en otoño”, todo queda evaporado. Lo efímero se impone y la imposibilidad de alcanzar algo permanente irrumpe como un grito de angustia y desconsuelo. “Cansado está mi corazón. Mi pequeña lámpara / se ha extinguido; el sueño me incita / ¡Voy hacia ti, mi adorado lugar de reposo! / Sí, dame paz: Necesito solaz” (Mahler, 1998: 25). En estos pasajes, musicalmente nos encontramos con una melodía pesarosa que recorre los compases de manera lenta y serena como guiada por el destino mismo (Mahler, 1998: Pista 2: 4’59-5’28). Mahler señaló en su momento que uno propiamente no compone, sino que la composición, la música, irrumpe en el creador sin que éste pueda hacer nada por evitarlo. La melodía, de este modo, reside en las profundidades del músico y éste sólo ha de prestar atención a su interior para sacar a la luz cuanto en él habita, lo que, dado el lenguaje espiritual común que reside en el interior del sujeto, se habrá de elevar como mensaje universal válido para toda la humanidad más allá de un tiempo o un espacio determinado. El final de este hermoso segundo poema converge en una eclosión de sonidos que no tardará en estallar como si de un anhelo frustrado se tratase (Mahler, 1998: Pista 2: 8’04-8’36), “Sol de amor, ¿no brillarás nunca de nuevo / y me secarás tiernamente estas lágrimas amargas?” (Mahler, 1998: 25).
El siguiente poema, el ya mencionado “Sobre la juventud”, recoge melodías registradas mediante la escala de tonos enteros china, sonoridades que, no obstante, van a ser atravesadas por pasajes de tonos menores, oscuros. La impresión que sobreviene es la de estar asistiendo a una alegre escena sin por ello lograr evitar un ronroneo de fondo que de continuo nos susurra lo pasajero de dicho momento. Todo es frágil, todo se tambalea. Nos situamos ante dos niveles de realidad, uno sensitivo que permite observar distraídamente una escena y, a su vez, un rumor imposible de aislar de dicha contemplación: las brumas que recorrían los pasajes iniciales del movimiento anterior no quedan eclipsadas por completo. Son escasos los periodos en el conjunto de la composición en que —ya sea por situarse en un primer plano, ya porque estorban a lo lejos— desaparecen por completo los elementos que, como si de un segundero de reloj se tratase, recuerdan una y otra vez el inexorable paso del tiempo y, con ello, el fin de cuanto pugna por vivir en su agónica lucha por la existencia.
“Sobre la belleza”, poema original, al igual que el anterior, de Li Tai-Po (701-762), constituye sin lugar a dudas el pasaje de mayor fuerza y derroche de elementos aún esperanzados y entusiastas del conjunto de la obra. Al igual que sucede en el tema precedente, el comienzo se construye a base de cromatismos de tinte oriental que pronto, al pasar de un carácter contemplativo y sosegado a otro que describe repentinamente la efervescencia vital de los personajes, deja paso libre a un despliegue de energía (Mahler, 1998: Pista 4: 2’30-3’14) que va a dar lugar a un nuevo periodo de calma una vez que se retorna al estado contemplativo adoptado por las doncellas que aparecen en la escena. De esta manera, frente al ímpetu que previamente impulsaba hacia adelante la composición, surge la mirada de una jovencita que sigue con los ojos al jinete representante del vigor propio de la juventud; mirada, sin embargo, llena de añoranza y melancolía: todo fugitivo, frágil, espectral. Mahler parece mostrarnos un mundo sin apenas solidez, en la que basta percibir lo real que hay en él para que su estructura caiga rota en mil añicos.
“El borracho en primavera”, siguiente pasaje de la obra, ofrece una visión hedonista de la existencia entremezclada con un poso de amargura que impide, aun en la embriaguez del protagonista, que éste disfrute de su estado puramente sensitivo. La reflexión de nuevo se entromete y se impone como puerta que abre la mirada de la existencia hacia el abismo. La primavera no deja de resultar un sueño. Todo, salvo la muerte, parece ser pasajero. El disfrute dionisiaco de la vida, la existencia puramente sensual, se muestra como la única posibilidad de vivir con plenitud, vivir sin la muerte, sin el tiempo. Pese a ello, la razón se introducirá incluso en el espíritu de la música, pese a constituir con exactitud el arte más puramente emocional. La composición se abrirá una y otra vez como desgarrada, momentos en los que aparecerá la farsa, la burla, la inevitable carcajada de la muerte. Acontecerá entonces un doble espacio en el que, por una parte, se mantiene la mirada puesta en el ideal y, por la otra, se descorre el velo de Maya que ante la evidencia de su mensaje invita al borracho a afirmar, “¿qué es entonces la primavera para mí? / ¡Déjame ser un borracho!” (Mahler, 1998: 29).
Llegamos de este modo dramático al último movimiento. En este punto, la visión del compositor se vuelca totalmente sobre el pasado, la vida se muestra como tierno y estremecedor recuerdo, en tanto con serena resignación se contempla la naturaleza como el más preciado don que posee el ser humano, tratando de situar, no sin dolor, lo individual allá donde le corresponde en estos momentos finales de la composición, en el seno de la naturaleza. “La tierra respira hondo en su descanso y sueño. / Todos los deseos se tornan ahora sueños: / los cansados mortales caminan lenta y pesadamente de vuelta a casa / para encontrarse de nuevo en sus sueño / con olvidados juegos y juventud” (Mahler, 1998: 29). Del mismo modo, como si de un sueño se tratase, parecerá mostrarse la luna poco antes, cuando leemos en los versos de Mong-Kao-Jen (689 ó 691-740), “¡Mira! La luna está flotando boca arriba, / como un barco de plata, en el lago azul del cielo” (Mahler, 1998: 29), linda imagen que invita a recordar la leyenda sobre la muerte de Li Po, autor de cuatro de los poemas originales que recoge Mahler en su composición. Se afirma que un atardecer, navegando ebrio en su barca, Li Po fijó sus ojos en la pálida y temblorosa imagen de la luna reflejada sobre las aguas y, en su intento de abrazar su belleza, cayó al río poniendo de este poético modo fin a sus días.
4. Lucidez y oscuridad
“Por qué me creo libre […] ¿Para qué sirven estos sufrimientos? […] ¿Nos revelará por fin la muerte el sentido de la vida?” se preguntaba Mahler ante Bruno Walter (1998: 109), según nos recuerda este último. La respuesta parece iluminarla el propio compositor con los siguientes versos situados poco antes de iniciar el tramo final de la obra, “¡Oh belleza! ¡Oh mundo eternamente intoxicado de amor y vida!” (Mahler, 1998: 31). Sin duda, su comprensión de la vida en estos momentos era la misma que la expresada por Goethe cuando alabó la belleza del instante. Tras la desgarrada pregunta se abre una brecha, el silencio se apodera de la composición y asistimos a los oscuros pasajes que van a dar comienzo a su curso final (Mahler, 1998: Pista 6: 13’50-14’56). Nos situamos ante lúgubres pasajes como reflejo de la incertidumbre y la incomprensión de cuanto es realmente la existencia.
Resulta fácil contraponer la escena descrita en la que aparecían aquellos jinetes plenos de fuerza vital mientras eran observados por unas jóvenes encendidas en deseo y amor, a los versos de Wang-Sei (701-761) en los que otro jinete, representación del hombre, “desmontó el caballo y le entregó / la copa del estribo. Le preguntó / adónde iba, y también por qué tenía que ser” (Mahler, 1998: 31). Sobra cualquier comentario.
La música, en estos momentos finales, ya ha pasado a ser únicamente una pulsión, un ritmo que confiere expresión a un destino inexorable. El hombre frente a la muerte. Toda belleza, todo resplandor vital decae y ya sólo queda seguir el cauce que conduce al individuo a su punto de partida. Lo propiamente humano ha desaparecido. No queda margen ya para el terror ni menos aún para cualquier gesto vulgar. El jinete desciende de la grupa y se acerca hacia un lugar inexacto, incognoscible. Las estrofas finales de la composición son de una belleza extenuante y merece la pena transcribirlas palabra por palabra: “¡Oh mi buen amigo, / la fortuna no me sonrió en este mundo! / ¿Adónde voy? Vagaré por las montañas, / buscando paz en mi solitario corazón. / Viajaré a mi tierra natal, a mi hogar, / nunca más me perderé en el extranjero. / ¡En calma está mi corazón y espera su hora!” (Mahler, 1998: 31).
Toda la música de Mahler se manifiesta como expresión de un constante impulso vital —en numerosas ocasiones desamparado y desasosegado—, en busca de un ideal que contenga la suma belleza y, a su vez, como expresión de un deseo de reposo, de descanso en el amor, de ansia por un regazo que calme el doloroso anhelo antes de volver de nuevo a reemprender dicha agónica búsqueda. En este último movimiento de La canción de la tierra no hay ya cabida para mostrar imágenes que inviten al goce de la existencia. ¿Qué era el ideal? Posiblemente nada más que aquellas descripciones de temas cotidianos, momentos fugaces, amores y entusiasmos pasajeros, instantes de vida aislados que tan sólo son percibidos desde la lejanía del recuerdo, donde quedan como ideales precisamente porque ya han sido separados de la realidad. El final es el ocaso del ser, “¡En todos los confines la amada tierra florece / en primavera y se torna verde de nuevo! / En todos los confines y eternamente, brillan azules los / distantes horizontes: / eternamente… eternamente…” (Mahler, 1998: 31).
Los versos resultan de una resignación desalentadora; la naturaleza, como la música, como esa melodía que gira continuamente sin escuchar las voces aisladas que surgen de ella misma y se desgarran de su seno, permanece inalterable en su seguro devenir sin inmutarse ante el destino humano. Encontramos en estos versos finales escritos por el propio Mahler ecos horacianos ante el dolor provocado por el contraste entre una naturaleza cíclica en su continuo renacer, y una condición humana que retorna y pierde su individualidad al tornar al punto de partida.
Resulta interesante, por otra parte, realizar una analogía entre el significado simbólico de la tierra como elemento de regreso, cobijo y reposo, y el mito del eterno femenino como elemento que va a aparecer en momentos puntuales dentro de la vida y los periodos más fecundos y creativos del autor: “Estoy un poco sacudido por las olas de la vida, y por el momento vago en plena mar” (Walter, 1998: 120), escribió Mahler en los años de composición de esta obra. Su naturaleza inquieta, rebosante de anhelo de ideal, sucumbió al final ante los sucesivos golpes que acabaron por minar considerablemente el entusiasmo e ímpetu con que había engendrado tiempo atrás, allá por 1888, su Primera sinfonía, Titán. No obstante, el mismo autor ya apuntó que “La necesidad de expresarse musicalmente empieza sólo con las emociones nebulosas que se abren al otro mundo” (Walter, 1998: 26) y así, frente a los comentados instantes en que la belleza de su música desaparece de manera brusca ya sea por pérdida de esperanza o por la aparición de elementos burlescos, asistimos a un final tanto de su Novena sinfonía como de La canción de la Tierra, envuelto en esas brumas, en ese velo confuso y reconfortante donde convergen tanto el dolor con el amor, la música con el silencio erigido como último sonido de ambas maravillas (Mahler, 1998: Pista 6: 29’00-29’33).
posteado por kalais 13/1/2023 – ch
el Rheinfall
(pero sumo cuidado con un “Reinfall”)
Quienes no tuvimos ni tendremos ocasión de visitar esas llamativas caídas de agua que parecen trastornar en poca distancia el curso de un importante río europeo, tomamos esta vez esa carencia como pretexto para explorarlas con la imaginación y el entendimiento de los vocablos alemanes que las nombran: las “caídas del Rhin”. Así al menos, y en singular, se las designa en el nomenclador tradicional antecesor de algunos de sus nombres turísticos.
- En Europa no hay cataratas tan grandes como las americanas (ej. Niagara Falls) y africanas, pero eso no significa que el viejo continente carezca de saltos de agua importantes y de gran belleza. El de mayor tamaño está originado por el Rhin superior a su paso por Suiza; concretamente por las localidades de Neuhausen am Rheinfall y Laufen-Uhwiesen, cercanas a la norteña ciudad de Shaffhausen (entre el cantón homónimo y el de Zürich). Miremos un mapa de su trayecto desde los deshielos alpinos hasta Basel (Basilea). En alemán recibe los nombres de:
- Alpenrhein (Rin alpino): hasta el lago de Constanza (en parte es frontera entre Suiza y sucesivamente Liechtenstein y Austria). El Rin alpino tiene dos cursos superiores: el Vorderrhein (Rin anterior o delantero) y el Rin posterior o trasero, que se unen en Reichenau – Tamins (Graubünden). Desde este punto el río se llama Rhein a secas. El Rhin fluye a través del lago de Constanza y continúa como un río nuevamente desde Stein am Rhein.
- Hochrhein (Alto Rin): desde Constanza (parcialmente la frontera entre Suiza y Alemania).
La parte de la confluencia con el Aare es llamada Niederrhein por los suizos. En Schaffhausen se encuentra la Rheinfall (der Rheinfall), la cascada más grande de Europa. En Alemania, también se le llama Hochrhein, hasta Basilea (frontera suizo-alemana).
Volvamos, pues, al Rheinfall, es decir las “cataratas” o “caída del Rhin”. En parte esta nota gira en torno del sustantivo Fall y del verbo fallen (“caer”).
Se trata de un fuerte torrente de montaña que apenas salva una altura de veintitrés metros pero que entre primavera y verano, cuando se produce el deshielo, alcanza un caudal medio de setecientos metros cúbicos por segundo, lo que le otorga a la corriente una enorme fuerza; además, abarca la considerable anchura de ciento cincuenta metros. Los únicos peces que pueden remontar esas cataratas son las anguilas y las truchas, capaces de avanzar serpenteando a lo largo de las rocas.
Y es que este fenómeno fluvial, denominado indistintamente Cataratas del Rin (Rheinfall) o Cascadas de Schaffhausen, es de origen glaciar, formado hace unos diecisiete mil años debido a la oclusión parcial del cauce por acumulación de grava. Algo que les viene muy bien a las poblaciones de los alrededores porque, como cabe imaginar, el salto atrae a numerosos turistas que sustituyen como motor económico a las antiguas ferrerías y cuya abundante afluencia ha evitado que el entorno se estropee con la construcción de una central eléctrica propuesta décadas atrás.
Así, no faltan las típicas excursiones en barca (tanto desde Suiza como desde Alemania) hasta la base de la cascada -algunas incluso con posibilidad de subir por unas escaleras a lo alto de la roca que hay en medio del río-, como tampoco las pasarelas y miradores erigidos en las riberas para contemplar el panorama. Éste se completa con la silueta del castillo medieval de Wörth –ahora un restaurante- al borde del agua o el torreón de Munot, en el casco histórico de Schaffhausen.
Numerosos artistas de la época romántica encontraron en ese lugar una excepcional fuente de inspiración, desde el pintor Joseph Mallord William Turner al escritor Goethe -que se lo describió a Schiller porque éste quería situar allí alguna escena de su obra Guillermo Tell-, pasando por el poeta Eduard Mörike.
Halte dein Herz, o Wanderer, fest in gewaltigen Händen! Mir entstürzte vor Lust zitternd das meinige fast. Rastlos donnernde Massen auf donnernde Massen geworfen, Ohr und Auge, wohin retten sie sich im Tumult? – E. Mörike
(Manten tu corazón, oh, viajero, bien aferrado en manos poderosas! El mío casi ha descendido, temblando de placer. Inquietas masas atronadoras arrojadas a otras masas. El oído y el ojo, ¿adónde pueden refugiarse de ese alboroto?)
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Las cataratas del Rin se formaron en la última era glacial, hace entre 14 000 y 17 000 años, por rocas resistentes a la erosión del estrechamiento del cauce. Los avances de la primera glaciación crearon las formas terrestres actuales hace aproximadamente 500 000 años. Hasta el final de la Glaciación illinoiense hace aproximadamente 132 000 años, el Rhin discurría hacia el oeste desde Schaffhausen pasado Klettgau. Este primer cauce fue cubierto más tarde con grava.
Hace unos 132 000 años el curso del río cambió hacia el sur en Schaffhausen y formó un nuevo canal, que también se llenó de grava. Parte del actual Rin incluye este antiguo cauce.
Durante la glaciación Würm, el Rin fue empujado hacia el sur a su curso actual, en un duro lecho de piedra caliza del Jurásico Superior. Como el río discurría tanto sobre la dura piedra caliza como sobre la fácilmente erosionable grava de glaciaciones anteriores, el salto de agua actual se formó hace entre 14 000 y 17 000 años. La Rheinfallfelsen, una gran roca, es el remanente de la roca caliza original que flanqueaba el canal anterior. La roca se ha erosionado muy poco en los últimos años debido a que el Rin no transporta demasiado sedimento, ya que fluye suavemente por el rebosamiento del cercano lago de Constanza.
El lado norte de las cataratas es un sitio de molinos. En el siglo XVII, se construyó un alto horno para la fundición de mineral de hierro que se encuentra en la piedra caliza. Estuvo en funcionamiento hasta la primera mitad del siglo XIX.
En 1887 las ferrerías solicitaron permiso para desviar entre una quinta parte y la mitad del caudal del río para la generación de electricidad. El Club Alpino Suizo, la Schweizerische Gesellschaft Naturforschende (un grupo ecologista) y varias sociedades científicas se opusieron al plan.
En 1913, se llevó a cabo un concurso internacional para conseguir el mejor plan para una ruta de navegación entre Basilea y el lago de Constanza.
En 1919, se le dijo a una empresa que quería construir centrales eléctricas en el norte de Suiza que cualquier estación de este tipo en las cataratas del Rin «debe servir a los intereses económicos de los ciudadanos».
En 1944, el Consejo de los Estados suizo concedió permiso para construir la central propuesta. El permiso debía entrar en vigor el 1 de febrero de 1948, comenzando la construcción en 1952. Pero en 1951, la Neue Helvetische Gesellschaft (Nueva Sociedad Suiza), bajo la dirección de Emil Egli, consiguió que 150 000 ciudadanos suizos firmaran una petición para protestar contra el proyecto, entre los cuales había 49 personalidades famosas, como Hermann Hesse y Carl Jacob Burckhardt. La petición no solo hundió el proyecto de la central eléctrica, sino que también previno con eficacia todas las hidroeléctricas y los proyectos futuros de navegación en la parte alta del Rin hasta el día de hoy.
En la actualidad, las “cataratas” siguen siendo objeto de examen para los proyectos de energía hidroeléctrica, aunque hay poca agua en el Rin para generar una cantidad significativa de energía. El mayor valor económico de las cataratas es como atracción turística.
La comunidad más cercana es Neuhausen am Rheinfall, donde los turistas pueden ver el castillo de Wörth (del siglo XII). Se puede hacer una excursión en barco por el Rin hasta las cataratas y la Rheinfallfelsen. También hay plataformas de observación, con una vista espectacular de las cataratas, construidas a ambos lados del Rin, a las que se llega a través de escaleras empinadas y estrechas.
Las “cataratas” del Rin son de fácil acceso en coche, bicicleta y transporte público (estaciones de ferrocarril Bahnhof «Neuhausen Bad Bf» del DB y Bahnstation del SBB «Schloss Laufen am Rheinfall» ).
Las “cataratas” del Rin han impresionado a los turistas durante siglos. En el siglo XIX, el pintor William Turner (fascinado por mares tormentosos) hizo también varios estudios y pinturas de las cataratas, y el poeta lírico Eduard Mörike escribió de esas cataratas:
Halte dein Herz, o Wanderer, fest in gewaltigen Händen! Mir entstürzte vor Lust zitternd das meinige fast. Rastlos donnernde Massen auf donnernde Massen geworfen, Ohr und Auge, wohin retten sie sich im Tumult?
(Manten tu corazón, oh, viajero, bien aferrado en manos poderosas! El mío casi ha descendido, temblando de placer. Inquietas masas atronadoras arrojadas a otras masas. El oído y el ojo, ¿adónde pueden refugiarse de ese alboroto?)
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Un poco de idioma alemán a propósito del Rheinfall:
Diferenciemos Rheinfall de Reinfall >
Rheinfall es sustantivo sing./nombre de las “cataratas del Rhin”.
Reinfall es sustant. singular – efecto sustantivado del verbo reinfallen o hineinfallen = caer dentro de…/ una trampa, una promesa incumplida, un argumento, un pozo o abismo etc.
Se inmiscuye aquí la proliferación de sentidos que se abre con la voz “Fall”, que en inglés designa la etapa declinante del año solar (cuando caen las hojas de algunos árboles), y en alemán se hace equivalente al “casus” latino o accidente gramatical designativo de ciertas funciones oracionales: caso genitivo, caso acusativo, caso dativo, caso ablativo…
caso ablativo
1. m. Gram. caso de la declinación latina y de otras lenguas indoeuropeas cuya función principal es expresar diversas circunstancias que concurren en la acción tales como tiempo, espacio, instrumento o modo.
caso acusativo
1. m. Gram. caso de la declinación latina y de otras lenguas indoeuropeas que se corresponde generalmente en español con la función de complemento directo.
caso dativo
m. Gram. caso de la declinación latina y de otras lenguas indoeuropeas que corresponde generalmente en español a la función de complemento indirecto.
Ahí recupera el significado latino de “casus” = caída – Declinación o declive de algo; p. ej., la de una cuesta a un llano; la parte final de palabras, que lleva la “marca” de una u otra función gramatical.
Fall m. ‘Sturz, Untergang, Ereignis, (Rechts)angelegenheit’, auch (seit 17. Jh.) ‘grammatischer Kasus’ (s. Kasus), ahd. fal ‘(Ein)sturz, Ärgernis, Kränkung’ (8. Jh.), mhd. val (Genitiv valles) ‘das Fallen der Würfel, des Wassers, der Töne, Sturz, Niederlage, Straffall, Abgabe bei Todesfall an den Lehnsherrn’ (germ. *falla-). Die Verwendungsweisen sind beeinflußt vom Bild der gefallenen Würfel, von lat. cāsus ‘das Fallen, Sturz, Vorfall, Zufall, Gelegenheit, Unfall, grammatischer Kasus’,
Reinfall > umgangssprachlich Enttäuschung, unangenehme Überraschung
Beispiele:
das war ein böser Reinfall [decepción]
einen Reinfall erleben [una sorpresa desagradable o dañosa]
- [umgangssprachlich] …
umgangssprachlich
1.
hereinfallen, hineinfallen
Beispiel:
passt auf, dass ihr nicht in das Loch reinfallt!
2.
betrogen, getäuscht werden, den Schaden, Nachteil haben
Beispiele:
dabei bin ich schön reingefallen
auf etw., jmdn. reinfallen (= einer Sache, jmdm. ungerechtfertigtes Vertrauen schenken und dadurch Schaden haben)
un ejemplo: Erst wenn ich erwachsener wurde, fragte ich mich, wie konntest du nur darauf reinfallen.
[fuentes Las Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de Europa (labrujulaverde.com) y diccionarios Duden]
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
posteado por kalais 11/1/2023 – ch
¿Quién decide – en las complejas instancias del sistema federal argentino, alemán o del país que sea – los contenidos curriculares de la escolaridad primaria elemental cuando se debate el sistema ortográfico que deba enseñarse? – ¡Manes de Sarmiento, Andrés Bello y Rufino Cuervo: asistidme, pues aún no lo aprendí!
Deseo por ahora rendir un homenaje a un maestro de Gymnasium alemán que dedicó buena parte de su vida a la investigación y el esclarecimiento de los problemas de la ortografía en ese idioma. Al intentarlo, tomo conciencia de que en español y en nuestra América ya los esfuerzos de Sarmiento, Andrés Bello y Rufino J. Cuervo buscaron soluciones – nada fáciles – a ese tema. Peor aún: opino que las regulaciones del estado (provincial y nacional) no pueden quedar ajenas al mismo, sin presumir que a las instituciones jurídicas y políticas incumban funciones “creadoras” en materias del lenguaje de una comunidad lingüística. En suma, invito a quienes conozcan el tema a anotar los comentarios que este posteo les merezca. Tan solo por ahora puedo retener reflexiones ajenas en las cuales se nos explica que…
«…el acceso a la escuela forja, a partir de las reglas ortográficas, el borramiento en la escritura de las marcas geográficas y sociales. Detrás del cuidado y la preocupación por la ortografía y la gramática escolar anida en los hablantes el deseo individual de pertenecer a la comunidad del estándar y el deseo común de mantener la unidad de la lengua.
La preocupación por preservar la unidad conservando los rasgos originales inafectados por el contacto representa una cualidad positiva en las operaciones atinentes a la lengua y es evocada por las políticas tendientes a contrarrestar el natural discurrir de la lengua española en los territorios. El discurso de la pureza funciona como reaseguro del ideal de cohesión en una nación mixturada, parte de un continente diverso, resultado de políticas de adiestramiento, matanza y repoblamiento. Además, este mito es herramienta de ciudadanización en tanto la búsqueda de la pureza protege a la lengua (y a los nacionales que la hablan) del cambio en el tiempo y en la extensión del territorio. Los maestros saben que es su función alinear las prácticas detrás de los instrumentos codificadores de la norma (el diccionario, la gramática, la ortografía) porque la escuela es la institución estatal que nacionaliza en la igualdad frente al “deber ser”. En ese sentido la norma escolar prescribe los usos hacia lo que se desea que sea el ciudadano/hablante. Para ello, delimita las características ejemplares de la lengua deseada, el estándar.
Los diccionarios canalizan el concepto de norma prescriptiva propia del ámbito escolar. En el caso argentino, el Diccionario Integral del español de la Argentina (DIEA, consulta 2015) explicita su relación con el concepto de estándar, es decir, su condición de instrumento glotopolítico:
norma 1 f Precepto, principio o regla que se toma como eje o guía de las acciones de una persona y que determina si lo que se dice o hace es correcto […] § 3 f Conjunto de preceptos, principios o reglas que rigen el uso de la variedad estándar de una lengua: las normas ortográficas.
Por su parte, el Diccionario de la lengua española (DRAE, consulta 2015) silencia tanto el ejercicio de quienes establecen los parámetros como la vara de preferencia que, en consonancia con la tradición académica, aparece asociada a los inasibles “usos cultos”:
“1. f. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. […] 4. f. Ling. Conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. 5. f. Ling. Variante lingüística que se considera preferible por ser más culta.”
…En las definiciones, y en la práctica tradicional de la escuela, la corrección gravita inseparablemente en torno del concepto de norma como un parámetro absoluto. Las formas lingüísticas que asume la adecuación a los géneros no logra escapar al control escolar que señala todo lo que se aparta de la lengua escrita en los instrumentos escolares. Eso concuerda, por ejemplo, con la percepción de los hablantes de que las malas palabras son rastros de apartamiento respecto de la norma, que podría afectar incluso al sistema (“las malas palabras arruinan el idioma”).
Y, si bien los argumentos de las gramáticas escolares están revestidos de la forma de lo científico, no dejan de funcionar para el hablante como prescripciones que extrapolan el concepto de norma lingüística para alcanzar la norma moral (con ese espíritu en los Diseños Curriculares de Buenos Aires se incluyen los contenidos vinculados con las variedades regionales en el apartado “Ámbito de la participación ciudadana”, p. 119). En la norma escolar se deposita la esperanza de la estabilidad de la lengua y también la imagen que el hablante proyecta sobre sí mismo no solamente en la pertenencia regional, sino en sus cualidades morales.
… Los instrumentos escolares de transmisión de la norma colaboran con la ambigüedad del concepto. A los fines de suscribir al discurso de la diversidad y la integración, proyectan este sentido de norma “estadística” a la vez que abonan el concepto de norma escolar como patrón de corrección y se erigen en sus custodios. Probablemente, a este doble discurso se deban las molestias de los usuarios de las herramientas normativas ante ciertas decisiones. Los sonados casos de entradas sexistas, xenófobas o católicas en el DRAE fueron posibles bajo la cubierta de una norma “de uso mayoritario” con el que justificaron definiciones como “gitano”: “trapacero”; “gozar”: “conocer carnalmente a una mujer”; “fortaleza”: “fuerza y vigor. /En la doctrina cristiana, virtud cardinal que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad”. Que luego podría convertirse en norma prescriptiva en mismo DRAE a la hora de presentar el voseo como un uso histórico, o de admitir el leísmo antietimológico castellano “Debido a su extensión entre hablantes cultos y escritores de prestigio” (DRAE, consulta 2015).
Y a pesar de que la escuela solo emplea el sentido prescriptivo de “norma”, incurre en una ambigüedad que compromete al concepto de gramática. Por una parte, si la gramática es la arquitectura teórica que intenta organizar los hechos del lenguaje, entonces el error gramatical queda del lado de la variedad, del uso creativo, y del error ortográfico. Es esta lógica la que explica que en las encuestas los hablantes sostuvieran que el que habla mal es el que “no sabe las reglas del idioma” o el que se aparta del ideal construido sobre el discurso de la unidad: “Las escuelas tienen que enseñar el castellano puro”, “[se habla peor en] Paraguay, se me hace una mezcla de idiomas, no es español puro”, “en lugares marginales del litoral, porque hay mezcla de culturas”, “en las villas, porque se mezclan hablas de distintos países”.
En la escuela el hablante aprende a nomenclar los hechos de su lengua y en ese proceso genera la representación de que el dominio del modelo teórico garantiza el buen desempeño lingüístico. El problema es que la gramática escolar trabaja con un corpus sintético y simplificado de lengua (que incluye los paradigmas verbales regulares y una selección de irregulares, las oraciones ajustadas a las reglas de la escritura, los pronombres dialectalmente desmarcados…). La escuela analiza casos ejemplares que le permiten sostener el modelo lingüístico que es lo que en realidad está enseñando; en esa operación convierte al uso del estudiante (y del maestro) en desvíos, en excepciones.
A fines del siglo XIX y comienzos del XX la asignatura, llamada “idioma nacional” en la Ley 1.420 (año 1884) y luego “lengua castellana”, anclaba en la función política que cumplía la unificación lingüística. Fue designada más tarde como “lengua y literatura”, cuando la puja por el control del espacio de la lengua y la delimitación disciplinar (que fue imponiendo sucesivos modelos teóricos con sus metodologías de trabajo) obligaron a deslindar el conocimiento de la gramática y la normativa respecto del canon literario.
A fines del siglo XX la Ley Federal de Educación 24.195 (año 1993) asoció la selección de contenidos comunes escolares con el concepto de “conocimientos previos” sobre los que basar un “aprendizaje significativo”, y atendió a los procesos de adquisición en lugar de apuntar hacia los resultados. Además, la creciente presencia de la enseñanza de español como lengua segunda y extranjera coincidió en el enfoque aportando metodologías vinculadas con la adquisición de macrohabilidades, que repercutieron en el desarrollo y la evalución de los procesos. Concordantemente, la asignatura se llamó “prácticas del lenguaje”.
Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP, del año 2005), documentos aún vigentes que centralizan los contenidos básicos que la escuela deberá transmitir a los estudiantes, coincidentemente con el enfoque por macrohabilidades, dividen el área de lengua en camos que continúan la decisión de separar lengua de literatura, y además distinguen las estrategias de reflexión y uso del sistema y la norma respecto de las prácticas englobadas en los apartados oralidad y escritura. Por otra parte, la interpretación que reciben los conceptos de “sistema” y “uso” del último apartado, o bien redundan respecto de los campos “oralidad” y “escritura”, o bien contribuyen deslindar los usos “estadísticos”, de los usos deseados. Finalmente, en coincidencia con las representaciones de los hablantes, el concepto de norma escolar se desagrega en los NAP como metalenguaje y ortografía.
Por último, destacamos el espacio destinado en los NAP a la presencia de las variedades en el campo de la norma. Mientras que en catorce palabras de expresa la atención al paisaje lingüístico de la comunidad (“El reconocimiento de las lenguas y variedades lingüísticas que se hablan en la comunidad”, NAP, 33), se destinan cuatrocientas palabras a detallar pautas normativas que, si bien atañen a todos los usos e impactan directamente sobre todas las prácticas del lenguaje, se presentan como un compartimento estanco, válido en sí mismo, independiente del concepto de adecuación.
…A buena distancia de la Ley 26.206, que alienta el trabajo sobre las variedades, los NAP entienden que la norma corresponde al trabajo teórico/disciplinar, y que las variedades y las lenguas no españolas son parte del color local que debe ser solamente valorado y respetado. Mientras tanto, los deslizamientos terminológicos que ocurren en la escuela en relación con la norma y la gramática imprimen en el hablante nativo, a lo largo del proceso de apropiación metalingüística, la idea de que es posible hablar “mal” la lengua propia.» –
[fuente https://untref.edu.ar/diccionario/notas-detalles.php?nota=12 ]
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Konrad Alexander Duden – biografía
Después de graduarse en Wesel (1846), Duden estudió filología clásica, alemán e historia en Bonn. En 1848, bajo la influencia de EM Arndt y las confraternidades estudiantiles, Duden tomó una parte muy activa en los acontecimientos políticos. Luego se mudó a Frankfurt/Main, donde trabajó como profesor. Temporalmente viajó a Inglaterra y la Suiza francófona, y se doctoró en Marburgo sobre «De Sophoklis Antigona» (1854). Después de ocupar cargos docentes en Soest, que fueron interrumpidos por una estancia muy fructífera en Italia en 1854-59, y la rectoría en Schleiz (1869-76), se hizo cargo del Hersfeld Gymnasium (un instituto de enseñanza). En 1905 eligió Sonnenberg, cerca de Wiesbaden, como su domicilio de retiro.
La obra de Duden debe juzgarse a partir de la superación de las tradicionales disposiciones ortográficas confusas en la elaboración de una ortografía reguladora, con vistas a una ortografía uniforme. A mediados del siglo XIX, los defensores de la ortografía histórico-etimológica y los partidarios de una ortografía más fonética se enfrentaron, y ambas partes bien podían justificar sus puntos de vista. En 1876, Duden participó en la fallida conferencia sobre cuestiones de consenso en ortografía, que inicialmente estaba destinada a las escuelas, como defensor de la forma de escritura encarada fonéticamente. En el mismo año apareció su «Ortografía futura»; en la misma línea, después de 1872 la «Ortografía alemana», una justificación de las reglas complementada con un diccionario, había mostrado el camino posterior de D. al pasar del libro escolar a un manual de «autoinstrucción para los instruidos». Incluso antes de la publicación del libro de reglas oficial (la llamada ortografía de Puttkamer), pero de acuerdo con él, D. publicó el «Diccionario ortográfico completo de la lengua alemana» en 1880.
Esto allanó el influjo de la escuela sobre la vida, el trabajo, el bufete de abogados y la población de habla alemana con una ortografía uniforme. Tras la reforma de 1901, que fue vinculante para Alemania, Austria y Suiza, se implantó la nueva ortografía en la 7ª edición (1902). – Poco después, comenzaron a trabajar juntos para expandir y rediseñar su “Ortografía de los impresores de libros alemanes” (1903, 2ª edición 1907, llamada “Buchdruckerduden”) y el “Diccionario ortográfico” en la “Ortografía del idioma alemán and Foreign Words” (1915, editado por G. E. Wülfing). Más allá de la vida de D., este «Duden» se ha convertido en auxiliar asesor y de decisión en todas las cuestiones y necesidades ortográficas. Después se convirtió en el diccionario de ortografía oficial (14ª edición; 1ª, reimpresión mejorada de 1956, elaborada por los editores de Duden bajo la dirección de P. Grebe). También cabe destacar los incansables consejos escritos de D. a los usuarios de su obra; y se continúa trabajando en el «Centro de Consejería Lingüística» fundado por O. Basler en el Instituto Bibliográfico. El nombre de Duden permanecerá asociado con la historia de la ortografía alemana en sus esfuerzos de unificación, pero también con las profundas y genuinas aspiraciones educativas de las amplias clases medias durante 2º Reich alemán.
[fuente https://www.deutsche-biographie.de/sfz11955.html ]
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Konrad Duden fue un renombrado lingüista y director de escuela secundaria. En las décadas posteriores a la fundación del Imperio Alemán en 1871, hizo una contribución significativa a la estandarización de la ortografía. Con la aprobación de Austria-Hungría y Suiza, sus reglas se hicieron válidas para toda el área de habla alemana.
Konrad Alexander Friedrich Duden nació el 3 de enero de 1829 como el segundo hijo del empresario Johann Konrad Duden (1802-1885) y su esposa Juliane Charlotte Monjé (1810-1883).. A pesar de las dificultades financieras en las que se metió su padre debido a los fracasos comerciales, Duden a partir de 1838 asistió al Gymnasium en Wesel. Después de aprobar su examen de maduración el 24 de agosto de 1846, se matriculó en la facultad de filosofía de la universidad de Bonn. Aquí asistió con particular interés a las conferencias de Ernst Moritz Arndt y se convirtió en miembro de una “confraternidad” que había surgido de una asociación de teólogos evangélicos fundada en 1841. El propio Duden fue estrictamente religioso durante toda su vida; su labor como pedagogo fue decisiva a través del esquema protestante allí acuñado. Impresionado por las demandas de la confraternidad por la unidad nacional de los estados alemanes, también aceptó participar activamente en la revolución de marzo de 1848, en la que promovió la idea de una monarquía constitucional.
En el verano de 1848 Duden se mudó a Frankfurt am Main, donde trabajó durante varios años como tutor de la familia del senador Eduard Franz Souchay (1800-1872). Inmediatamente confrontado con el fracaso de la Asamblea Nacional de Frankfurt, estaba convencido de que un acuerdo dentro de Alemania solo podría realizarse bajo el liderazgo de Prusia. Por esta razón, también se convirtió en un enérgico partidario de la política de Otto von Bismarck en las décadas siguientes (1815-1898).
Los extensos viajes de estudio, que lo llevaron a Inglaterra y a la Suiza francófona, contribuyeron en los años posteriores a 1848 a una considerable ampliación de horizontes, que se reflejó en su vida profesional posterior. En marzo de 1854, Duden aprobó el examen de maestro en Bonn, pero solo obtuvo lo que consideró una calificación decepcionante. Ese mismo año hizo su doctorado en Marburg sobre la «Antígona » de Sófocles (496-405 antes de Cristo) y consiguió un trabajo como profesor en el gimnasio de archivos en Soest.
Sin embargo, en el otoño de 1854 tuvo la inesperada oportunidad de trabajar como preceptor en Génova. Duden, que había estado fascinado por la antigüedad romana desde su juventud, pasó los siguientes cinco años en Italia, un tiempo que iba a tener un impacto duradero en su vida. Visitó y estudió los restos culturales de la antigüedad y se convirtió en un verdadero conocedor de la antigüedad griega y romana.
Durante su estadía en Génova, Duden también conoció a su posterior esposa, Adeline Sophia Jakob (1840-1921), hija de un cónsul y mayorista alemán. En 1875, el matrimonio fue celebrado en Soest. En 1859, Duden regresó a Prusia y al gimnasio de archivo en Soest, donde enseñó hasta 1869 y desde 1867 también como rector sustituto en actividad. Entre 1869 y 1876 fue director del Gymnasium de Schleiz (Turingia).
Duden ya tenía elaborado un índice de ortografía alemana para su colegio mientras era director en Schleiz. Sobre esta base, en 1872 publicó su obra “Die Deutsche Ortografie”. En enero de 1876, Duden participó en la primera «Orthographische Konferenz» como un miembro del comité en Berlín. Con su demanda «¡Escribe como hablas!», Duden pertenecía al grupo radical de los «Phonetiker», quienes opinaban que todos los sonidos inaudibles deberían eliminarse de la escritura. Aunque Duden y sus seguidores fueron capaces de afirmarse con sus ideas en la conferencia de 1876, planearon su implementación debido a la resistencia del ministerio de enseñanza prusiano y la actitud del canciller del Reich. Otto von Bismarck.
El estado de falta de uniformidad ortográfica se mantuvo así a pesar del acuerdo político largamente consumado que existía desde varias décadas atrás. Sin embargo, Duden se aferró a su objetivo sin inmutarse y persistentemente. Sobre la base de su primer diccionario publicado en 1880 sobre el idioma alemán y los resultados de la segunda conferencia ortográfica, que tuvo lugar en Berlín del 17 al 19 de junio de 1901, las autoridades gubernamentales decidieron al unísono una ortografía uniforme vinculante para los países del Reich alemán. Con la aprobación de Austria-Hungría y Suiza, pasó a ser válido para toda la zona de habla alemana. La instrucción en las escuelas alemanas en los Estados Unidos de América también se basó en esta regla.
En los esfuerzos de larga data para lograr una ortografía uniforme, Duden demostró su valía a pesar de una considerable resistencia, no solo como perseverante, sino también como capaz de comprometerse. Como director de una escuela secundaria, Konrad Duden era muy apreciado tanto por profesores como por estudiantes. También fuera de la escuela mostró un alto nivel de compromiso y promovió la fundación de asociaciones para la educación de adultos y participó activamente en la vida religiosa de su lugar de trabajo y de vida.
En 1905, a la edad de 76 años, Duden pidió su jubilación. Hasta su muerte el 1 de agosto de 1911, trabajó en la finalización de la construcción en su propiedad en Sonnenberg, cerca de Wiesbaden, y escribió otros artículos científicos sobre el idioma alemán.
Su tumba está en Bad Hersfeld. Numerosos museos y exposiciones recuerdan hasta el día de hoy a un científico clarividente cuyo nombre está inseparablemente conectado con la obra de referencia ortográfica que fundó: el «Duden».
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Las reformas ortográficas propuestas por Konrad Duden y otros lingüistas preocupados por las barreras dialectales que – a más de las políticas y religiosas – separaban entre sí a los alemanes, poco podían hacer para uniformar sus respectivas hablas. La unificación del imperio no había logrado uniformidades de criterio en materia de escritura, donde a diversos modos de escribir – en letras de imprenta o manuscritas – se añadían las diferencias ortográficas regionales y las derivadas del anticuado modelo etimológico.
Mi madre quería con delirio a toda su familia de origen: padre, madre y catorce hijos. Pero era la última de 14 hermanos y solo conoció a unos pocos de ellos. Cuando apenas pasada la edad de 13 años fue enviada desde la aldea natal a la ciudad distante unos 30 km de allí para ganarse unos táleros que subviniesen a su sustento, los primos que la albergaron ya habían adaptado sus hábitos lingüísticos a los imperantes en esa cambiante sede universitaria. Consiguió ocupación en un comercio frecuentado por estudiantes y profesores, cuyas pullas por su modo campesino y dialectal de expresarse aguzaron su oído en pos de un lenguaje más “urbano”. Su espíritu vivaz la llevó pronto hacia otras localidades. En 1918, tras la derrota militar del imperio alemán, trabajó en el hogar de un oficial francés de las fuerzas de ocupación y se hizo sensible a otros matices idiomáticos. Lo allí aprendido la llevó a trabajar en el modesto oficio de planchadora en establecimientos hoteleros de importantes centros turísticos.
Cuando formó su familia en la Argentina y aparecí como hijo en su vida, se esmeró en enseñarme el mejor alemán que le había granjeado su predilección por el teatro y el cine visitado en su tierra en las tardes de asueto laboral que le tocaron disfrutar.
También mi padre, recordando célebres poemas y cuentos “históricos” relatados por maestros de la escuela elemental que cursó en su patria, cultivó el gusto de la buena dicción alemana. A ese conocimiento básico se añadió el “alemán neutro y militar standard” que empleaba la oficialidad para impartir órdenes e instrucciones a bordo del crucero “Kaiserin” donde sirvió durante la primera “gran guerra”. Va de suyo que esperaba mi buena disposición para emplear un alemán “correcto” – y no uno de sus dialectos – para expresarme en el hogar fundado en un poblado de la llanura rioplatense.
Así, incluso a mis progenitores les resultaba ridículo e “irreal” que en nuestras circunstancias reales nos expresáramos en alguna de las respectivas “jerigonzas lugareñas” habladas por ellos durante la infancia. Es más: daban valor estético – no solamente utilitario a los fines de mi futuro – que yo hablara el mejor “alemán de escenario” [Bühnendeutsch] que ellos pudieran enseñarme. No era raro que mi padre se apareciera algún domingo con un ejemplar de uno de los dos periódicos de habla alemana que se editaban en Buenos Aires, a fin de que los tres que éramos en la familia nos leyésemos uno a otro las noticias y comentarios que ahí se publicaban.
Cuando ya “crecido” regresé de mi primer viaje europeo imitando por chanza el dialecto que hablaban los parientes “de allá”, mis viejitos querían caerse de espaldas. Temían que tantos años de aprendizaje del “buen alemán” enseñado en el hogar se me hubiesen esfumado tras el “Kauderwelsch” aprendido por broma con los sobrevivientes en la patria lejana.
La problemática relatividad de aquellas convicciones lingüísticas me fue revelada una vez por mi madre con un cuento que ella escuchó tiempo atrás como “chisme de escuela”…
En tiempos del Kaiser las autoridades educacionales alemanas habían implantado la obligación de los “inspectores de distrito” de hacer especial hincapié en la correcta formación lingüística de los maestros y escolares lugareños. Transmitir a los alumnos de las aldeas de provincia un buen uso del idioma, por encima del dialecto que hablasen en sus hogares, era un factor de tantos que parecían necesarios para la cohesión del Reich.
Cierto día aparece en la única escuela del pueblo, en horario de clases, uno de esos inspectores quien explica al maestro que va a interrogar personalmente a los alumnos sobre su “competencia lingüística”. Llama al azar al escolar Conrado *** y le dice:
–A ver, Conradito, mira aquí por la ventana del aula y observa el patio trasero del vecino, donde tiene atado a uno de sus animalitos. ¿Puedes decirme qué clase de animal es ese?
Con el mayor aplomo, Conrado responde: — “Sí, señor Inspector. Dat is eene Zikke”.
–A ver, Conradito, fíjate otra vez. ¿Qué animal ves ahí?
Y con total desparpajo, sin demostrar dudas o timidez, Conrado responde: “–Sí, señor Inspector, s’ is eene Zikke!”
Entonces, el inspector se dirige al maestro que había quedado observando la escena y le pregunta: — “Sr. Maestro: oyó usted la respuesta de Conradito. Por favor, mire por la ventana y díganos qué animal es ese…”
Y el maestro, con plena y magistral certeza:
“Un bricht mir aach’s Genikke, s’ is’ wirklich eene Zikke!!”
(Telón. Tal vez el Duden o el traductor de internet no aclaren la respuesta del maestro, pero un poco de oído fonético bastará para comprenderla).-
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
posteado por kalais 8/1/2023 – ch
Knigge y el comportamiento social en diversas situaciones de la vida
Causaba sorpresa en mi rústica infancia la información, por línea materna y paterna, de que no bastaba “portarme bien” para no incurrir en leves sanciones por indisciplina doméstica a causa de incipientes rebeldías. Los raptos de “firmeza de carácter” debían ser sofrenados, además, por obligaciones de fineza o recato que eran exigibles en el modo de la expresión del pensamiento, la formulación de deseos, la ingesta de las comidas, los hábitos de higiene y varios etcéteras. Si bien pertenecíamos al sector “proletario” de la escala social, se daba por sentado que era preciso esforzarnos en el trabajo honesto, con diversiones lícitas y evitación de groserías, para satisfacer la propia dignidad junto al derecho de merecer la nueva patria que la condición de inmigrantes nos estaba brindando.
Venían a completar y aquilatar esos elementales preceptos ciertos refinamientos que, de vez en cuando, propalaba por la “radio” y en revistas hogareñas un curioso aleccionador. Se trataba de un supuesto o legítimo conde escapado, cuando no una condesa en indigencia, privados por la Revolución de los títulos y posesiones que habían disfrutado no hacía mucho en la Santa Madrecita Rusia. Si de algo entendían era de banquetes y agasajos en su patria de origen. Para ganarse los garbanzos difundían – como lo harían después en la TV – no ya recetas culinarias o gastronómicas, sino las elegantes poses, formas y maneras de consumirlas como lo exigía la “buena educación” y la etiqueta.
En la vieja Alemania de mis mayores esas fórmulas de “buen comportamiento” en público se resumían con el concepto de “Knigge”. Para mi sorpresa, el vocablo se ha constituido hoy en el título de un enorme conjunto de conductas de la vida social, enancadas no solo en la diplomacia y en la vida empresarial, sino en casi toda actividad cuya pedante elasticidad se adapta de maravillas al ancestral formalismo alemán. Busquen los lectores en la web la gran variedad de sectores y tareas que son objeto de estudio y enseñanza bajo la denominación genérica de “Knigge”.
No soy fanático de esas minuciosas y casuísticas prescripciones, pero la búsqueda de fenómenos de lenguaje asociados al desenvolvimiento de las costumbres humanas ha anclado mi atención, por el momento, en el personaje histórico que da nombre a la institución.
De Manual de buenos modales a Cursos para éxitos burocráticos.
Definición nominal de PONS: m Knigge = regla y manual de comportamiento –
En la vida privada, las regulaciones de la interacción social cotidiana se van estableciendo por sí mismas de un modo bastante fácil, pero en la vida profesional surgen las incertidumbres. ¿Cómo me comporto con los superiores, cómo trato a los clientes insatisfechos y qué reglas de cortesía aún se aplican entre hombres y mujeres? Tu propio comportamiento es como una tarjeta de presentación, íntimamente ligada a la persona, a la institución y a la empresa a la que estás vinculado.
Algunas reglas de conducta también cambiaron con la emancipación: solía ser la norma que la mujer subiera primero las escaleras para que el hombre la agarrara si se caía. Hoy esto solo se aplica a las escaleras estrechas. Si los escalones son lo suficientemente anchos, el hombre y la mujer caminan uno al lado del otro. Sin embargo, al visitar un restaurante, el hombre siempre va primero, incluso cuando se va. Esto se remonta a la Edad Media, cuando el hombre siempre tenía que proteger a su dama. Lo clásico es que elige el menú y recomienda comidas y bebidas. Ella a su vez le dice (no al mesero) lo que quiere comer y beber y él ordena para los dos. Aunque esta coreografía es inusual en los negocios hoy en día, en privado, por ejemplo, en una cita, todavía se presenta como un caballero de la vieja escuela. ¿O James Bond ya no está de moda?
En civilizaciones altamente ritualizadas – como por caso parece haber sido la de la antigua China – las normas éticas no escritas conformaban una panoplia de preceptos que formaban un corpus que abarcaba desde las dimensiones religiosas (obligaciones hacia el Hijo del Cielo o Emperador) hasta las debidas a los funcionarios y así en extensión hasta alcanzar a vecinos y amigos. Para circunscribirnos al Occidente europeo, valga recordar la paulatina “dulcificación” de las costumbres a medida que se amortiguaba la dureza de las campañas de los caballeros depredadores por influjo de la vida en las cortes, y el sostenido influjo de las mujeres en la instauración del “amor cortés” con su secuela de normas de cortesía.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Über den Umgang des Menschen = acerca del trato o relaciones entre seres humanos-
El trabajo en dos volúmenes de Adolph Freiherr Knigge de 1788 “Acerca del comportamiento humano” [Sobre el trato o las relaciones entre seres humanos] no era una guía con reglas formales de conducta para la etiqueta social. Más bien, basado en observaciones psicológicas y sociales e inspirado por el espíritu de la Ilustración, Knigge desarrolló principios para el trato cortés, respetuoso e igualitario de las personas. No obstante, el nombre del autor se convirtió en sinónimo del género de los libros de etiqueta.
Cuando de alguien se decía que “le falta Knigge” o “es preciso que asimile unas dosis de Knigge” se entendía que carecía de tacto, de buena educación para las relaciones en sociedad. El significado se fue extendiendo hasta abarcar la carencia de (y por ende la necesidad de que adquiriese) la conducta apropiadas para desempeñarse en el nivel social o profesional al cual el aludido pertenece o intenta ingresar. De ahí la conveniencia de que leyera alguno de los manuales que contuviesen explicitaciones detalladas de las reglas adecuadas a ese efecto, o recibiese los consejos profesionales de especialistas en psicología o relaciones humanas. Es notable el incremento del número de estos consejeros que registran hoy su oferta en la internet, muchos de ellos precisamente ubicables clicando la voz “knigge”. Pero las lecciones también suelen ser impartidas, como antes, por personas cuya proveniencia o frecuentación de ambientes “de alcurnia o renombre” las haga aptas para la transmisión ejemplar de esos comportamientos.
Pueden leerse en los actuales “prospectos” del Knigge insrucciones y consejos para las más diversas situaciones humanas: desde reglas de conducta para los profesores de secundaria en su lidiar con los alumnos, hasta estrategias de corto o largo plazo para simples oficinistas en el trato con los jefes en procura de llegar a ser uno de estos. Cito un párrafo:
“La etiqueta moderna [der moderne Knigge] solo puede aconsejar a los solteros que viajen solos y encontrar en ello un sustituto de las comodidades que puede ofrecer un viaje en grupo. Dejando a un lado la etiqueta, siempre se encontrará con personas que, voluntaria o involuntariamente, ignoran tanto su propia convicción personal como las recomendaciones generalmente aplicables para una interacción educada. Según «Knigge», también puedes rechazar cortésmente que alguien te tutee…”
Adolph Knigge es considerado hoy el pontífice de la decencia o etiqueta en el trato entre personas. Pero su libro «Sobre el trato con la gente» de 1788 no versa sobre reglas rígidas de conducta. Más bien, el Freiherr [barón] apuesta a la ilustración y la apreciación.
«Se trata del arte de adaptarse al temperamento, las percepciones y las inclinaciones de las personas sin pecar de falsía». En 1788, un año antes de la Revolución Francesa, Adolf Freiherr Knigge publicó su libro «Sobre el trato con la gente». En él resume sus observaciones sobre la sociedad, que por esas fechas se encuentra en un estado convulso. Su objetivo es dar recomendaciones para una convivencia apreciativa en la era de los “ilustrados”.
A Knigge no le interesa si las patatas se machacan con un tenedor o se cortan con un cuchillo. Lo que cuenta para él es el comportamiento que da a los demás suficiente libertad y dignidad, sin negar su propia personalidad. Le preocupa «ser capaz de sintonizar el tono de cada sociedad sin restricciones». No es una tarea fácil en la jerarquía corporativa del siglo XVIII de nobleza, burguesía, campesinos y pobres. Nacido en 1752 en Gut Bredenbeck, cerca de Hannover, Knigge sabe por experiencia propia lo difícil que ello es. Tenía once años cuando murió su madre y 14 cuando quedó huérfano tras la muerte de su padre, y heredó una deuda de 100.000 Reichsthaler. Gracias a un apoyo, todavía llega a estudiar derecho y contabilidad cameralística. Para poder librarse de sus deudas, el noble barón se ve obligado a trabajar como un plebeyo.
Su empleo con el Landgrave de Kassel le da a Knigge una idea de la vida en la corte, la que lo fastidia: «Uno está rodeado de bobalicones vanidosos que descuidadamente se revuelcan en la opulencia y la pereza». Knigge, quien, como admirador de Rousseau, confía en la naturalidad, la franqueza y la honestidad, ofende con su sola presencia. Supuestamente carece de etiqueta cortesana y un peinado correcto.
Tampoco sus bromas son bien recibidas. Knigge, por ejemplo, mete abejorros en el escote de una dama, canta versos obscenos en presencia del landgrave y esconde el zapato de una doncella durante un banquete. Cuando tiene que abandonar alguna reunión cortesana por su comportamiento, reacciona con fe en sí mismo: «Al final, ¿qué te importa el juicio de todo el mundo cuando estás haciendo lo que se supone que debes hacer?».
Knigge no está empleado en alguna de las diferentes cortes principescas que abundan en Alemania. Trabaja como escritor, periodista, traductor y director de teatro. Además, es miembro de la Orden de los Illuminati e incluso consigue que Goethe se anote como miembro. El Barón también está interesado en la Francmasonería.
Cuando Knigge muere en Bremen en 1796 a la edad de 43 años, deja novelas, cuentos y ensayos. Pero solo se recuerda su éxito de ventas con el libro «Sobre el trato con la gente». Pero los editores, despreocupados, van convirtiendo cada vez más el libro en una guía de la etiqueta.
Es que existe un gran interés por la etiqueta clásica entre el público lector. Los consejos de Knigge para el comportamiento en la corte son ideales. Pero eso es un malentendido: la etiqueta tiene que ver con ideas como el respeto y la decencia, no con servilletas dobladas o códigos de vestimenta. No quiere enfatizar las diferencias, sino las similitudes. «El arte de tratar con la gente es afirmarse sin desplazar a los demás sin su permiso».
. [fuente ZeitZeichen – Im Januar 1788: Adolph Freiherr Knigge veröffentlicht sein Buch «Über den Umgang mit Menschen» – Zeitzeichen – Sendungen – WDR 5 – Radio – WDR ] –o-o-o-
El concepto de “Knigge” o etiqueta:
El término «etiqueta» inevitablemente hace que casi todo el mundo se estremezca en estos días. Surgen en nuestra cabeza asociaciones con cosas o normas polvorientas, anticuadas, anticuadas, rígidas y aburridas. En nuestra mente vemos a abuelos, padres o maestros advirtiéndonos con el dedo índice levantado para que nos sentemos erguidos, mastiquemos sin hacer ruido y nos tapemos la boca cuando estornudamos.
Sin embargo, esto no hace justicia al abogado, satírico y autor Adolph Freiherr Knigge, pues nada más lejos de él que el formalismo dogmático. Me gustaría resumir por qué todavía se le considera el fundador de todo un género literario. También conviene aclarar algunos prejuicios y ambigüedades.
También se encontrarán otros autores importantes de este “género literario”, incluidos representantes extranjeros y precristianos.
Adolph Freiherr von Knigge, nacido cerca de Hannover en 1752, fue partidario de la Ilustración, masón, incluso Iluminado durante algún tiempo junto con J. W. Goethe y A. Weißhaupt y autor de numerosos libros.
Su obra más importante, publicada en 1788, se llama «Sobre el trato con la gente» y es un estudio sociopsicológico de los grupos profesionales, estatus y personajes de la época. El libro ya era un gran éxito en ese momento y, a menudo, simplemente llamado «Knigge». Hoy en día, este nombre se usa incorrectamente como sinónimo de guía de etiqueta. De hecho, los editores de la época -la ley de derechos de autor aún no era tan estricta- añadían pasajes de texto a cada nueva edición, que eran simplemente reglas de etiqueta.
Este tratado socio-psicológico y filosófico-humanístico de Knigge no es originalmente –como suele postularse– un clásico manual de modales. El gran logro de Knigge consistió en que hizo observaciones extraordinariamente sutiles y a partir de ellas formuló una sabiduría de vida que se independizó hasta tal punto que sigue siendo válida en la actualidad.
La idea de Knigge sobre el buen comportamiento se basa en sus astutas observaciones y un hábil análisis de sus semejantes. Inteligentemente, comienza por sí mismo: «De tratar consigo mismo». Sólo aquellos que se valoran a sí mismos son conscientes de sus talentos, trabajan constantemente en sí mismos («luchar por la perfección») y se acercan a sus semejantes. Con esa conciencia son personas con una buena forma de vida. Luego dirige su atención a personas de mentes y temperamentos diferentes, después a profesiones individuales, a la relación entre personas afines y finalmente a la forma de tratar con los animales y la relación entre escritor y lector.
Su definición de reglas de conducta es la siguiente:
“Si las reglas de conducta no han de ser meras ordenanzas de cortesía convencional, o incluso de política peligrosa, deben basarse en las lecciones de los deberes que debemos cumplir, y que a su vez pueden exigirse de toda clase de hombres, – Eso significa: Un sistema del cual la moralidad y el conocimiento del entorno estén en la base.” – ADOLPH FREIHERR VON KNIGGE
La tendencia actual de los buenos modales está muy influída por la impronta que sentó en el tema el criterio del barón Knigge: el enfoque no se centra en el cumplimiento dogmático de reglas insignificantes, sino en la soberanía, la autenticidad y la educación del corazón.
La experiencia diaria muestra que cómo nos comportamos y cómo se comportan los demás en la comunidad es muy importante para nuestra apreciación personal, pero también para el ambiente o clima ético reinante en una comunidad. No es raro que escuchemos: «¡Eso no está bien!», «¡Eso no es comportarse!», «¡Solo puedes hacerlo de una manera u otra!». La insatisfacción con nuestro comportamiento cotidiano siempre crea dificultades y problemas. Hace unos 250 años, Freiherr von Knigge se ocupó de cómo se puede organizar el comportamiento interpersonal de tal manera que sirva a la paz y a la comunidad. Ha escrito así una guía básica para que muchas generaciones posteriores puedan determinar el comportamiento personal y la cultura de nuestro medio social. Las reglas de Knigge aún están desactualizadas, pero hay que aplicarlas a las circunstancias actuales. Debido al progreso técnico y los desarrollos sociales, se plantean desafíos completamente nuevos al buen comportamiento (por ejemplo, ¿cuándo se permite que suene un teléfono móvil y cuándo es absolutamente tabú?). Los buenos modales todavía están en demanda en estos días. Especialmente en la vida profesional, son exigidos por empleadores, colegas y, por supuesto, también por clientes. No pocas veces, el trato mutuo con respeto es la base para la expansión de la clientela y la adjudicación de contratos. Los buenos modales también se valoran en la vida privada y los padres se los transmiten a sus hijos como modelos a seguir. Hasta la adolescencia, se admite que las personas todavía tienen que conocer y practicar ciertas reglas, pero cuando comienzan la escuela, se espera que los estudiantes tengan los conceptos básicos apropiados para su edad en términos de comportamiento.
Aquí no hemos pretendido reescribir un nuevo Tratado de buenos modales, sino rendir homenaje a un europeo de los tiempos previos a la etapa revolucionaria que vio venir un período fatal para muchos aspectos de la antigua “etiqueta”.
Adolf Franz Friedrich von Knigge: (en la Enciclopedia Treccani)
Scrittore tedesco (Bredenbeck, Hannover, 1752 – Brema 1796). Nel 1780 entrò a far parte dell’ordine degli «illuminati», polemizzando irriducibilmente, fino al fanatismo, coi gesuiti. Assai produttivo come romanziere, drammaturgo, filosofo popolare, lirico e persino musicista, fra le sue molte opere l’unica che ha mantenuto una certa popolarità, considerata per varie generazioni una specie di galateo tedesco, è Über den Umgang mit Menschen (1788), raccolta di ammonimenti, di regole del saper vivere e di osservazioni che testimoniano della vasta esperienza di uomo di mondo e insieme del suo buon gusto da garbato espositore. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
posteado por kalais 5/1/2023 – ch
La traviata (título original en italiano, que en español podría traducirse como La descarriada) es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la novela de Alejandro Dumas (hijo) La dama de las camelias (1852).
Con La traviata, Verdi alcanzó un estilo maduro, con mayor hondura en la descripción de los personajes, mayor solidez en las construcciones dramáticas, y una orquesta más importante y rica.
Es una obra atípica dentro de la producción de Verdi, por su carácter realista. No refiere grandes hechos históricos como Nabucco, ni está basada en tragedias como Macbeth, sino que es un drama psicológico de carácter intimista. Fue la primera ópera en la que los actores usaron trajes contemporáneos de la época (esmoquin y vestidos largos de dama, a la usanza francesa o inglesa), ya que hasta ese momento las óperas siempre usaban trajes históricos, correspondientes a siglos pasados o a otras civilizaciones.
TITOLO: La traviata. Melodramma in tre atti.
LIBRETTO: Francesco Maria Piave.
MUSICA: Giuseppe Verdi.
FONTE LETTERARIA: La Dame aux camélias, dramma di Alexandre Dumas figlio.
- VIOLETTA VALÉRY (Soprano)
- ALFREDO GERMONT (Tenore)
- GIORGIO GERMONT, suo padre (Baritono)
- FLORA BERVOIX (Mezzosoprano)
- ANNINA (Mezzosoprano)
- GASTONE, Visconte di Letorières (Tenore)
- BARONE DOUPHOL (Baritono)
- MARCHESE D’OBIGNY (Basso)
- DOTTOR GRENVIL (Basso)
- GIUSEPPE, servo di Violetta (Tenore)
- DOMESTICO di Flora (Basso)
- COMMISSIONARIO (Basso)
- CORO: Servi e signori amici di Violetta e Flora, piccadori e mattadori, zingare, servi di Violetta e Flora, maschere.
LUOGO: Parigi e sue vicinanze.
EPOCA D’AMBIENTAZIONE: 1850 circa.
LINGUA: italiano.
PRIMA RAPPRESENTAZIONE: 6 marzo 1853 al Teatro La Fenice di Venezia.
Atto I
Violetta Valery è una giovane cortigiana parigina, dedita al lusso e ai piaceri; il suo protettore, il barone Douphol, non le fa mancare nulla. Questa vita dissoluta, però, non giova alla sua salute; è infatti ammalata di tisi. Una sera, per dimenticare la malattia che la affligge, invita i suoi amici a cena. È in quest’occasione che Gastone le presenta il suo amico Alfredo Germont, un giovane di buona famiglia che si è innamorato di lei. Dopo aver brindato allegramente (Libiamo ne’ lieti calici), la compagnia si trasferisce nella sala da ballo. Violetta ha un mancamento e si attarda qualche secondo; Alfredo le raccomanda di badare di più alla sua salute, e le confessa di amarla da quando lei gli è apparsa Un dì felice, eterea. Violetta è sorpresa, dubita di poter corrispondere a questo sentimento; tuttavia non nega la sua amicizia al giovane; gli dona una camelia e gli dice di presentarsi da lei il giorno dopo, quando il fiore sarà appassito. Alfredo se ne va felice. Quando finisce la festa e Violetta rimane sola, ripensa alle parole di Alfredo e si chiede se anche per lei esista la possibilità di innamorarsi e cambiare vita; ma si risponde di no: tutto quello che può fare è vivere Sempre libera e dedicarsi al piacere. Tuttavia la voce dell’amore rieccheggia nei suoi pensieri, anche se lei la vuole respingere.
Atto II
Violetta e Alfredo si sono trasferiti nella casa di campagna di Violetta, lontano da Parigi. Qui vivono un’esistenza tranquilla, felici e innamorati. Violetta ha ormai cambiato vita per amore di Alfredo, e a lui sembra di toccare il cielo con un dito per la felicità (De’ miei bollenti spiriti). Tuttavia Violetta, per far fronte alle spese, deve vendere i suoi averi; quando lo scopre, Alfredo si vergogna e decide di partire per Parigi per onorare i debiti. Durante la sua assenza suo padre, Giorgio Germont, arriva in casa di Violetta e la accusa di dilapidare le sostanze del figlio. Violetta gli dimostra che non è così, e che è stata lei a provvedere alle spese vendendo i suoi averi. Germont capisce che Violetta prova dei sentimenti sinceri per il figlio, e che ormai ha cambiato vita. Tuttavia le chiede di fare un sacrificio: lasciare Alfredo per sempre, perché quel legame non è socialmente ammissibile; se continuano a vivere sotto lo stesso tetto, il matrimonio della sorella di Alfredo non si potrà celebrare; Violetta dovrà fare un sacrificio per questa giovane Pura siccome un angelo e per il bene di tutta la famiglia. Violetta è sconvolta all’idea di doversi separare per sempre da Alfredo, ma alla fine il vecchio genitore la convince. Violetta scrive una lettera in cui dice ad Alfredo di avere nostalgia della sua vita di prima e di aver deciso di tornare a Parigi; pur sapendo di attirarsene la rabbia e il disprezzo, per amore di Alfredo è pronta a compiere qualsiasi sacrificio.
Alfredo torna in casa proprio in quel momento, e si accorge che qualcosa di grave dev’essere successo. Ma Violetta nasconde le lacrime, dissimula la sua tristezza e si allontana da lui supplicandolo di amarla quanto lei lo ama (Amami, Alfredo!). Dopo aver letto il contenuto della lettera, Alfredo è fuori di sé dalla rabbia. Suo padre, che non si è allontanato, rientra in casa per consolarlo e per cercare di convincerlo a tornare a casa con lui, in Provenza, in seno alla sua famiglia (Di Provenza il mar, il suol). Ma Alfredo non lo sta nemmeno a sentire, tanto è deluso e furente. Venuto a sapere che Violetta si recherà quella sera stessa alla festa della sua amica Flora a Parigi, decide di raggiungerla lì.
Alfredo arriva alla festa di Flora; gli invitati si preparano a passare il tempo tra danze e divertimenti; alcune dame son vestite da zingarelle, alcuni signori da mattatori (Noi siamo zingarelle, È Piquillo un bel gagliardo). Violetta arriva accompagnata dal barone Douphol. Alfredo lo vince al gioco e incassa una grossa somma di denaro. Violetta lo chiama e lo supplica di andarsene: gli dice di essere innamorata del barone. Alfredo, ancora più arrabbiato, fa una scenata e le getta i soldi ai piedi, chiamando tutti a testimonio che lui l’ha pagata. Violetta sviene. Tutti gli invitati condannano questo gesto, anche suo padre, che nel frattempo li ha raggiunti alla festa. Violetta perdona Alfredo perché lui non può capire che lei si sta comportando così proprio perché lo ama (Alfredo, Alfredo, di questo core).
Atto III
Violetta giace a letto; è gravemente malata e sente che ormai le resta poco da vivere: dice addio a bei sogni del passato e invoca il perdono di Dio (Addio del passato). Giorgio Germont le ha scritto una lettera in cui le spiega che ha detto tutta la verità ad Alfredo: lo ha messo al corrente del sacrificio che lei ha fatto, e ora lui sta tornando a Parigi per chiederle perdono. Violetta si logora nell’attesa, il tempo sembra non passare mai. Infine Alfredo arriva, e nel rivederlo lei sente rinascere la speranza (Parigi, o cara); vorrebbe andare in Chiesa a ringraziare Dio, ma sviene; si rende conto che ormai sta morendo, proprio adesso che più che mai vorrebbe vivere (Gran Dio, morir sì giovane). Anche il padre di Alfredo, pentito di quello che ha fatto, fa in tempo a chiederle perdono prima che si spenga.
La traviata, libretto di Francesco Maria Piave
Per saperne di più sulla Traviata:
La traviata, scheda dell’opera: le più belle arie, mp3 da scaricare, curiosità e tanto altro.
[fuente https://semprelibera.altervista.org/giuseppe-verdi/la-traviata/la-traviata-trama/ ]
-o-o-o-
LIBIAMO NE’ LIETI CALICI
Testo
ALFREDO
Libiamo, libiamo ne’ lieti calici,
che la bellezza infiora;
e la fuggevol fuggevol’ora
s’inebrii a voluttà.
Libiam ne’ dolci fremiti
che suscita l’amore,
poiché quell’occhio al core
Onnipotente va.
Libiamo, amore; amor fra i calici
più caldi baci avrà.
TUTTI
Ah! Libiam, amor fra i calici
Più caldi baci avrà.
VIOLETTA
Tra voi, tra voi saprò dividere
il tempo mio giocondo;
tutto è follia follia nel mondo
Ciò che non è piacer.
Godiam, fugace e rapido
è il gaudio dell’amore;
è un fior che nasce e muore,
né più si può goder.
Godiam c’invita c’invita un fervido
accento lusighier.
TUTTI
Ah! Godiamo, la tazza e il cantico
la notte abbella e il riso,
in questo in questo paradiso
ne scopra il nuovo dì.
VIOLETTA
La vita è nel tripudio…
ALFREDO
Quando non s’ami ancora…
VIOLETTA
Nol dite a chi l’ignora.
ALFREDO
È il mio destin così…
TUTTI
Ah! Godiamo, la tazza e il cantico
la notte abbella e il riso,
in questo in questo paradiso
ne scopra il nuovo dì.
Traducción española:
VIOLETA
(sirve vino a Alfredo)
Seré Hebe, la que escancia las bebidas.
ALFREDO
(con galantería)
Y como ella. espero que inmortal.
TODOS
¡Bebamos!
GASTÓN
Y bien Barón,
¿no brindareis en este dulce momento?
(El Barón hace signos de negación)
Lo hará usted.
(indicando a Alfredo)
TODOS
Sí, sí, un brindis.
ALFREDO
Me falta la inspiración.
GASTÓN
¿No eres tú un maestro, un poeta?
ALFREDO
(a Violeta)
¿Lo desea usted?
VIOLETA
Sí.
ALFREDO
(Levantándose)
¿Sí?. Lo tengo en mi corazón.
EL MARQUÉS
Entonces, oigámoslo.
TODOS
Sí, escuchemos al poeta.
ALFREDO
Bebamos alegremente de estos vasos
resplandeciente de belleza
y que la hora efímera
se embriague de deleite.
Bebamos con el dulce estremecimiento
que el amor despierta
puesto que estos bellos ojos
(indicando a Violeta)
nos atraviesan el corazón.
Bebamos porque el vino
avivará los besos del amor.
TODOS
Bebamos porque el vino
avivará los besos del amor.
VIOLETA
(levantándose)
Yo quiero compartir
mi alegría con todos vosotros;
todo en la vida es locura
salvo el placer.
Alegrémonos
el amor es rápido y fugitivo.
Es una flor que nace y muere
y del cual no siempre se puede disfrutar.
Alegrémonos pues una voz encantadora,
ferviente, nos invita.
TODOS
¡Alegrémonos!. El vino y los cantos
y las risas embellecen la noche;
y que el nuevo día
nos devolverá al paraíso. (…)
VIOLETA
(a Alfredo)
La vida solo es placer.
ALFREDO
(a Violeta)
Para aquellos que no conocen el amor.
VIOLETA
(a Alfredo)
No hablemos de quien lo ignora
ALFREDO
(a Violeta)
Es mi destino.
TODOS
¡Alegrémonos!. El vino y los cantos
y las risas embellecen la noche;
y que el nuevo día
nos devolverá al paraíso. (…)
-o-o-o-
Le più belle arie della Traviata:
- Preludio
- Libiamo ne’ lieti calici: Libiamo, libiamo ne’ lieti calici, che la bellezza infiora…
- Un dì felice, eterea: Un dì felice, eterea, mi balenaste innante…
- Sempre libera: Sempre libera degg’io folleggiare di gioia in gioia…
- De’ miei bollenti spiriti: De’ miei bollenti spiriti il giovanile ardore…
- Pura siccome un angelo:Pura siccome un angelo Iddio mi diè una figlia…
- Amami Alfredo: Amami, Alfredo, quant’io t’amo…
- Di Provenza il mar, il suol: Di Provenza il mar, il suol chi dal cor ti cancellò?…
- Noi siamo zingarelle… È Piquillo un bel gagliardo: Noi siamo zingarelle venute da lontano…
- Alfredo, Alfredo, di questo core: Alfredo, Alfredo, di questo core non puoi comprendere tutto l’amore…
- Addio del passato: Addio del passato bei sogni ridenti…
- Parigi, o cara: Parigi, o cara, noi lasceremo…
- Gran Dio! morir sì giovane: Gran Dio! morir sì giovane, io che penato ho tanto!…
Sul sito ‘Internet Archive’ puoi trovare alcuni file audio gratuiti del Brindisi della Traviata.
Callas y coro https://www.youtube.com/watch?v=e48viAGu9TY&t=63s
Pavarotti etc https://www.youtube.com/watch?v=pu7zWrIMV_g&t=36s
Cotrubas & Domingo https://www.youtube.com/watch?v=iIYTMuYoBTs&t=17s
Prelude…Dell’invito trascorsa…Libiamo ne’lieti calice https://www.youtube.com/watch?v=dhKpgVv9kX4
Diana Damrau, Juan Diego Flórez, https://www.youtube.com/watch?v=afhAqMeeQJk&t=13s
Jonas Kaufmann/Juan Diego Flórez/Sonya Yontscheva https://www.youtube.com/watch?v=a1wsx3LW2jA [con bromas]
-o-o-o-
Il personaggio di Violetta Valery si inserisce in una specie di gioco a scatole cinesi, in cui personaggi reali e di finzione si mescolano e prendono vita l’uno dall’altro. Quanto sarà rimasto di Marie Duplessis nel personaggio letterario di Dumas e in quello operistico di Verdi? E quanto la sua vita reale, tra teatri, valzer e opere, era, per così dire, la recita di un copione già scritto?
La Traviata si basa su una storia vera e su un personaggio realmente esistito: Marie Duplessis, pseudonimo di Alphonsine Rose Plessis, una celebre lorette vissuta a Parigi ai tempi di Luigi Filippo. Le lorettes erano giovani ragazze che si facevano mantenere dai loro ricchi amanti. Alphonsine era nata in un paesino della Bassa Normandia da una famiglia molto povera. Cominciò a lavorare giovanissima; a quindici anni si trasferì a Parigi, dove la sua bellezza e la sua intelligenza le aprirono le porte del bel mondo; a soli sedici anni si ritrovò ad essere la lorette più richiesta e più ben pagata di Parigi. Portava sempre con sé un mazzo di camelie, bianche 25 giorni al mese, gli altri 5 giorni rosse: ciò serviva ad indicare la sua ‘disponibilità’ ai suoi amanti. Per questo motivo fu soprannominata ‘la signora dalle camelie’. I suoi protettori erano uomini ricchi e in vista, che le offrivano aiuti finanziari in cambio della sua compagnia pubblica e privata. Frequentava l’Opera e i teatri, viveva nel lusso, aveva gioielli, pellicce, carrozze a volontà.
In questo ambiente Marie ebbe l’opportunità di istruirsi: colta e brillante nella conversazione, era una donna unica nel suo genere. Fu amante di Alexandre Dumas figlio e del compositore Franz Liszt. Il conte Edouard de Perrégaux, dopo esserne stato l’amante, decise di sposarla; il matrimonio però ebbe fine per le ingerenze del padre di lui, che non sopportava di avere per nuora una donna dal passato così discutibile. Dopo la separazione, Marie si lasciò andare ad una vita disordinata; dopo meno di un anno, a soli 23 anni, morì di tisi, oppressa dai debiti e dimenticata da tutti. Era il 1847. Fu sepolta in una fossa comune, ma il marito la fece riesumare per assicurarle una sepoltura dignitosa. La sua tomba fu poi traslata al cimitero di Montmartre, dove si trova tutt’ora.
Alexandre Dumas figlio rese omaggio a Marie Duplessis nel suo romanzo La signora dalle camelie: il personaggio di Marguerite Gautier è ispirato proprio a lei. L’autore aveva avuto una storia d’amore con lei e ne serbava un vivo ricordo; la sua morte lo colpì profondamente. Le vicende narrate ripercorrono la loro storia d’amore. Nel 1848 pubblicò il romanzo; in seguito ne ricavò un dramma per il teatro; per rappresentarlo dovette attendere il 1852, a causa dei problemi che ebbe con la censura.
Giuseppe Verdi, che in quegli anni si trovava a Parigi, vide proprio la rappresentazione teatrale della Signora dalle camelie, e probabilmente già aveva letto il romanzo; pensò che quello sarebbe stato il soggetto della sua nuova opera da rappresentare alla Fenice. Nell’opera di Verdi la protagonista assume il nome di Violetta Valéry. Il libretto fu affidato a Francesco Maria Piave che, per far accettare meglio il soggetto alla censura, rielaborò il personaggio evitando di fare troppi riferimenti al suo stile di vita equivoco, e cercando invece di nobilitarlo ed elevarlo moralmente.
Buscar en “Sempre libera” https://semprelibera.altervista.org/giuseppe-verdi/la-traviata/la-traviata-scheda-dell-opera/
[Atto I, scena 5]
Violetta Valéry, Parigi, salotto in casa di Violetta. Violetta sente che si sta innamorando di Alfredo, ma decide di mettere a tacere questo sentimento, perché incompatibile con la sua vita di cortigiana: quello che può fare è rimanere ‘sempre libera’ e ‘gioire’. Eppure la voce di Alfredo continua a sussurrare al suo cuore. Ma lei allontana da sé i pensieri d’amore… vuole gioire; altro non è possibile fare, nella sua condizione.
Questa celebre aria si apre con un recitativo e prosegue con la cabaletta che è tutta un crescendo di scale e gorgheggi sempre più acuti, accompagnati da un’orchestrazione ricca di arpeggi e pizzicati. Questo serve a caratterizzare il personaggio di Violetta, che in questo primo atto deve mostrare allegria e vivacità, forse anche un po’ sopra le righe per celare un’ombra di tristezza che già avverte nel suo cuore.
VIOLETTA
Follie! Follie! Delirio vano è questo!
Povera donna, sola, abbandonata
In questo popoloso deserto
Che appellano Parigi,
Che spero or più?
Che far degg’io?
Gioire!
Di voluttà ne’ vortici perir!
Gioir!
Sempre libera degg’io
Folleggiare di gioia in gioia,
Vo’ che scorra il viver mio
Pei sentieri del piacer.
Nasca il giorno, o il giorno muoia,
Sempre lieta ne’ ritrovi,
A diletti sempre nuovi
Dee volare il mio pensier.
ALFREDO
Amor è palpito …
VIOLETTA
Oh!
ALFREDO
… dell’universo intero,…
VIOLETTA
Oh! Amore!
ALFREDO
Misterioso, altero,
Croce e delizia al cor.
VIOLETTA
Follie! Follie!
Gioir!
Sempre libera degg’io
Folleggiare di gioia in gioia,
Vo’ che scorra il viver mio
Pei sentieri del piacer.
Nasca il giorno, o il giorno muoia,
Sempre lieta ne’ ritrovi,
A diletti sempre nuovi
Dee volare il mio pensier.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
VIOLETA
¡Locuras! ¡Locuras! ¡Esto es un delirio vano!
Pobre mujer, sola, abandonada
En este populoso desierto
que apelan a París,
¿Qué espero ahora?
¿Qué debo hacer?
¡Alegrarse!
¡De voluptuosidades ni vórtices huir!
¡alegrarse!
Siempre libre de mi
retozar de alegría en alegría,
quiero que mi vida fluya
Por los caminos del placer.
Que el día nazca, o el día muera,
Siempre feliz de encontrarte de nuevo,
Para siempre hacia nuevas delicias
Deben volar mis pensamientos.
ALFREDO
El amor es el latido del corazón…
VIOLETA
¡Vaya!
ALFREDO
… de todo el universo,…
VIOLETA
¡Vaya! ¡Amar!
ALFREDO
misterioso, altivo,
Cruz y deleite al corazón.
VIOLETA
¡Locuras! ¡Locuras!
¡alegrarse!
Siempre libre de mi
retozar de alegría en alegría,
quiero que mi vida fluya
Por los caminos del placer.
Que el día nazca, o el día muera,
Siempre feliz de encontrarte de nuevo,
Para siempre a nuevas delicias
Deben volar mis pensamientos.
-o-o-o-
TODOS
El día aparece en el cielo
y debemos partir;
gracias, encantadora dama,
por una fiesta tan alegre.
Toda la ciudad está en fiestas.
Es la época de la diversión y la fiesta;
debemos reposar ahora para reponer
fuerzas en vista a otras noches de fiesta.
(Ellos salen por la derecha)
Escena Quinta
VIOLETA
(sola)
¡Extrañas!…
¡Extrañas!…
¡Esas palabras
queman mi corazón!
Un amor verdadero
¿será una tragedia para mí?
¿Qué vas a decir tú?
Oh, turbada alma mía.
Ningún hombre ha encendido
mi amor…
¡Oh, júbilo
que nunca he conocido!.
¡Amar, ser amada!
Esta alegría,
¿puedo desdeñarla
por los estériles
sinsentidos de mi vida?
¡Ah!
Puede ser este aquel
que mi alma
sola en el tumulto
en secreto
imaginaba amar.
Aquel que vigilante
viene cerca de mí, enferma
y enciende una fiebre nueva
despertándome al amor.
A ese amor
que es la inspiración
del universo entero,
misterioso y noble
cruz y delicia
para el corazón.
(permanece concentrada un instante)
¡Locuras!. Esto es un vano delirio.
Pobre mujer sola,
abandonada
en este desierto poblado
llamado París.
¿Qué puedo esperar todavía?.
¿Qué hacer?.
¡Vivir en los torbellinos
de la voluptuosidad, y morir de placer!.
¡Vivir!. ¡Vivir!. ¡Ah!.
Sí, debo, siempre libre
gozar de fiesta en fiesta.
Quiero que mi vida pase siempre
por los caminos del placer.
Que el día nazca o muera,
debo vivir siempre en los lugares
de placer buscando nuevas alegrías.
ALFREDO
(fuera, bajo el balcón)
El amor es la inspiración…
VIOLETA
¡Oh!
ALFREDO
…del universo entero…
VIOLETA
¡El amor!
ALFREDO
Misterioso y noble,
cruz y delicia para el corazón. (FIN ACTO 1º)
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Callas https://www.youtube.com/watch?v=ONNSTNDSm0Y
Angela Gheorghiu https://www.youtube.com/watch?v=m6EChjmi1vU
Stefania Bonfadelli https://www.youtube.com/watch?v=L3nGSbjJVkc
Veónica Villarroel https://www.youtube.com/watch?v=KebBj9WlAx0
Mpofu https://www.youtube.com/watch?v=6T5hBFNWWgk
Deutekom https://www.youtube.com/watch?v=fmqzY1TIbIc
Desirèe Rancatore https://www.youtube.com/watch?v=EMCOm-_dRvg
Sutherland https://www.youtube.com/watch?v=mSdXdwj_euI
Jaquelina Livieri È Strano / Ah, Fors’è Lui / Sempre Libera – JAQUIE LIVIERI – YouTube
[Se declaran bienvenidas nuevas alternativas de traducción española]
-o-o-o-o-
posteado por kalais 30/12/2022 – ch